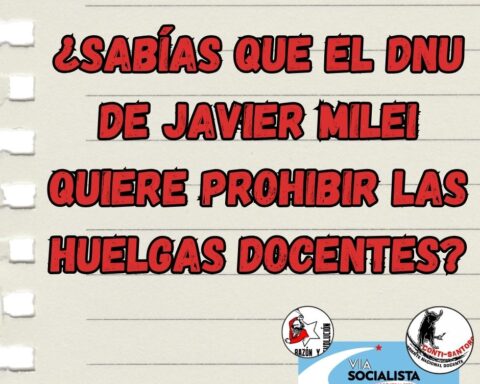Este es el segundo texto producido por el GIA (Grupo de investigación sobre la Izquierda Argentina), en el marco de su trabajo sobre la historia de la izquierda revolucionaria en los últimos 20 años. El primero (en Razón y Revolución n° 4) tenía por función examinar a Gramsci en torno a los componentes elementales de la vida política y sus instituciones, las clases y los partidos políticos. En este texto se busca precisar el objeto de estudio, es decir superar el nivel impresionista del conocimiento y discutir el concepto “izquierda” a partir de Marx, Hobsbawn, Laclau, Gorz, Bobbio y otros.
Por Alejandro Barton, Fernando Castelo, Mauricio Fau, Ana Saladino, Eduardo Sartelli (todos los autores son miembros de Razón y Revolución y militan en diferentes partidos de la izquierda argentina)
1. ¿Todos somos de izquierda?
Hace poco Pierre Bourdie reclamaba “una izquierda de izquierda” para su país (Clarín, 13 de mayo de 1998). Su ataque a la izquierda “plural” revelaba la profunda confusión que reina en el mundo intelectual europeo, donde las políticas de la socialdemocracia son tan difíciles de distinguir de las de su (supuesto) oponente. No hace falta insistir demasiado en que el panorama francés no es diferente del que reina en el resto del mundo. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Tiene sentido preguntarse por el sentido de un concepto en apariencia tan lábil como “izquierda”? Para un científico, la respuesta sólo puede darse a partir de sus intereses como tal: ¿definir este concepto particular ayuda a desarrollar la tarea o, por el contrario, constituye un obstáculo distractivo? Este texto se enmarca en una investigación más general, acerca de la experiencia de la izquierda argentina después del ’83. Nos moviliza, por supuesto, la preocupación de entender cuál ha sido la trayectoria seguida por organizaciones políticas y orientaciones ideológicas a las que nosotros mismos, como militantes de diferentes partidos, pertenecemos. Al margen de las motivaciones, la validez o no de un concepto sólo se muestra en la investigación misma: en algún punto se verá en qué medida es útil o no.
Esto no puede saberse a priori, pero resulta imposible comenzar si no se tiene al menos una intuición acerca de su posible utilidad. En este sentido, la nuestra es positiva: creemos que definir correctamente el concepto, en la medida en que lo permite el estado actual de la investigación, ayuda a abrir el campo a trabajar. En última instancia, preguntarse por la suerte de los partidos de izquierda es preguntarse por la suerte de quienes han querido protagonizar una determinada experiencia histórica. No poseer una definición tal impide reflexionar sobre esa experiencia. El principal obstáculo, como se verá, no radica tanto en el concepto mismo, relativamente sencillo, como en la enorme confusión que reina hoy en torno a él. Pero no se abandona un instrumento potencialmente útil simplemente porque otros lo hayan devaluado. Sucede que la definición de “izquierda”, como ocurre con casi todos los conceptos de las ciencias sociales, oculta posiciones políticas subyacentes. El grado de intencionalidad extracientífica es, entonces, muy fuerte. Rescatarlo para el análisis implica una tarea de des-cubrimiento. Y para eso, nada mejor que un poco de historia:
«Nos equivocamos respecto de la valoración de la izquierda, sobre todo en aquellos componentes revolucionarios desarrollados a partir de la década del 60. De ahí el Frente del Pueblo y una caracterización amplia de la izquierda, para integrar todas las fuerzas que pretendan transformaciones con un sentido antiimperialista y antioligárquico. Quien defienda estas posiciones y quiera ese cambio profundo es un hombre de izquierda esté en el partido que esté.» (Fernando Nadra, en Crisis, nº 42, mayo de 1986, p. 16.)
“la izquierda es la voluntad de cambio y transformación del actual modelo social”. “Estar realmente por la liberación … es ser objetivamente de izquierda, como tener una práctica social que enfrente los deseos del imperialismo y las clases dominantes, también es de izquierda, aunque no se defina como tal”. “… mi concepto de lo que es la izquierda es amplio … no tiene límites partidarios … además de la izquierda organizada en partidos específicos … en general marxistas, el espacio de la izquierda es mucho más extenso. Hay una izquierda diseminada en la militancia de los grandes partidos populares … esos militantes son de izquierda … todos ellos forman parte de esa amplia izquierda político-cultural que tiene grandes referentes intelectuales; pero también integran este espacio todos los luchadores sociales”. “Quien puede dudar que en los defensores de los derechos humanos, las mujeres que luchan contra toda forma de discriminación, los que no quieren ser segregados…, los que defienden la naturaleza … integran el espacio de la izquierda”. (Vicente, Néstor, Izquierda unida con vocación de poder, Reportaje de Juan José Salinas, Editora Argentina y el Mundo, Bs. As., 1988.)
«Cuando hablo de izquierda, no estoy hablando de ninguna fuerza partidaria en particular. La izquierda no es monopolio de ninguna organización; además yo distingo muy claramente organizaciones actuales de colectivos de orientaciones ideológicas fundamentales. La izquierda es un campo de fuerza.» (Borón, Atilio, “Frustraciones, perplejidades y perspectivas de la izquierda”, en Evolución y crisis de la ideología de izquierda, Ceal, Biblioteca Política Argentina, nº 317, t. 1, p. 73.)
«La acepción política de “izquierda” no se limita a los defensores de la Revolución Francesa … ni tampoco a la apropiación que de ella hicieron el marxismo-leninismo, el trotskismo o la socialdemocracia. Lo que caracteriza a la izquierda -como dice Carlos Raimundi- es su intención de orientar la acción colectiva en función de una “opción de sentido” deseada y contrastante con lo existente. … izquierda”, “progresismo” o “modernidad” es lo opuesto a “statu quo”, “reacción” o “conservadurismo”. … Es “la causa contra el régimen”.» (Lubertino, María José, «Introducción» a Evolución y crisis …, nº 317, vol. 1, p. 8.)
La larga serie de citas no tiene por función agotar al lector a fin de que acepte sumiso luego todo lo que se le presente. Por el contrario, intenta mostrar hasta qué punto es posible jugar con una palabra hasta despojarla de sentido. Así, sólo por tomar algunos ejemplos locales, podemos observar como se diluye el contenido, ya de por sí desvaído, desde lo que Nadra, viejo dirigente del Partido Comunista Argentino, intenta denotar, hasta lo que señala una dirigente de la UCR. En el militante estalinista ya figuraba el rechazo a la izquierda de los `70 (en la que a su partido le tocó un rol más bien poco digno) en nombre de una coalición «amplia» unida contra el «imperialismo» y la «oligarquía» (en términos que recuerdan más al viejo Alfredo Palacios que a un representante «marxista-leninista»). Pero si este no es más que el síntoma de un desbarranque político notorio y un desconcierto ideológico evidente, qué se puede decir de Vicente, para quien la izquierda se extiende prácticamente a todo individuo bien pensante unido por la vaga alusión a «una práctica social que enfrente al imperialismo y a las clases dominantes» y “defienda la naturaleza” o “a las mujeres”, o de Borón, que directamente transforma un actor en el escenario que lo contiene. Si el término conservaba algún grado de referencialidad concreta, Lubertino se encarga de eliminarla: ahora izquierda es simplemente reacción al «statu quo» sin que se nos diga a cual se refiere ni de que tipo de reacción se trata, gracias a lo cual Alsogaray y Mussolini pueden vestir alguna prenda de color rojo sin ponerse, curiosamente, colorados… Que no se nos diga que exageramos: Lubertino coloca en la izquierda a uno de los mayores responsables políticos de las matanzas de obreros más grandes que haya visto la Argentina, Hipólito Irigoyen…. Y sí, si un radical es de «izquierda», todos lo somos. No es un problema local: “la izquierda –y esta es su característica inmutable e indispensable- constituye un movimiento de negación frente al mundo que el hombre encuentra ante sí. [La] izquierda es … simplemente, la tendencia a cambiar las cosas”, ha dicho Kolakowski.[1]
Volvamos nuestra atención a una tarea más seria. Siempre hubo bajo la expresión «izquierda» mucho más de lo que nosotros vamos a definir aquí como «izquierda revolucionaria». Sin embargo, lo que queremos destacar es que la actual confusión acerca de lo que el concepto significa no sólo es mayor que la que nunca antes, sino que tiene raíces históricas no muy alejadas en el tiempo. Concretamente, que es hija de la derrota de la vanguardia de la clase obrera, a nivel mundial, en los años `70. Y que la principal usina de la confusión se encuentra en los intelectuales que, habiendo participado de esa experiencia en las filas del proletariado, se han vuelto luego de la derrota hacia las faldas protectoras de la burguesía. Nuestra tarea, en este texto, consiste en remontar esta cuesta y reencontrarnos con una definición que permita encarar un trabajo científico, despojando al concepto de los velos ideológicos con los que se lo ha cubierto. Es hora, entonces, de examinar un poco la historia reciente.
2. De la búsqueda de un nuevo sujeto al abandono del sujeto: la izquierda europea, desde el fracaso de los `70 a la adaptación de los `80
2. a. La izquierda «clásica»: la clase obrera como sujeto indiscutible
Nacida de la Revolución Francesa, la noción de «izquierda» se identifica con el radicalismo burgués y, sobre todo, con el jacobinismo. Si abandonáramos el esquema clásico, es decir, el francés, podríamos encontrar posiciones similares en la revolución inglesa de un siglo y medio antes, donde la «izquierda» se ligaba con levellers y diggers. Siempre se trata de sectores radicalizados con un apoyo poderoso en el «pueblo bajo» (una amalgama de artesanos, pobres de ciudad, pequeños campesinos, etc., etc.) para quienes la revolución es una oportunidad de movilización inesperada, tanto como lo es para aquellos sectores más importantes de las clases propietarias a las que fuerzan a algún tipo de pacto. La «izquierda» aparece, en ese contexto como una fuerza «democrática» en el sentido burgués del término, es decir, como la demanda efectiva de los «derechos del hombre y del ciudadano». Cumplida la tarea de destruir el poder feudal y de la iglesia, estas fuerzas se constituyen en un ala demasiado peligrosa para la propia burguesía. No en vano, «democracia» aparece en el contexto de comienzos del siglo XIX como patrimonio de la izquierda y de la subversión, es decir, del socialismo. Este marco confuso se extiende, si seguimos el paradigma francés, por lo menos hasta la revolución de 1848. Y aunque el fantasma ya recorre el mundo por esa fecha, la asociación directa entre revolución, izquierda, socialismo y clase obrera deberá esperar hasta, por lo menos, la Comuna de París. En el desarrollo inglés, tales ideas se encuentran más o menos atadas desde el cartismo en adelante. Es la Revolución Rusa la que efectuará la soldadura definitiva entre revolución, socialismo, izquierda y clase obrera, al menos por los próximos sesenta años.
Esto no significa que el término «izquierda» no fuera más amplio ya en aquel momento y que no abarcara sectores burgueses y pequeño burgueses, revolucionarios tanto como reformistas. En los textos de Marx se encuentran repetidas alusiones a la «izquierda» en las que el sustantivo se aplica a personajes que no califican ni como proletarios ni como socialistas ni, menos aún, revolucionarios. Para Marx, en contextos en los que las relaciones capitalistas eran muy limitadas, la política de los socialistas revolucionarios estaba ligada a esa «izquierda» burguesa de la que todavía se debía esperar que cumpliera su papel «democrático» (piénsese, por ejemplo, en la búsqueda de alianza con la burguesía republicana de Pi y Margall, en España, que Engels defiende en Los bakuninistas en acción). Incluso en países donde el avance capitalista es importante, no se duda en hablar de una «izquierda» o incluso «extrema izquierda», refiriéndose a sectores burgueses (como denomina Marx al francés Clemenceau). La existencia de una izquierda burguesa es un fenómeno que acompaña a la clase obrera hasta el día de hoy y que se manifiesta con diferentes ropajes y posturas ideológicas, desde los fabianos hasta el liberalismo filo-keynesiano y regulacionista de este fin de siglo.
El marxismo, por su parte, no se consolidó como la teoría por excelencia de los partidos de izquierda (revolucionaria o no) hasta después de la Revolución de Octubre y no antes de intensas batallas con rivales nada despreciables, como las diversas variantes del socialismo utópico y del anarquismo. Pero todavía hay más. La definición de izquierda no sólo no estuvo nunca ligada con exclusividad a la clase obrera y al socialismo revolucionario, sino que este último nunca fue, tampoco, considerado una tarea que sólo incumbía al proletariado. Siempre existió una disputa en torno al sujeto revolucionario, aún dentro de los grupos más ligados al pensamiento marxista. Según una interpretación que no necesariamente hacemos nuestra, [2] aún bajo el aparente monolitismo expresado por la Segunda Internacional, por ejemplo, subyacería una tendencia a colocar a una capa social específica, los intelectuales, en un rol que, si no significa la eliminación de la clase obrera como sujeto revolucionario por excelencia, por lo menos establece una preocupante subordinación. Así, en Mehring parecería dibujarse una tesis subterranea que ve en los intelectuales a la facción revolucionaria más genuina, que se divorcia de su clase y actúa como factor externo en la formación de la conciencia del proletariado, a través del partido. Los socialdemócratas rusos la habrían adoptado sin más, tal vez influidos por la larga tradición fundada por la intelligentsia narodnik, de donde provienen. En Lenin esta influencia teórica sería claramente reconocible en dos de sus obras (Qué hacer y Un paso adelante, dos atrás), donde expone su concepción del jacobinismo revolucionario. El desarrollo de las tesis de Lenin sería este: el accionar espontáneo de la clase obrera se detiene en la conciencia tradeunionista, en las reivindicaciones económicas, no puede ir más allá por sí mismo. Para superar estas barreras debe aceptar el liderazgo externo del partido del proletariado, cuya constitución social no es obrera, sino de esa intelligentsia revolucionaria divorciada de la clase burguesa. Frente a la burguesía son jacobinos, frente al proletariado son revolucionarios. Este ícono de Jano será criticado por Trotsky y Rosa Luxemburg, que argumentan en favor del carácter superador de sí mismo del movimiento espontáneo de la masa (revolución permanente) frente al partido pedagógico. La demostración radical de las tesis de Trostky y Luxemburg se habría producido durante la conformación de los soviets en 1905, momento en el que Lenin modificaría sus tesis y se alejaría de la socialdemocracia. Si hubiera que buscar una explicación al fenómeno que habría marcado, según esta interpretación, a los teóricos de la socialdemocracia y a los primeros bolcheviques, tal vez la más directa ha sido la de Perry Anderson.[3] Al reseñar los orígenes de clase de las primeras camadas de dirigentes socialistas, las generaciones que van de Marx y Engels hasta Trotsky y Bujarin, Anderson concluye por demostrar que todos, salvo Gramsci, descienden de familias burguesas acomodadas, funcionarios, profesionales o terratenientes. La toma del poder por los bolcheviques vendría a concluir el debate para confirmar al proletariado como única clase objetivamente revolucionaria y al partido de masas como el instrumento por excelencia para la toma del poder. La constitución de la III Internacional, dada la obvia hegemonía que adquirió el leninismo, se habría de hacer bajo este signo. No sería bueno terminar este punto sin darle una chance a Lenin, puesto que esta no es la única interpretación posible de su concepción del partido. Mandel, por ejemplo, sale en su defensa criticando por injustas las posiciones de Trotsky y Luxemburg: Lenin se preocupaba por la organización del partido en la clandestinidad y no extendía sus conclusiones a períodos legales.[4]
Pero la disputa por el papel protagónico no enfrenta sólo a intelectuales y obreros. Por el contrario, si hay una clase que podía (y de hecho lo hizo hasta no hace mucho) pretender para sí tal rol en la película de la revolución, esa fue el campesinado. Ya en Marx su lugar lucía ambiguo: reaccionario, como base de masas inerte de Luis Bonaparte, promisoria incógnita, como titular de la comuna rural rusa. La II Internacional se mantuvo fiel al “primer” Marx y sobre todo a Engels. Los debates y congresos que se organizaron en el periodo de la II Internacional, igual que toda la rica producción teórica sobre bases empíricas notables (de la cual La cuestión agraria, de Kautsky es un ejemplo brillante, tanto como El desarrollo del capitalismo en Rusia) no cuestionaron el problema del sujeto revolucionario. Al respecto, Kautsky es terminante: «No es el agricultor sino el proletario el portador del desarrollo social moderno». Los problemas discutidos se centraban en la tenencia de la tierra, la forma de agitación para sumar a los pequeños campesinos y al proletariado rural al partido socialista y a la cuestión de la estratificación social en el campo y la ponderación del grado de influencia de los regímenes feudales sobrevivientes.[5] Este panorama tan claro se esfumaba en los países de Europa del Este, donde el desarrollo capitalista era menos intenso. El mejor ejemplo puede hallarse en Rusia. Allí no sólo el marxismo encontró un polo de intelectualidad radical desarrollado e interesado por el problema de la acumulación primitiva, sino también fuerzas políticas radicales que trataron de teorizar sobre nuevas vias al socialismo partiendo de las peculiaridades de la producción agraria en Rusia.[6] Los grupos narodniki plantearon la posibilidad del salto de etapas sobre la base de las comunas campesinas libres (obschilina) y las agrupaciones de artesanos (artels). El sujeto revolucionario, si bien nunca fue definido con precisión, no era el campesino individualmente considerado ni el grupo o la clase, sino el «narod» (el pueblo bajo).[7] Dentro del marxismo, fuera de La cuestión meridional, de Gramsci, y alguno que otro texto, el campesinado deberá esperar hasta el maoísmo para tener su momento de gloria.
Resumiendo, aunque pueda sostenerse que la relación izquierda-revolución-clase obrera-socialismo debe entenderse como un resultado histórico, como un ensamble producido a posteriori, donde los titulares estaban siempre en disputa, es difícil negar lo que queremos sostener en este apartado: que la asociación que mencionamos, al menos desde la formación de los grandes partidos socialistas de masas a fines del siglo pasado y hasta los años sesenta de este siglo, no sólo era lícita sino que aparecía como la más obvia. No se trata de que bajo el rótulo «izquierda» no existiera más realidad que la de los tres sustantivos que lo acompañan, sino que ellos constituían su núcleo duro.
2. b. La nueva izquierda y los nuevos «sujetos»
El protagonismo de la clase obrera europeo-americana se proyecta al menos hasta la segunda posguerra. Hasta allí, la idea de una asociación más o menos estrecha entre izquierda-revolución-clase obrera-socialismo se mantenía bastante bien. Es la larga fase ascendente del capitalismo en los años `50 y `60, la que está detrás de buena parte de las teorías acerca del agotamiento de la clase como sujeto revolucionario y de las que buscaban dar a la izquierda otro contenido. Paralelamente, el ascenso de las luchas anticoloniales y revolucionarias en el Tercer Mundo, ofrecía un agudo contraste a la relativa pasividad obrera en el centro del sistema capitalista mundial. Parálisis que se hacía más notable si se la comparaba con la creciente politización de la pequeña burguesía que se manifestaba en los disturbios estudiantiles y el ascenso del feminismo, o en la más espectacular erupción de los sectores más pauperizados del proletariado, como los negros americanos. En ese clima contrastante, donde la tarea parece al alcance de la mano pero el protagonista no la asume, florecen toneladas de «teoría» acerca del «nuevo sujeto revolucionario». Lo que estaba más en cuestión no era tanto el objetivo de lo que comenzó a autoproclamarse como «nueva izquierda» como el actor que lo conseguiría. El carácter revolucionario y socialista permanecía firmemente instalado todavía, aunque el sentido y la forma de la revolución fueron motivo de debate.
Marcuse y la «nueva izquierda»
La fama de Herbert Marcuse como teórico de la «nueva izquierda» e intelectual público sólo es comparable, tal vez, al papel que ocupó Sartre en Francia. Pero mientras el francés se mantuvo más fiel a lo que se esperaba de un «marxista» más o menos vinculado a la izquierda europea, Marcuse se caracterizó por expandir la problemática del sujeto revolucionario y el contenido de la revolución hasta unirse seriamente con los sectores más movilizados del momento, los negros y los estudiantes. Así definía Marcuse a la «nueva izquierda»:
«La Nueva Izquierda consta de grupos situados a la izquierda de los partidos comunistas tradicionales; carecen aún de nuevas formas de organización, carecen también de base masiva y, especialmente en Estados Unidos, están aislados de la clase obrera. […] Con todo, lo que señala y caracteriza al movimiento, en lo esencial, es el hecho de que ha definido de nuevo el concepto de revolución, a la par que relacionaba dicho concepto con las nuevas posibilidades de libertad y los nuevos potenciales de desarrollo socialista, surgidos (e interrumpidos) por el capitalismo ya desplegado. De esa guisa han resultado nuevas dimensiones de mutación social. Mutación ya no se entiende sólo como trastorno económico y político, esto es, como implantación de otra forma de producción y de nuevas instituciones, sino también y primordialmente como derrumbamiento del sistema imperante de necesidades y de los medios de satisfacerlas.»[8]
La base que Marcuse observaba promisoria en los movimientos de la nueva izquierda era su rechazo a la instrumentalidad propia del “capitalismo monopolista”, un control totalitario y totalizante que se extendería a todos los aspectos de la vida humana. Según Marcuse, la nueva izquierda aprovechó las condiciones objetivas forjadas por el capitalismo desarrollado y, en este sentido, representa un salto en calidad. No “naufragó” sino que fue reprimida por las fuerzas del orden. Aún simpatizando con ella, Marcuse no deja de notar las debilidades de esta nueva izquierda, especialmente su separación de la masa de la población. Sin embargo, no se trataba de un defecto propio sino derivado, porque en última instancia era la clase obrera misma la culpable, al haber sido integrada en el sistema a través de la satisfacción de las necesidades primarias por la sociedad de la abundancia. Cualquier ilusión revolucionaria sólo podía fincarse en marginales. Es esta una de las primeras manifestaciones de lo que luego (en relación a Foucault et al.) Carlo Ginzburg va a llamar, con acierto, “populismo negro”: la apología del loco, el criminal, la prostituta, como únicos titulares de contradicciones definitivas con la sociedad burguesa. Eso explicaba para Marcuse que la revuelta contra el sistema sólo pudiera venir desde fuera, a partir de grupos minoritarios o al margen de los procesos productivos. Marcuse es uno más, entonces, de los que conciben al capitalismo (sobre todo al desarrollado) como un sistema cerrado, sin contradicciones internas (o al menos con contradicciones controlables).
El filósofo alemán representa, entonces, el movimiento “hacia afuera” de la política de clase que se va a hacer común en los años sesenta y setenta y que se manifestó de varias maneras, coincidiendo todas en la negación del rol protagónico del proletariado apelando a los estudiantes, a las mujeres y a los negros y reflejando en la teoría lo que se podía apreciar a simple vista en los Estados Unidos: la relativa pasividad del núcleo de la clase obrera y la activación creciente de la pequeña burguesía intelectual y las capas más pauperizadas del proletariado. En Europa, por el contrario, los sucesos que acompañaron a Mayo del 68, sobre todo las grandes movilizaciones obreras en Francia e Italia, dieron lugar, a renovadas esperanzas en la clase. En Francia, la interacción entre obreros y estudiantes dio pie a una formulación que reivindicaba alguna forma de política de partido marxista más o menos clásico y arrimaba al mismo tiempo las novedades universitarias. El “maoísmo occidental” (es decir, la forma en que fue procesada en Europa la Revolución Cultural) reivindicó así la centralidad del socialismo y la clase obrera al mismo tiempo que otorgaba un espacio inusitado a los estudiantes e intelectuales fascinados por una imagen mítica de la “segunda revolución” de Mao. En Italia, la mayor importancia de la clase obrera en las movilizaciones llevó a pensar en la posibilidad de la política “autónoma” de la clase. En Alemania el panorama se asemejaba más al norteamericano, con el dominio de la movilización pequeño burguesa pero más radicalizada, lo que dio por resultado el renacimiento del terrorismo narodnik, esta vez en el corazón del capitalismo europeo.
No es extraño entonces, que la apuesta marcusiana se repitiera, cambiando el personaje histórico por algún recién llegado más prometedor: el campesinado gozaba ahora del prestigio que le conferían China, Vietnam y Cuba; el lumpenproletariado salió de las mazmorras del marxismo clásico para ser el nuevo héroe del fanonismo; las mujeres se autonomizaban como sujetos y se dedicaban a escupir sobre Hegel; el “pueblo” fue reinventado como el locus definitivo de la revolución por las versiones más radicalizadas del populismo tercermundista, mientras los negros se disfrazaban de panteras y los homosexuales formaban “frentes de liberación”. No significa que estos personajes no fueran considerados por la izquierda “clásica” como parte de su propio movimiento. Ni que muchos de ellos no se vieran cómodos dentro de esas estructuras. Pero lo que tendió a prevalecer en Europa, Estados Unidos y buena parte del “tercer mundo” fue lo contrario.
El problema con la fórmula de Marcuse consistía en lo que él mismo consideraba la mayor virtud de los nuevos sujetos de la revolución: ¿cómo puede representar un problema serio para la sociedad capitalista el desafío de minorías alejadas del núcleo de la reproducción social? Es decir, ¿qué podía asegurar que sujetos de constitución lábil y difusa lograran alguna condensación de poder suficiente para golpear al sistema? Por otra parte, ¿qué o quién garantizaba que esos grupos se mantendrían en posiciones revolucionarias? La única forma de sostener semejante pretensión llevaba a renovar posiciones esencialistas pero esta vez peor fundadas: mientras el radicalismo potencial de la clase obrera tenía su origen en su posición en las relaciones de producción, el de estos nuevos sujetos surgía sobre todo de las profundidades de la estructura sicológica creada por la sociedad capitalista. ¿Por qué este fenómeno se iba a mostrar más resistente a la cooptación que la praxis cotidiana de las relaciones de producción? De hecho, el mismo Marcuse no dudaba de la debilidad de su izquierda y recomendaba una forma de acción política que él mismo consideraba muy moderada y reformista. Tampoco era ciego a los ejemplos crecientes de cooptación que el capitalismo podía producir en estos grupos (menciona explícitamente al consumo de drogas).
Estas críticas podían repetirse en relación a todos los “nuevos sujetos” porque en todos los casos la misma estrategia esencialista arrivaba al mismo pantanal a la hora de fundar sobre mejores bases las pretenciones revolucionarias del personaje elegido. Por eso, cuando la erupción política dejó paso al desencanto, la creencia en la incapacidad de la clase obrera para liderar cualquier transformación se consolidó y adquirió las características de dogma que permitía realizar el rito de pasaje de la izquierda a la derecha o bien hacia el “anarquismo conservador”, movimiento reforzado por la sospecha creciente en que hubiera algún otro “sujeto” que pudiera tomar la posta.
Gorz y la culminación teórica de la «nueva izquierda»
Adiós al proletariado es un libro emblemático en más de un sentido. El texto, escrito a fines de los años `70, debe situarse en relación a su propia obra, en relación al marco político y a las transformaciones tecnológicas de los años 60-70. En el primer aspecto, Gorz es uno de los pioneros en el estudio del taylorismo y de la división capitalista del trabajo. En consecuencia, no es extraño que toda su elaboración descanse en una evaluación de las necesidades técnicas y las exigencias lógicas de la gran industria. En el segundo, puede filiarse con la derrota del `68 y las vías de reformulación de la política de la izquierda europea. La suya es una propuesta que puede ubicarse como epígono tardío de la reflexión de la Nueva Izquierda europea y norteamericana sobre el problema del sujeto revolucionario. En relación al tercer punto, la clave del pensamiento gorziano pasa por los efectos de la revolución tecnológica, en especial, la desocupación. En resumen, Gorz propone una redefinición del objetivo político de la izquierda que se adapte a la transformación de la sociedad capitalista de los años `70, postulando la existencia de un nuevo sujeto: el no-trabajador.
Según Gorz, la abolición del trabajo está en marcha por la automatización. Se trata de elegir entre dos formas de abolición: la sociedad del tiempo libre o la sociedad del paro. En la sociedad del tiempo libre la actividad principal de los seres humanos deja de ser el trabajo, para ser otra cosa distinta, no por obligación sino por placer. El trabajo heterónomo, concebido como el trabajo socialmente necesario para sostener la vida en sus aspectos más elementales, no puede ser nunca definitivamente abolido. Pero puede ser restringido a un espacio y un tiempo compatible con la expansión de otras actividades. Al mismo tiempo coincide con una parte de la vida social donde la autonomía personal es imposible y que seguirá siendo así: los grandes aparatos productivos propiedad colectiva gestionada estatalmente continuarán siendo el recipiente del trabajo heterónomo obligatorio, no creativo y potencialmente alienante. Pero será contrapesado por una esfera creciente de autonomía personal plena. Las necesidades técnicas de la producción en masa obligan a mantener ciertos requerimientos técnicos pero no a concederles algo más que el más acotado de los espacios posibles. El otro estará ocupado por la autoproducción: el derecho de la comunidad a producir sus bienes sin recurrir a los poseedores de los medios de producción. La autoproducción exige la existencia de equipamientos colectivos, máquinas a disposición de la sociedad para ser usadas por quien lo desee. Queda así bosquejada una sociedad dual: la esfera de la necesidad y la de la autonomía. Intentar destruir la dualidad significa recaer en la utopía: no se puede eliminar la producción seriada en masa sin sufrir un violento deterioro de las condiciones de vida sociales. Tampoco se puede suponer que la adecuación del individuo al trabajo seriado resuelve «por la autogestión» de las grandes empresas el problema de la inadecuación frente a una tarea monótona, no creativa y gestionada por grandes aparatos burocráticos, surgidos ellos por exigencia de la técnica. No hay forma de identificar realización individual con realización social. Siempre habrá una parte indeterminable, que corresponde al individuo, para el que hay que reservar una esfera autónoma. En contraposición, el socialismo «libera» al individuo por la vía de hacerle «aceptar» su realización por la socialización. Para Gorz, la heteronomía no nace de la no propiedad de los medios de producción sino de la socialización de la producción: heteronomía equivale a trabajo coordinado en gran escala, y por lo tanto, seriado. Por eso autonomía equivale a trabajo personal y no a autogestión. Una fábrica autogestionaria es tan heterónoma como una no autogestionaria. Allí el trabajo no puede ser nunca una creación personal. La moral socialista es opresiva porque exige la autoidentificación con el trabajo heterónomo. Es el equivalente socialista de la moral burguesa. Por el contrario, la liberación exige la preponderancia de las actividades autónomas sobre las heterónomas.
En la concepción de Gorz, el obrero creado por el capital carece de toda posibilidad de constituirse en sujeto y desear la destrucción del capitalismo. No es su negación sino su inversión. De allí la apología del trabajo en lugar de su rechazo. El obrero individual no puede vivir su autonomía sino que se somete a entes metafísicos (el obrero colectivo) que representan su propia alienación y estatización. El propio capitalismo evoluciona hacia la eliminación del capital como propiedad privada hacia el capital monopolista. En consecuencia el trabajador debe negarse como clase y por ende rechazar el trabajo. No puede constituir un poder obrero autónomo. La ilusión de la «autonomía» corresponde a la etapa de la clase obrera «profesional», que guardaba para sí el control del proceso de trabajo, podía gestionarlo e identificarse con él. El nuevo obrero-masa, aplanado por la división capitalista del trabajo, no puede sentir ese «orgullo profesional». Sólo puede sentir tedio, no compromiso, es decir, rechazo del trabajo. El obrero profesional es un privilegiado que se identifica con el trabajo y no puede, por lo tanto, ser el sujeto de la revolución. Para ellos, el trabajo sí es una fuente de realización personal.
No lo es, sin embargo, para aquellos que no ven su trabajo como realización: estos trabajadores no se sienten parte de la clase obrera. Constituyen, por lo tanto, una «no clase» de «no trabajadores»: su objetivo no es la apropiación sino la abolición del trabajo. La «no clase» no es un «sujeto social». No tiene ni unidad ni misión trascendente, ni concepción de conjunto de la historia y de la sociedad. Este movimiento es refractario a la organización, a la programación y la delegación de funciones. En esto se encuentra, según Gorz, su fuerza y su debilidad:
«Su fuerza, puesto que una sociedad diferente, que suponga nuevos espacios de autonomía, no puede nacer más que si los individuos han inventado y puesto en práctica previamente una autonomía y nuevas relaciones. Todo cambio de sociedad supone en primer lugar un trabajo extrainstitucional de cambio cultural y ético. Ninguna libertad nueva que no haya sido ya asumida y practicada por los ciudadanos mismos puede ser concebida desde arriba, por el poder institucional … Su debilidad, no obstante, puesto que los espacios de autonomía conquistados sobre el orden existente serán marginados, encerrados o subordinados a la racionalidad dominante a menos que se lleve a cabo una transformación y recontrucción de la sociedad, de sus instituciones, de su derecho. La preponderancia de las actividades autónomas sobre el trabajo heterónomo es inconcebible en una sociedad en que la lógica de la mercancía, de la rentabilización y de la acumulación continúan siendo dominante.»
Es difícil hacer un balance del texto sin ambigüedades puesto que estas están allí desde el inicio: 1. ¿Es necesaria una revolución para que esta nueva sociedad advenga? Parece que sí, dado que esos espacios de autonomía no pueden existir en forma subordinada. Pero también parece que no, porque los «viejos» espacios de heteronomía no desaparecerán. Pareciera que un tránsito más o menos progresivo llevará de un lado a otro: «La transformación de la sociedad de acuerdo con los objetivos del movimiento será de alguna manera un efecto automático de la expansión del movimiento mismo.»
2. ¿La autonomía es posible? Gorz responde afirmativamente, pero su texto permite dudarlo, al menos aceptando sus premisas: por un lado, la autonomía continúa identificándose de alguna manera con el trabajo, puesto que la liberación del tiempo no equivale a «no hacer nada» sino a «hacer otra cosa», que puede, legítimamente considerarse como otra esfera laboral. Ahora bien, esta esfera «autónoma» se identifica con el trabajo autoasumido por fuera del seriado dedicado a las necesidades elementales. Pero eso significa que esta esfera produce con un nivel de productividad competitivo con el de la otra. Esto parece dar a entender Gorz cuando alude a la necesidad de «máquinas» para el sector autónomo. Pero esto presenta problemas: ¿por qué estas máquinas «autonomizarán» en lugar de «heteronomizar»? Hay aquí una ilusión subyacente en una «tecnología» a escala humana. Por otra parte, la gestión colectiva de estas máquinas no tiene por qué exigir un grado de coordinación menor que el resto, por lo que resulta difícil que determinantes técnicos generales invaliden el resultado buscado. Además, ¿qué status tienen los bienes producidos en este sector? ¿Se venden, se regalan? ¿Satisfacen necesidades importantes o es simple bricolage? Si es esto último, es realmente difícil que ocupen un lugar «económico» en la vida humana y no queda claro si habría que obligar a los seres humanos a hacerlo. Pero, si no representan un papel central en la vida humana, ¿en qué sentido desplazan a la esfera de la necesidad?. Y si no la desplazan, ¿sobre qué se constituye la autonomía?
3. El proletariado ha desaparecido, o por lo menos lo está haciendo, puesto que Gorz nos alienta a despedirlo. Pero esta «no clase», ¿por qué tipo de relaciones está constituida? Da toda la impresión que la única diferencia con la clase obrera es su sensación de hastío frente al trabajo. Lo que pareciera indicar que el obrero masa de la gran industria es difícilmente ubicable en su esquema: ¿es el obrero profesional? No parece que el obrero taylorizado corresponda a la descripción que Gorz da de él. El obrero «profesional» parece ser el de la etapa de la manufactura, desaparecido en Europa hace mucho tiempo. Si este obrero es el sujeto «marxista», entonces resulta difícil entender de dónde sale la «no clase»: no es el obrero de la manufactura, no es el obrero taylorizado de la gran industria. ¿Qué es, entonces? «Alguien» que se encuentra en situación de aversión subjetiva al trabajo. Lo que es válido para cualquier obrero desde que el capital existe.
4. Gorz niega que pueda haber «democracia en la producción». Dado los requerimientos técnicos de la producción, el obrero no puede decidir sobre la producción. En este punto, Gorz confunde, bajo la expresión «poder obrero», los límites del sindicalismo y el obrerismo propios del basismo de la «nueva izquierda». El obrero aparece como apéndice de la máquina cuyo único momento de decisión libre se ejerce en torno al torno… Pero eso es así en la sociedad capitalista, donde el poder de decisión pertenece al patrón. Pero en una sociedad donde la producción es socializada, no hay razón para que las «grandes decisiones» no sean «gestionadas» por los obreros en los momentos en que actúa como «ciudadano». Gorz confunde autogestión del proceso de trabajo con autogestión de la producción. Fuera de la fábrica el obrero como ciudadano determina la producción general que a su vez determinará la gestión del proceso de trabajo.
5. Gorz supone que la burocracia es todopoderosa y que nunca podrá controlársela. En consecuencia, considera que la esfera de la necesidad siempre será la esfera autoritaria por excelencia. De allí que descrea de la posibilidad de hacer otra cosa que reducir esa esfera, que, por otra parte, es un proceso automático. Con lo cual, toda la construcción parece reproducir el automatismo que critica a lo largo del libro como la principal creencia marxista sobre el curso de la historia y el rol del sujeto revolucionario.
Así las cosas, Gorz ha avanzado hasta el punto de reformular el objetivo de la izquierda (la creación de la sociedad del tiempo libre) y la ha dotado de un nuevo sujeto (la «no clase» de los «no trabajadores»). Falta que la propuesta se corporice en un tipo de estructura organizativa y en una estrategia. Ella llegará de la mano de los «nuevos movimientos sociales».
2. c. La «vieja» «nueva izquierda» y el abandono del sujeto
El balance que la izquierda europeo-americana hace de los años de fuego ha tomado dos caminos no necesariamente divergentes: por un lado, de orígenes althusseriano-mao-anarquizantes, se deriva un grupo hacia lo que primero amenazó con ser una vertiente más izquierdista, pero que finalmente terminó en el posmodernismo más o menos inocuo, cuando no cínico y derechista; por otro, intelectuales generalmente estalinistas y socialdemócratas han devenido liberales en el sentido más corriente de la palabra. El rito de pasaje lo constituyó el triste episodio “teórico” con el cual intentaban justificar la claudicación ante la burguesía: la redefinición de la «izquierda» con la excusa de adaptarla «a los nuevos tiempos». Incapaces de atreverse a parecer lo que eran, se dispusieron a torturar teorías para hacerles decir lo que no dicen. Gramsci fue, por lo general, el cordero del sacrificio ante el altar del dios-capital. No pretendemos realizar aquí un relato pormenorizado de este proceso sino señalar dos momentos en ambos caminos, que describen bastante bien lo que ha pasado. En ambos casos, el punto de partida es el justificativo más usado para «repensar todo», la derrota de la clase obrera, sólo que el primer camino lleva al posmodernismo mientras que el segundo al liberalismo derechista de la socialdemocracia.
Las estrategias de Laclau y Mouffe
Por supuesto, el pobre Gramsci sirve para todo. A los PCs ha servido como vidriera: después de todo, honestos y revolucionarios pensadores han podido surgir del seno del estalinismo. Para los eurocomunistas proporcionó una base sobre la cual reivindicar una estrategia reformista sin que lo parezca. A los reformistas, a su vez, les permitió mostrarse como tal sin ponerse colorados. Si no se era marxista, se podía sacar patente de “gramsciano” que era casi lo mismo pero mejor: nacionalistas, indigenistas, campesinistas, tercermundistas y hasta post-colonialistas han podido apoyarse en una herencia prestigiosa sin tener que hacer genuflexiones ante el conjunto de la teoría. Pero hay más: si se sostiene que todo el mundo ha vivido equivocado hasta que uno mismo se ha puesto a escribir, como parece deducirse de Hegemonía y estrategia socialista, Gramsci también puede dar una mano.[9] Sólo que en este caso Laclau y Mouffe toman al filósofo italiano como punto de partida para ir más allá. El leiv motiv del texto es “desencializar” la teoría social. ¿Qué significa esta palabra, que hemos inventado para sintetizar la tarea de L&M? Significa eliminar de la acción política todo referente social. Concretamente, la política no puede deducirse de la acción de las clases, que a su vez no pueden deducirse desde relaciones sociales. Gramsci aparece como el iluminado iluminador de aquello que a partir del texto aquí criticado hemos de entender como hecho definitivo, que las nuevas formas de lucha, es decir, los nuevos movimientos sociales, cuestionan sin remedio la manera en que hemos venido haciendo política:
“Lo que está actualmente en crisis es toda una concepción del socialismo fundada en la centralidad ontológica de la clase obrera, en la afirmación de la Revolución como momento fundacional en el tránsito de un tipo de sociedad a otra, y en la ilusión de la posibilidad de una voluntad colectiva perfectamente una y homogénea que tornaría inútil el momento de la política. El carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario político, poblado de sujetos “universales” y constituido en torno a una Historia concebida en singular: esto es, el supuesto de “la sociedad” como una estructura inteligible, que puede ser abarcada y dominada intelectualmente a partir de ciertas posiciones de clase y reconstituida como orden racional y transparente a partir de un acto fundacional de carácter político. Es decir, que la izquierda está asistiendo al acto final en la disolución del imaginario jacobino.”[10]
L&M sostienen, entonces, que Gramsci ha llevado hasta el borde el análisis de la política propia del marxismo, sin animarse a cruzar el Rubicón. Por supuesto, ellos lo hacen, tratando de liberar a la “hegemonía” gramsciana de su esencialismo encubierto, puesto que, con toda la importancia que el italiano concede a la autonomía de la política, en última instancia incluso para él los sujetos de la acción siguen siendo las clases. Lo que es completamente cierto (es más, en nuestro texto sobre Gramsci al que más arriba remitimos al lector defendemos exactamente esto). Pero precisamente aquí es desde donde, según L&M, hay que empujar a Gramsci hacia la indeterminación (o, lo que es lo mismo, la autodeterminación discursiva) de la política.
Luego de un largo rodeo, que va de Rosa Luxemburgo a Sorel pasando por Kautsky, L&M llegan a la conclusión de que en la teoría marxista se ha abierto un hiato: resulta imposible completar el vacío que separa las predicciones de la teoría y los resultados históricos. Para cubrir el espacio abierto en la cadena de la necesidad histórica, se llega a la noción de “hegemonía”, única forma de hacerse cargo de la contingencia histórica. En concreto, el capital se desarrolló, la clase obrera creció pero el socialismo faltó a la cita. Este hecho incontrastable daría por tierra con lo que para L&M constituye la “lógica de la necesidad” que es propia del marxismo. La “hegemonía” viene a introducir un poco de indeterminación, a mixturar la lógica de la necesidad con la “lógica de lo contingente” que resultan, sin embargo, incompatibles. La “lógica de lo contingente” es una nueva “lógica de lo social” que sólo puede desarrollarse plenamente si se la despoja de todo rasgo esencialista, es decir, si se asume que lo político sólo puede entenderse en sus términos y no por remisión a otras instancias explicativas. Rosa Luxemburgo se habría percatado del carácter determinante de lo político al examinar el problema de la unidad de la economía y la política a propósito de la revolución rusa y el debate sobre la huelga de masas o del rol del estado parlamentario alemán en la división de la clase obrera. Para solucionar ese desfasaje y afirmar la unidad de la clase (y por lo tanto, de la viabilidad de la revolución socialista basada en el proletariado) se ve obligada a defender el carácter necesario del proceso revolucionario en el que se dará la unidad por la fuerza de los hechos. En consecuencia, según L&M, habiendo partido de reconocer la “lógica de lo contingente”, el marxismo por boca de Rosa Luxemburgo violenta todo su argumento reintroduciendo la “lógica de la necesidad”. Así, la unidad, en lugar de surgir de la “sobredeterminación simbólica” aparece automáticamente desde la infraestructura. La revolucionaria polaca no habría advertido que la sobredeterminación pertenece al mundo de lo contingente, es indeterminada, tanto como lo es el sujeto que desde allí surge, no habiendo ninguna razón para suponer que sea “clasista”. El esencialismo presupone que el sujeto de la revolución surge desde dentro mismo de las relaciones de producción y construye desde allí su identidad como resultado exclusivo de las leyes que lo regulan. Como la historia no ha validado esta afirmación, todo el edificio construido sobre esas bases se desmorona ya ante la vista misma de los teóricos más importantes de la 2° Internacional.
El resultado es el siguiente: los sujetos pueden constituirse desde cualquier lugar (desde cualquier posición de sujeto) y pueden todos ser igualmente revolucionarios. El reconocimiento de este hecho da pie a una política democrática. Ahora, ¿qué puede dar unidad a este caos? Sólo la práctica de una hegemonía democrática, que consiste en no otorgar a ninguna posición de sujeto ningún privilegio estructural y epistemológico. Allí, la práctica que asegura el no retorno del estalinismo está concentrada en una palabra que ha hecho carrera entre los cientistas políticos posmarxistas y posmodernos: articulación. Dado que la práctica articulatoria elimina la referencia a todo sujeto trascendental, el resultado no equivale a una sumatoria sino a algo nuevo, producto de una estrategia discursiva. La pregunta que surge en forma obvia es la siguiente: si no hay referentes materiales, ¿se pueden inventar identidades a placer?. Pareciera que sí, porque no hay necesidades esenciales (véase pág. 139). La crisis de la izquierda y de la política revolucionaria debe atribuirse a un persistente “clasismo” que resulta incapaz de reconocer los efectos del capitalismo tardío en las identidades sociales y en el papel otorgado al discurso en su creación. L&M han arribado así a la conclusión lógica del desarrollo que observábamos en la “nueva izquierda”: la hiperinflación de “sujetos” y, por lo tanto, su eliminación como fuerza política práctica.
Las consecuencias de estas formulaciones son sorprendentes: al definir la política como articulación discursiva que virtualmente flota por encima de todos los componentes del mundo social-discursivo, L&M reducen toda las dificultades de la izquierda a un problema de habilidad en el uso del lenguaje. Lo que no hace más que otorgar un rol determinante a los “articuladores”, que no pueden ser otros que los intelectuales, dado el nuevo papel asignado al lenguaje en la estructuración de las relaciones sociales. Es difícil imaginar por qué esta política no puede desembocar en el sustitucionismo que se supone era el resultado lógico del esencialismo clasista. Es más difícil todavía, imaginar cómo puede estructurarse un movimiento político de este tipo, qué lo mantendría unido más allá de una “corriente de opinión” ni cómo esta puede hacer efectivo su poder, como no sea simplemente participando en las elecciones. Peor: L&M han gastado muchas hojas en definir su política como “radicalización de la democracia” sin decirnos nada acerca del poder que debe ser destruido ni qué debe hacerse ante la resistencia a los cambios. Se nos dirá que el texto no tiene por qué contestar todas las preguntas, pero entonces podemos lícitamente imaginar las respuestas que los autores no dan: ¿se trata de una reforma intelectual y moral antes de la revolución, una especie de curación por la palabra? ¿Hemos de convencer a todo el mundo sobre las bondades de un mundo distinto para luego actuar sin saber muy bien cómo?. Por otra parte, ¿quién garantiza que una mayoría sustancial puede ser “articulada”? O la propuesta es simplemente “enriquecer” el esencialismo clasista con un poco de feminismo, otro poco de ecología y algunas pizcas de uno que otro condimento (poca audacia para un libro que se pretende el inicio de una nueva era en la política revolucionaria) o bien es un panfleto en beneficio de los partidos “verdes” cuya escasa capacidad para ir mucho más allá de la socialdemocracia no es necesario discutir aquí. O peor aún: una especie de populismo del discurso, unificador desde fuera de demandas que se conciben a priori en pie de igualdad pero cuyas aristas contradictorias deberían ser limadas por el “articulador supremo”, el intelectual de izquierda, que era aquello que L&M criticaban en la 2° Internacional y en el marxismo mismo. Pero si en estos al menos la apelación al proletariado introducía, al menos en las palabras, la posibilidad de la autodeterminación de la clase y, por lo tanto, de un control externo al intelectual, en Hegemonía y estrategia socialista no se adivina ningún contrapeso por el estilo.
Este no es el lugar para analizar con detalle un libro de indudable importancia teórica y política, pero no puede dejarse pasar el hecho de que L&M basan toda su construcción en afirmaciones no comprobadas sobre el desarrollo histórico del siglo XX, sobre la naturaleza de la economía capitalista y sobre el significado de algunos estudios sobre procesos de trabajo hoy muy cuestionados. Pero lo más importante no es esto sino las contradicciones a las que el texto arriba, diluyendo las identidades sociales y haciendo imposible, entonces, la definición de los sujetos de la transformación. Digamos algo más: si los nuevos movimientos sociales eran la esperanza de L&M, deberíamos esperar ahora un nuevo libro que dé cuenta de su evidente fracaso. Este es un dato de la historia que tendría que abrir algún hiato en el mundo de la indeterminación…
Eric Hobsbawn detuvo su marcha
La victoria del thatcherismo en Inglaterra vino a convencer, aún a los más reacios, de que toda una época tocaba su fin, que una transformación de fondo había ocurrido bajo los pies de la izquierda, haciéndola bailar (inconscientemente) sobre un abismo. Fue así que, en un artículo que inició un arduo y célebre debate, Eric Hobsbawn proclamó el final de “la marcha hacia adelante del trabajo”.[11] En una síntesis que tal vez no haga justicia al argumento, el planteo de Hobsbawn es el siguiente: una serie de transformaciones tecnológicas disminuyen progresivamente el peso de los obreros manuales, redistribuyen espacialmente la población y rompen el esquema de “dos naciones” que generaba una cultura obrera autocontenida e incontaminada. La clase obrera ya no es lo que era. A esto se suma la incapacidad del laborismo para revivir la clave de su éxito, una propuesta política que superaba el clasismo para mostrarse como partido del pueblo y del progreso. Frente al thatcherismo, el laborismo carecía de una alternativa para enfrentar la crisis del capitalismo británico y ni siquiera el crecimiento de la izquierda del partido aseguraba que el problema se resolvería, en tanto se hacía en nombre de un clasismo “corporativo”. En su opinión, la creciente decadencia del laborismo, la disminución de sus efectivos y votos, y la debilidad progresiva de los sindicatos, obedecía a factores de más largo alcance que la política derechista de los últimos gobiernos laboristas y no podía recuperarse por la simple apelación a una política “basista” o más ligada a los intereses de clase.[12]
Esto no significa que Hobsbawn eliminara a la clase obrera del núcleo de la política y como principal sostén de cualquier alianza progresista. Todo lo contrario, llamaba al laborismo a reanudar su contacto con la clase, contacto que había perdido porque se negaba a aceptar los cambios producidos. Pero el aspecto más debatido de sus tesis era su afirmación rotunda de la insuficiencia de una política que descansara sólo en la clase obrera, especialmente en la clase obrera manual, cuyo peso disminuía secularmente en el interior de las huestes del trabajo, afectadas también por la creciente desindustrialización. Frente a este panorama, lo que metía presión al debate era la urgencia de enfrentar el nuevo “torysmo” de Thatcher, que según Hobsbawn constituía una ruptura radical (y reaccionaria) en el marco político británico. La política thatcheriana consistía en una reanudación de la guerra de clases que el torysmo tradicional había evitado sistemáticamente. Era una ruptura militante del consenso keynesiano de posguerra y tenía por finalidad una restauración reaccionaria del equilibrio entre clases. Frente a “Mrs. T”, Hobsbawn proponía el renacimiento de la política frentepopulista de los años ’30, una coalición abierta anti-thatcheriana que, en la práctica, significaba una alianza electoral entre el laborismo y la Alianza liberal-socialdemócrata, una especie de tercer partido que había logrado colocarse en forma expectante en el tradicional bipartidismo británico. La propuesta era también motorizada por los miembros de la revista Marxism Today.
Las críticas se centraban en negar las transformaciones que Hobsbawn veía en la clase y de concebir el thatcherismo como “fascismo” tanto como en la apuesta al laborismo como el instrumento apto para la “vía británica” al socialismo. Hobsbawn era, entonces, acusado de abandonar la política de clase y pasarse sin más a las filas del reformismo sin perspectivas. El arco de sus contrincantes era vasto y tan diverso como el de la alianza que proponía: desde la izquierda del laborismo y el Partido Comunista que había abandonado, hasta la “ultraizquierda” del Socialist Workers Party. Mientras que a los primeros les contestaba que lo que él proponía no era más que la política secular del laborismo, compartida desde los ’30 por el PC, a los últimos los despachaba con apelaciones al realismo político. Para Hobsbawn, todos ellos eran víctimas de lo que llamaba la “recaída en el extremismo”, una de las consecuencias de la impotencia histórica de estos grupos, equivalente del “infantilismo revolucionario” que Lenin criticara a comienzos de siglo. Sin embargo, entre sus críticos se encontraban intelectuales de peso y de su misma edad, como Ralph Miliband y Raymond Williams, que no aceptaban una alianza cuyo contenido socialista no aparecía claro.
Este era el bache más obvio y más difícil de explicar para el historiador británico y sus huestes de Marxism Today: ¿cuál sería el programa de tal alianza?. Hobsbawn negaba enfáticamente que el concibiera al thatcherismo como fascismo, pero dado que la política del Frente Popular fue concebida en relación directa a éste último, y que él mismo repetidamente justificaba su propuesta por referencia permanente a esta experiencia, era lógico que sus críticos enfatizaran las diferencias que separaban a ambos fenómenos. Aquí está, pensamos, el núcleo de toda la discusión, a saber, la política del Frente Popular. La alianza contra Hitler sólo podía ser concebida como momentánea (por más que se extendiera por décadas), limitada a liquidar un tipo de gobierno burgués cuya victoria significaba una derrota de una magnitud irrepetible, en la medida en que implicaba la desaparición física de toda oposición. Caído el fascismo, la política lógica de la izquierda revolucionaria sólo podía consistir en un retorno a la autonomía frente a la burguesía. Como Hobsbawn no se cansa de reprocharle a sus críticos comunistas, todos los PC europeos continuaron con la línea frentepopulista sólo que en forma vergonzante y eso fue, para el historiador británico, la clave de su perduración como opciones políticas reales. Claro que es es posible leer esa experiencia de una manera que Hobsbawn no aceptaría. Si puede convenirse en la utilidad de unir fuerzas contra el fascismo (aunque el Frente Unico es una política mucho mejor), también se podría decir que la continuidad de esa línea política (cuando ya no había ningún “peligro” que la justificara) fue la que arrastró a los mayores partidos de masas de la izquierda europea, algunos con un poder notable como el PC italiano, al compromiso con la sociedad capitalista. Es la línea que constituirá el núcleo del eurocomunismo y desembocará naturalmente en el ala izquierda de una socialdemocracia derechizada, cuyo programa no puede ser otro que el de hacer el trabajo sucio de la burguesía en una era de creciente insatisfacción de los trabajadores. Es esta política la que ha fracasado a largo plazo y es a sus ejecutores a los que habría que culpar por la debacle. Por reaccionario que pareciera el thatcherismo, ¿por qué los obreros iban a mostrar pasión por el laborismo si este no hizo otra cosa que congelar cualquier genuina pasión por el cambio? No es el retorno a esas políticas sin audacia sino la falta de audacia lo que enajenó la voluntad obrera al laborismo. En ese punto, sólo quedaba la transformación por derecha, es decir, el camino que desemboca en Blair, o el abandono por izquierda del laborismo. Finalmente la historia eligió el primero de los dos. Muchos intelectuales de izquierda que siguieron la recomendación de Hobsbawn de “aggiornar” a la izquierda pueden hoy no reconocerse en el resultado final, pero no por eso debieran sorprenderse puesto que la ilusión de un capitalismo con rostro humano hace rato que murió de mala muerte. Algunos parecen no haber sacado todas las conclusiones que se derivan de ese fracaso, como lo prueba suficientemente el reciente rechazo de Hobsbawn a la “tercera vía” de Blair pero su adhesión a la de Lionel Jospin…[13]
Aunque Hobsbawn no expulsa a la clase del centro de la acción política, su creencia en el fin del sueño socialista (que para él se identifica con la caída del stalinismo), en la necesidad de compatibilizar “estado y mercado”, de apelar a una regulación internacional de capitales al estilo del proyecto Tobin, de (¡incluso!) entregar a Pinochet a la justicia chilena, son suficientes síntomas de la crisis de un tipo de intelectual que hoy ocupa un lugar no despreciable en los medios y los escaparates de las librerías: el ex comunista que, nadando en el mismo discurso universalista y “progresista” nacido de la coyuntura específica de la lucha contra el nazismo, aparece hoy como la izquierda presentable. Una izquierda que, sin embargo, asume todas las preocupaciones del capital. Lo curioso es que, para esto, Hobsbawn no necesitó torturar la teoría marxista ni abandonarla, al menos literariamente hablando. Le bastó con malinterpretar la historia.
Norberto Bobbio y la culminación de un largo ciclo
Derecha e izquierda[14] es el libro en el que Norberto Bobbio se interroga por el sentido actual y la utilidad de la díada «izquierda-derecha». La fundamentación del intelectual italiano es la que sigue: desde hace dos siglos, se emplea la díada izquierda‑derecha para posicionarse y posicionar a los sujetos sociales en la lucha política. Sin embargo, en los últimos años (fundamentalmente a partir de la caída del Muro, y del colapso de la Unión Soviética) el eje izquierda‑derecha no parecería designar ninguna realidad política, o dicho de otra forma no habría un eje orgánico sobre el que posicionarse ideológicamente. Bobbio, manteniéndose partidario de la díada, agrupa a sus críticos en tres grupos: 1) «Aquellos que siguen afirmando que la izquierda y la derecha ya son nombres sin sujeto» (p. 23); 2) «Aquellos que consideran la díada aún válida, pero no aceptan el criterio sobre el cual la he fundado» (p. 23); 3) «Aquellos que aceptan la díada, aceptan también el criterio, pero lo consideran insuficiente». (p. 23)
Los primeros parecen ser partidarios de una visión desarticulada de la política: «…en una sociedad cada vez más complicada y donde las múltiples razones de contraste ya no consienten poner las alineaciones propuestas todas de una parte o todas de otra, la contraposición unívoca entre una izquierda y una derecha acaba siendo simplificadora» (p. 23). Considerarían que la realidad actual presenta «múltiples razones de contraste» (aparentemente no vinculadas globalmente, o quizás sin privilegiar alguna de ellas, por lo que no habría un eje fundamental derecha‑izquierda sobre el que posicionarse ideológicamente). Se acercaría a una posición posmoderna en la que desaparece el sentido de la lucha política como lucha por el poder. Al reconocer la vigencia de la díada en el posicionamiento ideológico, Bobbio le da un sentido más global a la política: «Después de la caída del Muro, la díada sigue estando en el centro del debate político» (p. 24).
Aún rescatando una visión totalizante de la sociedad y la política, su postura no deja de ser idealista. Busca un contenido para el término, llegando a encontrar una especie de «esencia ideal» del concepto «izquierda». Su método no consiste en otra cosa que en abstraer de la «comunis opinio» de los politólogos lo que sería “invariante”. En sus palabras, «…la persistencia del ideal utópico en la historia de la humanidad es una prueba irrefutable de la fascinación que el ideal de igualdad, además del de libertad y bienestar, ejerce sobre los hombres de todos lo tiempos y de todos los países» (p. 143). Bobbio se basa, entonces, para fundar su definición, en el sentido común de la «comunidad de pares» politológica tranhistórica. Igual que la mayoría de sus críticos, concibe la igualdad y la libertad como categorías universales, identificando el término «izquierda» con su contenido (la igualdad abstracta), sin analizar el contenido mismo en cada momento histórico, pasando los «ideales» a ser los motores de la política y de la historia. Así como la «igualdad» ocupa un lugar clave en el Olimpo de la política, la libertad también tiene lo suyo, y así pasamos del monoteísmo al politeísmo: «La igualdad como ideal sumo, o incluso último, de una comunidad ordenada, justa, y feliz … se acopla habitualmente con el ideal de la libertad, considerando éste también como supremo o último». (p. 155)
Por razones que no se explican, las deidades «igualdad» y «libertad» no admiten comunidad de fieles exigentes, puesto que la persecución extrema de ambos ideales resulta incompatible. El Ser Igualdad, en su realización, entra en contradicción con el Ser Libertad, y viceversa (p. 156). Esta consideración de Libertad e Igualdad como seres con vida propia lo lleva a considerar que la única forma de resolver las contradicciones entre ambos es mediante un tercer ser genérico, la “Democracia”, especie de dios componedor, que resulta ser otro valor universal, no una forma de Estado que surgió de determinadas condiciones históricas y que se sustenta en relaciones sociales específicas. Por qué la igualdad atenta necesariamente contra la libertad es algo que sería interesante entender. Lamentablemente Bobbio, superficial como siempre, no ofrece mayores datos.
Hasta ahora, la discusión ha girado en torno a la definición de la díada «izquierda‑derecha» sustantivándola en la antítesis «igualdad‑desigualdad». Sin embargo, se hace necesario multiplicar los dioses, desarrollando otra contradicción: «libertad‑autoridad». Veamos: «Así como la antinomia igualdad‑desigualdad define a la díada derecha‑izquierda la de libertad‑autoridad define a la de libertarios y autoritarios”(p. 161). La Democracia sería el ámbito en el que se realiza la Libertad, y donde el conflicto igualdad‑desigualdad se encausa en un sentido pacífico, permitiendo la creación de un centro “democrático”, es decir “moderado”, y aislando a los “extremos”, siempre peligrosos. Para Bobbio, siempre «han existido … movimientos libertarios tanto a la derecha como a la izquierda”. Ambos deben ser controlados por los gobiernos democráticos “aquellos gobiernos que reconocen y protegen los derechos personales, civiles, políticos”. Dado que los “derechos” son enunciados en sentido abstracto, pareciera que no hubiera contradicciones entre ellos, que el ser “derechos” los absolutiza. Así, un gobierno que defienda la propiedad privada estaría, en términos marxistas, atentando contra la naturaleza social de la humanidad, mientras que para Bobbio estaría asegurando el respeto de un bien universal. Es más, el intento de transformar el conjunto de la sociedad mediante una revolución social es equiparado a su contrario, la contrarrevolución en tanto que los “los movimientos revolucionarios como los contrarrevolucionarios … tienen en común la convicción de que en última instancia, por la radicalidad del proyecto de transformación, éste no puede ser realizado si no es a través de la instauración de regímenes autoritarios» (p. 162) Así, «…un extremista de izquierda y uno de derecha tienen en común la antidemocracia…». Bobbio no ahorra ningún lugar común a la hora de enfatizar sus conclusiones: «Los extremos se tocan», dice el filósofo italiano (p. 77). «La Democracia», transmutación metafísica de la democracia burguesa de posguerra, aparece como dada por sí misma. No como una forma de gobierno que emerge de un momento histórico de la lucha de clases, marcada firmemente por los intereres del triunfador, sino como un escenario neutro, en el que los «ideales» pueden dirimirse pacíficamente. No aparece como parte del Estado, en el que el sagrado «Ideal de Libertad» se reduce para las clases explotadas por el capital a la pagana y miserable libertad electoral, que está en la base de toda desigualdad real.
Bobbio es un autor de formación liberal, aunque en el transcurso de su vida política se vio fuertemente influido por el movimiento comunista italiano. Según Anderson, estas dos vertientes ideológicas confluyen contradictoriamente en su socialismo liberal: «Por su formación y convicción primordial, es un liberal» cuya fuente de inspiración «viene de J. S. Mill» aunque no contiene «ninguna admiración especial por el mercado libre, sino un compromiso profundo con el Estado Constitucional.» Es, entonces, «un liberalismo político, no económico».[15] Es interesante el hecho de que su pensamiento haya convergido históricamente con la trayectoria política de la izquierda italiana (y europea en general). Veamos este proceso, siguiendo el relato de Anderson: «…en 1954, después de la muerte de Stalin, cuando el proceso de desestalinización de la URSS empezó a aflojar los corsés ideológicos del movimiento comunista italiano» Bobbio «reingresó a la escena nacional». En su artículo «Democracia y dictadura» insistía «en la subestimación histórica por el marxismo, del valor de las instituciones políticas liberales» y predecía que «el Partido Comunista Italiano iba a evolucionar … hacia una aceptación mayor de esta crucial herencia histórica». El artículo motivó una respuesta del filósofo comunista Della Volpe, que a su vez suscitó un segundo artículo de Bobbio, «en el que exhortaba a los comunistas a desconfiar de un «progresismo demasiado ardiente», que podía sacrificar las conquistas de la democracia liberal a la instauración de una dictadura proletaria con la promesa de una ulterior democracia perfeccionada».
En las décadas siguientes, la crítica de Bobbio a la izquierda italiana termina convergiendo con el rumbo reformista adoptado por la misma. O mejor dicho, al revés. Primero fue el Partido Socialista aliado con la Democracia Cristiana, experiencia que Bobbio describiría como «el momento más afortunado del desarrollo político italiano». Por el contrario, todas las referencias de Bobbio al `68 «están teñidas de reserva o de amargura». La convergencia entre las ideas de Bobbio y la política de la izquierda italiana se intensifica a partir de la derrota del ’68 y como resultado de la misma. Toda la intelectualidad socialdemócrata primero, y la comunista después, va a terminar plegándose sin mucho drama al abstracto idealismo del filósofo italiano que culmina por borrar cualquier referencia a las relaciones sociales básicas y, por ende, expulsando cualquier elemento revolucionario que pudiera quedar en las cansadas huestes del reformismo europeo.
«Punto cero» (a la izquierda)
Como acabamos de ver, la abstracción idealista del análisis de Bobbio está al servicio de la reconversión de la izquierda europea desde el estalinismo y la socialdemocracia hacia el liberalismo común y corriente. El camino estuvo regado de publicaciones donde se ponía en disputa permanente la noción de “izquierda”, el fin de las ideologías, de la sociedad post-industrial y otras lindezas por el estilo. Los argumentos son siempre los mismos y la fundamentación tan endeble como siempre. La compilación de Giancarlo Bosetti[16], pese a la diversidad de enfoques, presenta una serie de características comunes que son el resumen perfecto del matrimonio definitivo entre estos intelectuales y la burguesía triunfante:
1. La ineluctabilidad e irreversibilidad de la derrota histórica de la izquierda: Todos conocemos las críticas que siguieron al artículo de Fukuyama sobre el fin de la historia y tal vez pensamos que casi nadie fuera del departamento de estado norteamericano lo podía considerar seriamente. Sin embargo, en todos los debates posteriores a la caída del muro aparece una y otra vez la negación de la posibilidad de que la lucha política proponga, en algún futuro, la concreción de un programa de «izquierda» consistente y en sintonía con la realidad.
2. La identificación izquierda-Unión Soviética: Se identifica el fin de la experiencia soviética como la defunción de todos los partidos de izquierda que parecen, todos, haber vivido por y para el PCUS. Se infiere de allí que no se trata de una izquierda la que ha fracasado sino la izquierda misma..
3. Identificación izquierda-derecha-totalitarismo: Identificación de Stalinismo y Fascismo. Como ya se dijo que el stalinismo equivale a toda la izquierda, toda la izquierda es totalitaria.
4. Tercera vía: Desaparecidas las identidades políticas que se embanderaron detrás de los ideales de conservación de libertades individuales y del mercado vs. aquellas que postulaban que no había reforma posible y no existe liberación individual, queda la pregunta: ¿cuál es el nuevo sujeto político, la nueva identidad? Es aquí donde aparece otro lugar de análisis: el camino medio del pragmatismo moralista de los intelectuales, de las políticas de estado más o menos populistas, de las ONG, de los grupos de interés, que se convierten en los sucesores de lo mejor del liberalismo y lo mejor de la izquierda que se alinean en pos de la consecución de objetivos inmediatos, limitados.
Estas conclusiones son, hoy por hoy, el lugar de confluencia, el patrimonio común de los intelectuales cuyo desarrollo hemos seguido hasta aquí. Lo que subyace a todo este largo proceso es el abandono de toda consideración sobre las bases materiales de las identidades. Se comienza por dudar de la centralidad de la clase obrera, se sigue por proponer “nuevos sujetos” en su reemplazo, se los multiplica hasta el infinito y se acaba retornando a la casa grande del liberalismo: la democracia como el fnal de la historia, el ciudadano como su protagonista y el individuo como corporización de la soberanía. En este punto, la izquierda queda reducida a ser una voz moral. La “izquierda” es la ética y basta que tengamos buenas intenciones para que todos podamos ser de “izquierda”. Cualquier intento por demarcar posiciones, por separar la paja del trigo, se hará pasible del anatema: Sectario!
3. Otra vez, Gramsci
La confusión actual en torno al concepto que examinamos está íntimamente ligada a la historia que hemos contado. Hasta ahora hemos visto tres tipos de definición: 1. Relacional; 2. Sustantiva abstracta; 3) Sustantiva concreta. La primera se caracteriza por definir «izquierda» en términos relacionales: izquierda es todo lo que quiere alterar el statu quo. La segunda prefiere definirla a partir del «contenido» (por eso la llamamos «sustantiva») pero en términos abstractos: izquierda es lo que representa la igualdad, la libertad, etc.. La tercera parte de un contenido material concreto. El problema con la primera definición no es que sea incorrecta sino que es vaga y generalizante: ¿en relación a qué se define «izquierda»?. La discusión no está en que sea «relacional» sino en qué es lo que se relaciona con qué. La segunda es más precisa pero sólo superficialmente, porque termina colocando el problema en términos de referencia a valores carentes de encarnadura material: ¿qué quiere decir «igualdad»?. La última es la única que permite una aproximación correcta, aunque allí la dificultad que ya veíamos en la anterior se repite porque el problema es ¿cuál es el término de referencia concreto al que se refiere la definición?.
La definición precaria que aquí se propone intenta superar a las anteriores: es relacional, no puede ser de otra manera, pero es sustantiva y también concreta. Una definición sustantiva, relacional y concreta es, por conclusión lógica, histórica. Por lo tanto, lo que queda por discutir es cuál es el término a partir del cual se traza la definición. Y aquí es donde volvemos a Gramsci: si el núcleo de toda sociedad está en sus relaciones básicas, es sólo a partir de estas que puede trazarse la línea que separa identidades globales como izquierda o derecha. Concentrar el foco en contradicciones secundarias (o en una suma de ellas) como las relaciones de género, étnicas, ecológicas, de derechos humanos, etc., o los sujetos que las encarnan (o una suma de ellos) como las minorías étnicas, los homosexuales, las mujeres o los ecologistas, implica hacer pasar la definición por cuestiones secundarias, que no dividen a la sociedad con líneas claras y tajantes. Las contradicciones de clase, por el contrario, cruzan todo el orden social y subordinan a todas las demás, igual que a todos los movimientos sociales (“nuevos” o “viejos”) que se montan sobre ellos. Por lo tanto, si izquierda es crítica del statu quo, no lo es de cualquiera, ni en función de cualquier elemento. Izquierda es, en este sentido, la superación del statu quo impuesto por las relaciones sociales, a partir de los intereses generales de la humanidad, representados por los grupos sociales que los encarnan por negación, en función de las posibilidades históricas dominantes. Una definición así es todavía demasiado general, aplicable a cualquier tiempo y cualquier lugar. Una definición más concreta depende de especificar tiempo y espacio, es decir, sistema social: la izquierda, en el capitalismo, está compuesta por las fuerzas políticas que expresan los intereses (los más generales o los reformistas) de la población explotada y oprimida por el capital. De ahí que podamos señalar compartimentos en el interior de la izquierda, según se represente los intereses más generales o los particulares: a la primera llamaremos izquierda revolucionaria y reformista a la segunda.
La izquierda es, entonces, la expresión
de una identidad política: la que encarnan quienes sostienen la necesidad de
enfrentar al capital en nombre de los intereses del proletariado y del resto de
la población explotada y oprimida. El grado de su enfrentamiento depende de la
profundidad con la que se ligue a las contradicciones más profundas de la
sociedad, es decir, de las relaciones sociales básicas. Hay una izquierda “en
el sistema” (la que no cree necesaria su eliminación) y una “del sistema” (la
que se dirige contra el sistema social como tal). En términos gramscianos, es
la misma distinción que la que existe entre fenómenos orgánicos y de coyuntura.
En la medida en que la contradicción capital-trabajo es la contradicción
central de la sociedad capitalista, los partidarios de la eliminación de las
relaciones asalariadas y su reemplazo por la cooperación son lo que aquí
llamamos “izquierda revolucionaria”. Estudiar la historia de la “izquierda
revolucionaria” es examinar la experiencia histórica de quienes han intentado
derrocar el sistema capitalista e instalar el socialismo. Quedan pues excluidos
de esta investigación tanto los que no defienden intereses de la clase obrera,
ni orgánicos ni coyunturales, como quienes sólo le han presentado al capital
demandas parciales.
Notas
[1] “El significado del concepto “izquierda””, en El hombre sin alternativa, Madrid, Alianza, 1970.
[2]Para un mayor detalle sobre la evolución y los cambios en la teoría del partido en Lenin, ver: Carlo, A: “La concepción del partido revolucionario en Lenin”. En: Pasado y Presente, n° 2/3, julio–dic, 1973. Bs. As.
[3]Anderson, Perry: Consideraciones sobre el marxismo occidental, Siglo XXI, México, 1989.
[4] Ver Mandel, Ernest: El poder y el dinero, Siglo XXI, México, 1994, cap. 3.
[5]Ver Procacci, Giulio: «Introducción», en: Kautsky, Karl: La cuestión agraria, Siglo XXI, México, 1990.
[6]Véase Walicki, A: «Socialismo ruso y Populismo». En: Hobsbawm, E (dir.): Historia del marxismo, Bruguera, Barcelona, 1979.
[7]Para más datos sobre los radicales rusos ver Shanin, T.: El Marx tardío y la vía Rusa, Gedisa, Barcelona, 1980.
[8] Aunque los conceptos que aquí analizamos pertenecen a un breve artículo de Marcuse (“¿Naufragio de la Nueva Izquierda?”, en El trimestre político, nro. 2, oct-dic de 1975) pueden rastrearse fácilmente a lo largo de textos como El hombre unidimensional y otros de su larga bibliografía.
[9] Hemos discutido alguno de estos “usos” de Gramsci en un texto anterior: Saladino, Barton, Sau, Castelo y Sartelli: “Gramsci, la vida histórica y los partidos”, en Razón y Revolución, n° 4, otoño de 1998. Sólo queremos recordar aquí que uno de los errores más frecuentes consiste en leer aislada y descontextuadamente los Cuadernos de la cárcel, olvidando los escritos de L’ordine nuovo.
[10] Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe: Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI, Madrid, 1987, p. 2.
[11] Hobsbawn, Eric: “The Forward March of Labour Halted?”, in Hobsbawn, Eric: Politics for a Rational Left, Verso, London, 1989
[12] Véase en ibid. “The Verdict of the 1979 Election” y “The Debate on “The Forward March of Labour Halted?””.
[13] Véase el reportaje en Clarín del 22 de noviembre de 1998
[14] Bobbio, N.: Derecha e izquierda. Razones significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1996
[15]Ver Anderson, P.: «Norberto Bobbio y la democracia moderna», en Democracia y socialismo, Cuad. del Sur, Bs. As., 1988
[16] Bosetti, Giancarlo: Izquierda, punto cero, Madrid, 1990