Todo proceso eleccionario somete a los partidos revolucionarios a una oportunidad y a una trampa. Aprovechar la primera es necesariamente eludir la segunda. Para eso es necesario ubicar con precisión para qué se conforma un partido con esa pretensión de cambio. Cuando más confusa es la situación más necesario es acudir a definiciones básicas. Para eso ofrecemos el comienzo de La contra, Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy, de Ediciones RyR. Un trabajo sobre algunos aspectos de una Revolución (burguesa) triunfante, la de Buenos Aires en Mayo de 1810.
¿Qué es lo que constituye un fenómeno revolucionario? Comencemos por el principio. Acordamos que se trata de un proceso de transformación, hay algo de la sociedad que varía. Pero no se trata de un simple cambio de gobierno ni de formas culturales, ni de aspectos de la economía. Es la misma naturaleza de la sociedad la que cambia.
Tamaña mutación es el producto de la reformulación de las relaciones que sostienen a la sociedad como tal. Se trata de los lazos que reproducen la vida misma: las relaciones sociales de producción. Estas afirmaciones suponen otras dos: que la sociedad es una estructura jerarquizada donde ciertos vínculos determinan a otros y que las relaciones que rigen la producción son las que condicionan al resto de las manifestaciones de la vida social. Explicar esto nos llevaría un largo capítulo. Se han escrito libros sobre este problema. Vamos aquí a soslayar el debate. El caso es que las revoluciones han construido nuevas relaciones en todas las esferas sociales, desde la política hasta la cultural. Pero una revolución sólo merece ese nombre si altera las relaciones económicas. Volviendo entonces, podemos decir que la revolución implica una transformación en las relaciones de producción. Una revolución es una transformación social consciente. Es decir, mediada por el elemento político. Eso quiere decir que una revolución no surge espontáneamente. Toma décadas de preparación. Quien quiera tomar el poder debe prepararse para hacerlo. Es así que una revolución, para triunfar, debe tomar no el poder sino el Estado. Poder hay (como bien decía Michel Foucault) en todos lados. Desde un padre sobre el hijo hasta el de un perro con su dueño, pasando por la relación maestro-alumno. Pero el problema no es el poder sino el Estado (como bien se equivocaba Foucault), el instrumento de dominación social por excelencia, la reserva más sensible de la clase dominante y la herramienta para la transformación social. Porque el poder no es algo que siempre nos será ajeno (como también erraba Foucault) y de lo que nos conviene mantenernos alejados, sino algo de lo que hay que apoderarse si no queremos que el mundo permanezca tal y como está. Una revolución tiene, como premisa, una clase interesada en transformar la organización social a fin de poder dar rienda suelta a su desarrollo. No basta con que se halle constreñida en el viejo armazón. Hace falta que comprenda sus tareas y se disponga a realizarlas. Una revolución supone la existencia de un Sujeto histórico: una clase cuyo avance se opone a la constitución misma de la sociedad (el elemento estructural), consciente de su situación y dispuesta al enfrentamiento (el elemento político). El sujeto, entonces, resume en sí los atributos objetivos y subjetivos. Es sujeto porque comprende y transforma. Pero una clase revolucionaria no opera en el vacío. La existencia de una sociedad de clases presupone que hay alguien que custodia su funcionamiento en detrimento de otros. Por lo tanto, la transformación implica un enfrentamiento. Como lo que está en juego es la vida misma de las clases (de eso se trata una revolución) es lógico que cada uno de los términos apele al resto de las clases y fracciones de clase. El resultado es la formación de alianzas que recorren y desgarran todo el tejido social.
En tiempos normales los enfrentamientos tienen como protagonistas a elementos reducidos, ya sea del personal político de la clase dominante o de elementos de clases antagónicas. Lo que se debate, inmediatamente, no es el funcionamiento mismo de la sociedad, sino sus aspectos parciales. Pero la revolución implica que, en algún momento, la convulsión sacuda a toda la población, porque lo que se está poniendo en juego es cómo será la vida futura. Los enfrentamientos revolucionarios suponen un alto nivel de violencia. No obstante, un episodio de suma violencia no garantiza que estemos en presencia de un fenómeno revolucionario. Puede haber conspiraciones, guerras y disputas entre fracciones de la clase dominante, cada cual más sangrienta, sin que esté en juego el sistema mismo. Las guerras mundiales, por ejemplo, constituyen la mayor sangría que presenció la humanidad y, sin embargo, ninguna de las fuerzas combatientes apelaba al cambio social. Es más, luego de la Segunda se reunieron en Yalta para garantizar la estabilidad del sistema. Nos queda, todavía, develar el primer problema: ¿cómo situar cronológicamente una revolución? ¿En el instante de la toma del poder? ¿Al término de la guerra civil? Se trata de una cuestión compleja. Una revolución es un fenómeno que esconde varios procesos. En primer lugar, no sucede en cualquier momento y/o en cualquier lugar. Una sociedad que goza de buena salud es poco accesible a impugnaciones a su funcionamiento. Mientras la organización económica sea una condición para el desarrollo de las fuerzas productivas, las embestidas difícilmente logren su objetivo. Así es como en 1848, en Francia, la clase obrera integra una alianza revolucionaria cuyo destino será el fracaso. El resultado fue, efectivamente, un feroz retroceso de la clase obrera. Marx, agudo observador de los acontecimientos, concluye que no era el momento de una revolución proletaria, ya que el capitalismo francés aún no había dado todo de sí. En términos semejantes, había desaconsejado la insurrección de 1871, la que dio origen a la Comuna de Paris. Aunque, una vez lanzada, la apoyó hasta el final. Pero llega un momento en el que las fuerzas productivas presionan sobre las relaciones en las que se asienta la humanidad. En el siglo XVIII, el desarrollo del mercado mundial y de la producción en masa chocaba con relaciones de servidumbre, impuestos al tráfico y el trabajo gremial. Hoy día, la meteórica socialización de las relaciones sociales presiona sobre la propiedad privada de los medios de producción y de vida. La aparición de esa contradicción es el inicio de una época revolucionaria. Es la tierra donde va a florecer el cambio. No quiere decir que se haya desatado una crisis terminal, sino que el sistema ya no puede asegurar el desarrollo de las clases enfrentadas y, por lo tanto, toda estrategia que tienda a la reforma tiene pocas posibilidades de éxito. La sociedad comienza a excluir a una parte de sí misma. Se trata de una tendencia de conjunto. En Europa, la decadencia del feudalismo puede datarse a partir de finales del siglo XVI y principios del XVII, que dieron origen a fuertes convulsiones. Dos de ellas derivaron en una revolución. En Inglaterra (1640) y en los Países bajos (1572). Hoy día, asistimos a un fenómeno similar a partir de la crisis capitalista mundial. Esta época tiene una duración de décadas y suele variar su intensidad. Muchas veces puede cerrarse momentáneamente a partir de la destrucción de fuerzas productivas, lo que vuelve a darle aire a las relaciones sociales de producción. ¿Cuándo se cierra esa época? Cuando la revolución cumple con sus tareas. Cuando se vuelve innecesaria. La época de la revolución burguesa se cierra cuando la expansión de las relaciones capitalistas despliega toda su potencia, lo que supone la aparición histórica de la clase obrera. La época de la revolución socialista se cierra con la desaparición de las clases sociales. Por eso, una revolución no puede juzgarse por los resultados más inmediatos (la guerra, la dictadura) sino por los logros históricos que le deja a la humanidad.
El proceso revolucionario es algo más específico. Más local o regional. Implica la incapacidad de la clase dominante para mantener su dominación y el surgimiento de una estrategia revolucionaria en el seno de la clase destinada a dirigir la transformación. Los lazos sociales que sustentan la sociedad se quiebran y quienes dominan no pueden mantener una unidad. La clase dominante pierde su hegemonía, esa capacidad para gobernar con el consentimiento de toda la población y para imponer disciplina en sus filas. Es decir, la constitución misma de la sociedad es la que está en discusión. Se abre la oportunidad para la transformación social. Se trata del salto de la crisis de cantidad en calidad. En el fondo de la crisis económica irrumpe la crisis político-ideológica. Esta crisis hegemónica se abre, generalmente, con la bancarrota del Estado y con conspiraciones de las distintas fracciones de la clase dominante contra el gobierno de turno, en un desesperado intento por acaudillar una salida. En este período, la clase revolucionaria, o una parte de ella, abandona las esperanzas en las reformas. Un proceso revolucionario puede durar años, hasta que el poder cambie de manos o hasta que la clase dominante restablezca su hegemonía. Ese proceso puede sufrir retrocesos, sin llegar a cerrarse, en el caso de que la clase dominante logre detener el desbarranque y estabilizar la situación. Como dijimos más arriba, los procesos no se detonan en todos lados (lo que no quiere decir que no afecte al sistema en su conjunto), sino en los ámbitos más sensibles. Sin embargo, aunque su aparición sea muy desigual, una victoria de magnitud provoca la aparición de crisis de dominación en lugares que parecían más resguardados. Basta observar las repercusiones de la revolución francesa y de la revolución rusa, que provocaron conmociones alrededor del globo. A su vez, una derrota histórica puede provocar serias heridas allí donde la revolución parecía afianzarse. El fracaso de la revolución en Alemania y en Francia en la década del ’20 proporcionó las condiciones para el triunfo del Termidor soviético. Bien, pero hay un momento en el cual toda esta acumulación de tensiones encuentran cauce en el terreno militar: la toma del poder. Allí, cuando las clases van al enfrentamiento final, decimos que estamos ante una situación revolucionaria. Se trata de días. Para llegar a esa instancia la clase revolucionaria, previamente, debió: a) tomar la dirección de una vasta alianza y b) haber logrado concentrar todas sus fuerzas en un núcleo capaz de hacerle frente a la fuerza organizada del Estado. Ese poder centralizado de la clase se expresa en la autoridad de su partido. Y la autoridad de su partido se expresa en la confianza depositada en una dirección visible (Cromwell, Robespierre, Lenin). La situación revolucionaria se conforma con la constitución de una aceitada maquinaria y la máxima debilidad de la clase en el poder. Un error de cálculo en esta instancia puede tirar por la borda años de preparación. Por eso, muchas veces suele aludirse a la actividad decisiva de tal o cual dirigente. Porque, justamente, la gran mayoría de la sociedad puso en sus manos, por unos momentos, los destinos de sus vidas. La revolución es, entonces, un fenómeno necesario y no contingente. De la época a la situación, el centro del problema se va desplazando de la economía a la política y, de allí, hacia las acciones individuales. Eso no quiere decir que, en el momento más álgido, la economía esté ausente. Sucede que se halla incorporada en la acción política. Contrariamente a lo que se piensa, en la situación la totalidad social se resume en un núcleo para poder transformarse. Vemos así que las estructuras económicas, políticas e ideológicas no siempre caminan por senderos separados, ni ostentan una tendencia innata a la confluencia. La distinción de estos momentos es sumamente importante, no sólo para el análisis sino también para la acción. La confusión de estos términos ha llevado a más de un descalabro.

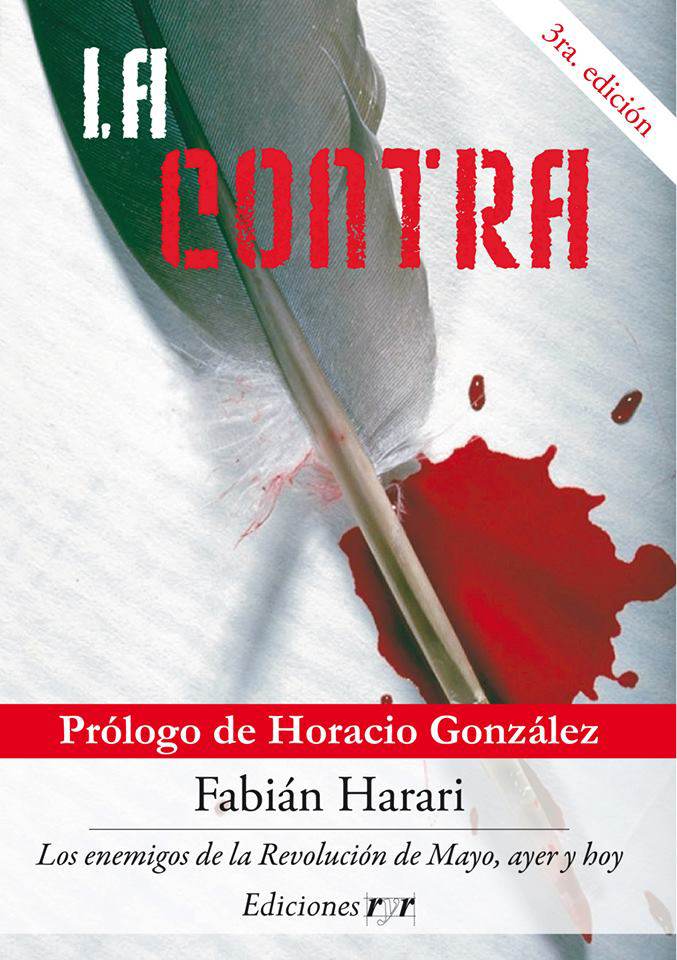
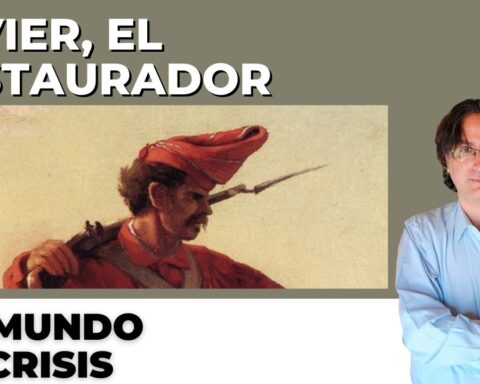







No voy a tener tiempo de leerlo hasta más tarde, pero la primera ojeada me plenificó.
Porque hay sustantivos que tienen un epíteto inseparable. Por ejemplo, milicos hijos de puta, taxistas de mierda y periodistas…, bueno, periodistas tiene varios.
A ese grupo pertenece [Michel] Foucault, El Asqueroso.
Saludos.