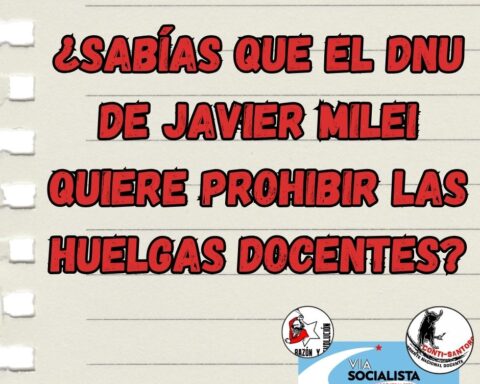Por Andrés Álvarez León
Belén es docente de primaria en un sexto grado y madre de una hija que cursa tercer grado. Con la presencialidad completa, ambas, tanto ella como docente y su hija, en tanto estudiante, pasan más de ocho horas en diferentes escuelas de CABA.
En esta sociedad capitalista y patriarcal las tareas de cuidado de su hija quedaron a su cargo. Por esta razón, todos los días hace malabares para intentar que la organización familiar y su rutina como docente puedan tener el mejor curso posible. Sin embargo, ya desde el comienzo del día, vive un desajuste permanente: tiene que llevar a su hija a la escuela y luego correr a las apuradas para llegar su trabajo a tiempo. Realidad compartida por muchas docentes mujeres y profesores curriculares en esta presencialidad actual.
Una vez en la escuela, Belén repasa su horario de los martes de jornada completa. Tiene cinco horas a cargo de su grado con 32 alumnos en un aula pequeña; sumado el comedor escolar que realiza los días martes y jueves. Comedor doble porque, al no poder realizarse en su totalidad y en una sola tanda, debe cubrir dos comedores diarios en la semana.
Belén sabe que tiene un día extenso por delante, pero cuenta con tres horas en las que no va a estar frente al grado. “Hoy por suerte tengo algunas horas para poder corregir y planificar”, piensa.
Comienza la primera hora de clase y pasados unos minutos llega la auxiliar del comedor al aula con el desayuno. En ese momento, que debería ser una instancia de aprendizaje, cuidado y nutrición, los alumnos de Belén toman el mate cocido con leche en el mismo mobiliario en los que se intentarán educar durante toda la jornada escolar.
A mitad del desayuno, la secretaria le informa a Belén que la docente de educación física no estará presente porque la aislaron el lunes a la tarde por un caso sospechoso de Covid en otra de las escuelas en las que trabaja. Inmediatamente, los alumnos de sexto le preguntan a la docente y a la secretaria: “¿no nos podrá dar la clase otro profesor de educación física?”; a lo cual la secretaria les responde: “No hay otro docente que les pueda dar la clase”. Belén sabe que esas horas no planificadas y sujetas al imponderable, las dedicará a hacer contención social, es decir, a cuidar a que los alumnos “pasen el tiempo” en la escuela. Sobrecargarlos con otras tareas sería un sinsentido frente a la larga jornada que les queda por delante.
Ese martes que era un día más de trabajo en un organigrama relativamente “organizado”, se comienza a transformar en una jornada antipedagógica y de sobrecarga laboral. En ese momento, de las tres horas que Belén no iba a estar frente al grado, solo le queda una, la hora de Plástica.
Ya casi al mediodía, la docente de Plástica se hace cargo del curso. Pasados unos diez minutos de clase, la profesora le informa a Belén que se tiene que ir inmediatamente porque recibió un llamado de aislamiento de otra de las escuelas donde trabaja. Belén tiene que ir a cubrir el grado y la hora que le correspondía por horario a Plástica. Otra vez, el acto de enseñanza se convierte en una guardería hasta que llegue el comedor escolar.
Una vez en el comedor, Belén observa el absurdo de “los protocolos” que choca contra la infraestructura de su escuela. Alumnos de secciones diferentes que se sientan en espacios compartidos. Chicos, que esperando su turno para comer en el patio de la escuela, se mezclan con sus compañeritos de los otros grados mientras solo dos docentes intentan organizar y sentar a media escuela para que no se entremezclen y cumplan con el distanciamiento social.
En el comedor, Belén observa que muchos chicos no van a probar ni un bocado de la comida del concesionario, y por lo tanto no almorzarán nada durante toda la jornada escolar. Piensa que tampoco los puede obligar a comer esa comida y se siente desarmada, por una falta que no le corresponde. O tal vez, no coman para llevar esa comida a casa (sigilosamente guardada en un tupper); algo probable, en un país donde más de la mitad de toda la población es pobre.
Terminada esa instancia, en la que los docentes son reducidos a celadores, todavía le esperan tres horas más frente a su grado. Toda la tarde por delante. La maestra sabe que ese día no podrá retirarse temprano porque no hay profesores curriculares que la puedan cubrir. Sabe que llegará exhausta a su casa y que deberá seguir trabajando hasta que se acueste a dormir. Pero para eso faltan muchas horas.
Belén piensa que ese martes no pudo planificar, ni profundizar su corrección y que ese trabajo se le acumulará para otro día o incluso para el fin de semana. Que las clases de los profesores aislados no se darán, porque la presencialidad completa así lo sentencia ya que no hay un desdoblamiento de burbujas que permita recuperar esas clases.
La docente reconoce que habrá otros días como ese martes. Lo habla permanentemente con sus compañeros y compañeras de trabajo. La presencialidad completa es un caos que surge a cada rato en la mayoría de las escuelas y las desorganiza, sobrecargando de trabajo a los escasos docentes presentes; recortando los contenidos de los alumnos, y degradando al extremo un rol docente que debería estar al servicio de la producción de conocimiento. Pero la realidad es otra y está mal. Muy mal. Y de esa realidad no se habla. Realidad en la que no hay lugar para la planificación y la calidad educativa porque la escuela contiene. Esa es su función social hoy. Mientras en los medios masivos y en los spots de campaña se pasean políticos, que se hacen pasar por paladines de la educación. Y que tanto los del oficialismo como los de oposición le quieren hacer creer a la población que se “preocupan” por la educación. Cuando la realidad demuestra todo lo contrario. La educación no les importa ya que día a día la presencialidad es un desorden.