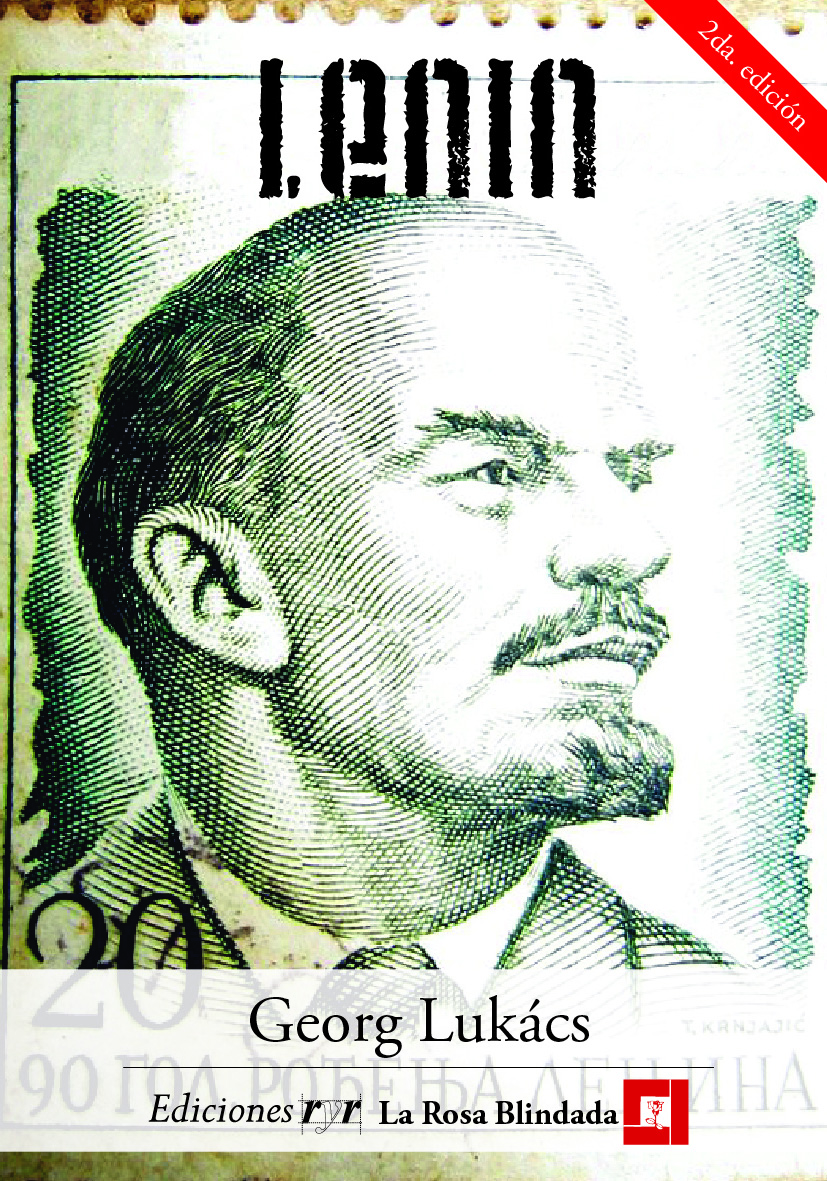Este año, la Rosa Blindada, continuando con su excelente colección de publicaciones de historia social y política, editó un extraño texto del prolífico Juan Rosales. Extraño porque es todo un ensayo de historia social bajo la forma de novela. El personaje no pudo ser mejor elegido, nada menos que Horacio Badaraco, el anarquista director de la Antorcha y del grupo Spartacus, una vida fascinante. Publicamos aquí esta suerte de intrusión de la historia lejana en la cercana (o no tanto ni tan) en la convicción de que la cantidad de sugerencias que saltan de inmediato ayudarán al lector a “pensar” el Proceso.
Juan Rosales
Todo se perdona, mas la sangre inocente
no se perdona jamás.
del Heder
(escuela judia tradicional)
“Eran más de treinta, y es cierto, la pasaron mal. Pero no fueron la excepción”, interviene, arrimándose, Ernesto Giúdici, joven dirigente estudiantil, periódista de alma, que acaba de volver del exilio uruguayo.” “¿Cuándo llegaste?” le pregunta Raúl. “Acabo de desembarcar, fui al diario, y me dijeron que estaban aquí. Quería traer a Badaraco saludos de Rodolfo González Pacheco, que me contó cosas maravillosas de Horacio, a quien conoció de pibe y fuera su discípulo y muy pronto, me anunció, y no creo que en tono burlón, el “patrón en La Antorcha””. “Es un gran tipo, muy noble y generoso, además de un notable dramaturgo y escritor, y por supuesto, un exagerado”, sonríe Badaraco. “Seguramente por dignidad no quiso contarte de algunas de nuestras discrepancias, que después de todo son cosas de anarquistas…”
“Les digo más, y es algo que todavía me emociona, añade Giúdici. Traje un bello regalo de Montevideo, un fuerte abrazo de Sirnón Radowitzky. (Fuertes palmadas de alegría en la platea). ¡Casi veintiún años de infierno por haber vengado la masacre de los obreros de la plaza Lorea por la policía brava del coronel Falcón! Ya no es aquel muchachito pálido y romántico de 1909, que callaba sus penas y sufría por los demás. Es un hombre medianamente alto, enérgico, de escaso cabello y gruesas cejas grisáceas, que habla sin parar y sonríe todo el tiempo como un chico que ve realizados sus sueños. Por supuesto, Horacio, recuerda emocionado su reciente visita a Montevideo, donde se dieron un abrazo que me dijo que sigue sintiendo, porque no olvida las cartas y cosas que usted siempre le hizo llegar a Ushuaia y la campaña desplegada por La Antorcha durante todos estos años por su libertad. También envía un saludo fraterno para los compañeros del diario, que siempre fueron solidarios con él. Y en especial para la Salvadora, su alma rnater…”
Córdova Iturburu comenta el asunto. Recuerda las actitudes altivas e independientes de Salvadora, que cuando muchacha era una pelirroja bellísima, ya anarquista activa y autora de una obra de teatro dedicada a Almafuerte, que llevó a Crítica para que se la promocionara. Fue cuando Botana se enamoró perdidamente de ella. “Bueno, romántico, le dice con sorna alguno, no te vayás del terna”. “En fin, continúa Cayetano, Salvadora, que odiaba a Falcón, a quien consideraba un monstruo, había entablado desde lejos una relación maternal con el joven de 17 años condenado a cadena perpetua en Ushuaia. Le tejía medias de lana, le escribía seguido, y por último financió su intento de fuga del penal, organizado y llevado a cabo por su hombre de confianza entonces, Apolinario Barrera. No sé si ustedes recuerdan cómo fue el asunto. El plan de fuga se lo enviaron a Radowitzky en una Biblia, en tanto Barrera se empleó en el presidio como, guardiacárcel, ganándose una aureola de implacable castigador de anarquistas y otras yerbas malas. Hasta le pegó varias veces a Sirnón, quien cuando fue sacado de la celda y se vio solo, afuera, con Barrera, creyó que lo iba a matar. En fin, llegaron a la costa, donde los esperaba un velero chileno, cuyo piloto los vendió a los carceleros argentinos. Y así fue como Simón, a un paso de la libertad, volvió por otros largos años al presidio maldito.
Salvadora, agrega iturburu, se dijo entonces yrigoyenista y consiguió finalmente el indulto para Radowitzky, pocos meses antes del cuartelazo de Uriburu. Seguramente esto no les gustó nada a los militares. Pero era tarde, Sirnón estaba ya en Montevideo. En fin, ¡toda una historia!”. “Es así, agrega Horacio, una historia que pertenece a todos; la de Simón fue una causa verdaderamente sentida por nuestro pueblo…”
Ahora el debate se generaliza. Es que entramos a tratar sobre la era de terror desatada por la dictadura. Fueron muchas sus víctimas, pero en primer lugar, sostiene Horacio, el odio, la cárcel, los tormentos, se volcaron contra el movimiento obrero, contra sus publicaciones, sus organizaciones de lucha, sus militantes activos y aún los más humildes. A muchos se les aplicó la vieja y nunca olvidada Ley de Residencia, deportándolos por centenares, enviando a italianos, griegos o polacos a una muerte casi segura en sus países dominados por el fascismo; llenaron Ushuaia, Martín García, Sierra Chica; la cárcel de Devoto la desbordaron de trabajadores y estudiantes humildes, la Penitenciaría la completaron con militares y funcionarios del anterior gobierno; las comisarios y las bodegas de los barcos fueron verdaderos campos de concentración.
GG nos revela que existía por entonces un secreto “Tribunal de Sangre”, encargado de ordenar, supervisar y garantizar la represión y las torturas. Estaba constituido por el presidente Uriburu, su ministro del interior, Sánchez Sorondo, el coronel Juan Bautista Molina, jefe de la nazi legión Cívica Argentina, el subprefecto David Uriburu, el Dr. Viñas, director del presidio de las Heras, y los comisarios Vaccaro y, nombrado ad hoc por sus méritos de refinado sadismo, don Leopoldo Lugones.
“¿El poeta?” pregunta uno con “ingenuidad”. “Su retoño, aclara alguien; aunque hay quien duda sobre esa paternidad”. “Su protegido”, agrega otro. Giúdici se pregunta: “¿Cómo entender la tragedia de su padre, un poeta talentoso, que fue en su juventud anarquista y socialista, que luego se convirtió en conservador y autoritario, declarando, mucho antes del golpe del ‘30, que era “la hora de la espada”, que simpatizó con el fascismo y se convirtió en redactor de los discursos de Uriburu, y, según Deodoro Roca, en su “león de alfombra”… Y que terminó por encubrir las aberraciones de su hijo?”. “¡Y qué personaje Lugones junior!”, recuerda uno de los que conoció su trato en carne propia. Tenía rasgos bestiales, que él creía irresistibles cuando intentaba seducir por la fuerza a las esposas de algunos detenidos, como había vejado cuando jovencito a las sirvientas de su mansión… Odiaba a Crítica porque había publicado con pelos y señales su exoneración del Reformatorio Olivera por haber profanado a varios menores (la Salvadora lo acusó incluso de haber violado unas gallinas en la estancia de don Emilio Berisso). El prometedor Torquernada era el jefe de la sección “Orden Político”, que de algunos pocos agentes habla pasado a tener una nómina de mil doscientos torturadores seleccionados.
Lugones, cuentan, había centrado sus actividades en los subterráneos de la Penitenciaria, donde con la presencia a veces del propio Sánchez Sorondo, quien disfrutaba del espectáculo, los detenidos eran sometidos a los tormentos más horrendos. Allí utilizó por primera vez el gran invento argentino que hizo que pronto se conociera a la Argentina como “el país de la picana eléctrica”. La aplicación de electrodos a un pobre diablo (o mujer, que en eso no discriminaba) atado desnudo a un elástico de hierro y mojado a baldazos, pasándole el cable por dientes, esfínter, genitales, desgarrando el cuerpo y provocando vómitos y horrendos estremecimientos en los inmolados, muchos de los cuales no sobrevivían el castigo. O la silla de hierro, donde el preso era atado y sometido a puntapiés, el submarino, tacho lleno de mierda donde se introducía una y otra vez a la víctima maniatada, la prensa para aplastar las manos, las costillas y los riñones, la tenaza sacalengua, el tiento que enlazaba y destruía los órganos genitales, las agujas al rojo y los cigarros que quemaban las partes sensibles, el rasado del cue- llo y el abdomen con una soga gruesa hasta hacer sangrar al sometido para echar en la herida sustancias urticantes, los simulacros de ahorcamiento y de fusilamiento y tantos recursos diabólicos para doblegar a los presos políticos. ¡Un círculo del infierno que Dante no pudo imaginar!
“También Devoto, nos dice alguien que lo conoció por dentro, fue un lugar de oscuro horror silencioso. Allí caíamos los menos famosos, obreros, estudiantes, peones”. Agrega GG: “Pero allí también funcionaba el famoso Tercero Bis, el “cuadro de los anarquistas”. Con ellos los carceleros trataban de cumplir su faena de manera más silenciosa, clandestina, y a la vez más cuidadosa que en otros cuadros donde el terror y los castigos fueron cosa habitual, cotidiana”. Allí se los concentraba después de haber sido flagelados por los cosacos de la policía montada de Palermo, la l° de Avellaneda o los esbirros de Orden Social. Entre otras lindezas, se ataba y despellejaba al elegido tiñéndolo con tintura de yodo, se los aglomeraba como sardinas (caben apenas cien, y eran más de trescientos), se los mataba con hambre, frío, manguera y palos. Pero a la vez se les ternía; cada noche, cuando traían a los torturados de turno de los calabozos de castigo, todos estallaban a los gritos: ¡Asesinos! Y les resultaba dura la faena a los carceleros para dominar la indignación desatada,. los puñetazos de la bronca…”
“¿Y qué decir del reinado de muerte instalado por el mayor Rosasco, enviado por Uriburu a “hacer una operación de limpieza” en la rebelde Avellaneda proletaria?”, se indigna Enrique. “Allí el sádico martirizador debutó haciendo atar al banco de una plaza a dos rateros, a quienes mandó fusilar en su presencia. ¡Eran dos pibes rnuertos de miedo, dice, y les pegaron ocho balazos sin juicio, sin contemplaciones! ¡Era una fiera, y para peor, una fiera llena de miedo! El fue quien inició redadas diarias no de delicuentes y proxenetas, como decía, sino de sindicalistas, en especial anarquistas. Cada noche era un infierno, cada “sesión”, con la participación personal de Rosasco, era un destrozo de cuerpos, simulacros de fusilamiento o muertes por “ley de fugas”. Avellaneda vivía aterrorizada” , recuerda. “Pero no le duró mucho la irnpunidad, agrega Tuñón. Si mal no recuerdo, una noche de junio del 31, después de dirigir una batida en la que había detenido a más de cuarenta anarquistas y comunistas, satisfecho del deber cumplido y preparándose para el “interrogatorio” de turno, fue a cenar junto a un funcionario municipal a un restorán de la avenida Mitre. No pudo llegar al postre. Cuatro personas entraron al local y lo acribillaron a balazos”. “Entre nosotros, comenta Rivas, se dice que fue un grupo de anarquistas del puerto. Esto enfureció a Uriburu, quien mandó hacer un vasto operativo que detuvo a cientos de personas al tun tun, varios de ellos, los considerados activistas, masacrados en plena calle”.
“¡Obreros de la muerte!”, interrumpe Badaraco. Y explica: “así eran llamados en la América indígena los encargados de los sacrificios humanos que realizaban algunas comunidades. En la propia Atenas de la cultura admirable, se aplicaba a los condenados un suplicio atroz: se ataba al infeliz a un poste en tanto un collar le oprimía el maxilar y estaba prohibido que nadie se le acercara, le diera un poco de agua o consuelo. Debía morir a la vista de todos, su martirio corno escarmiento a los desobedientes. Con la Inquisición los operarios del terror usaron sotana, hoy visten uniforme o toga. Son los mismos verdugos. los que han sido formados en la indiferencia, el desprecio, el odio al otro, al que una estrategia de aniquilamiento, una “lógica de la crueldad” fríarnente trazada, le ha pintado como “enemigo”.
Lo más terrible, si hay algo que puede ser más horrendo que otro, comenta Badaraco con amargura, es que el poder autoritario no sólo busca destruir a sus adversarios conscientes, sino que a la vez destruye todo lo humano de sus propios instrumentos humanos, los vuelve maquinarias disciplinadas, obedientes, desalmadas. Y lo peor, es que una vez que esta cultura militarista queda libre y es utilizada en la vida cotidiana o en las guerras incesantes, no deja de crecer, de multiplicarse, de nutrirse a sí mismo, de reproducir con mayor violencia la represión, la tortura y la muerte. Así es corno el poder ha pretendido siempre aplastar la rebeldía justa de los oprimidos, convirtiéndolos en piltrafas humanas.
Pero, agrega Horacio, los torturados, salvo excepciones, nunca podrán olvidar ni a sus tormentos ni a sus atormentadores, nunca podrán reconciliarse con un mundo que les ofrece el suplicio como respuesta. Creo, dice, que ellos pueden perder la fe en muchas cosas, pero les queda, como una herida abierta o escondida, un sentimiento de ira y de venganza. Con Rosasco se aniquilaba un símbolo que el terror quiso omnímodo y apabullante. Pero la fiera, como antes Falcón, como luego el teniente Coronel Varela, el genocida de la Patagonia, había caído. La lección del terrorismo oficial se convirtió a su vez en lección para los terroristas sin escrúpulos”.
“Y no era fácil, comenta Raúl. La Corte Suprema había legitimado a la dictadura, y con ello sus medidas represivas. Reinaba la pena de muerte, se había fusilado en Rosario a un joven obrero, pacífico, tolstoiano y vegetariano, quien interrogado por los oficiales si era anarquista, dijo que “sí, por amor a la humanidad y mis semejantes…” ! ¡Ese fue su crimen!”. “¡Y qué me dicen del fusilamiento de Di Giovanni y Scarfó!”, bramó Enrique, como herido en lo más hondo. “Lo recuerdo bien, dice Raúl. la dictadura quiso hacer con ellos un escarmiento, y de su fusilamiento un espectáculo aleccionador, que de paso distrajera al país de las atrocidades que cometía.
Me disculpará, Horacio, sigue Raúl. Sé que este asunto fue y quizá siga siendo muy debatido entre ustedes mismos, y creo haber oído que en la propia Antorcha, que siempre fue solidaria con ellos, no dejaron de manifestarse opiniones críticas sobre sus procedimientos, que no eran los habituales en ustedes. Es un asunto delicado, que merecería un análisis más hondo. En cuanto a mí, no entro a juzgar los métodos, a mi parecer indiscriminados e individualistas, en que Di Giovanni y sus compañeros habían caído en su lucha contra el fascismo, su deses- peración de eternos perseguidos, pero lo que nadie que tenga un poco de honradez podrá dudar es de su abnegación y desprendimiento personal, del cruel destino que sufrieron sin hesitar en manos de los responsables de la violencia y la injusticia que combatieron toda su vida. Cuando reapareció en 1932, Crítica se arrepintió de haber llamado a Di Giovanni “espíritu del mal” y pidió disculpas a sus lectores denunciando haber sido presionada por el gobierno. Entonces reconoció que antes y después de haber sido condenados a muerte Di Giovanni y Scarfó fueron bárbaramente atormentados. El adolescente Paulino, estando en capilla denunció a sus familiares las horrendas torturas que ambos sufrieron, quemados en casi todo el cuerpo, sometidos a la silla, el tacho, las agujas candentes, la estrangulación de sus órganos genitales… Pero fueron a la muerte erguidos, valientes, sin aceptar las vendas en los ojos, mirando desdeñosos a sus matadores, cayendo tras vivar a la anarquía”. Raúl se anima. “Recuerdo los versos que hice entonces: “El pobre hombre dijo cuatro palabras y cayó muerto, acribillado./El coronel entregó personalmente cinco pesos a cada soldado.” Y agregó: «Nadie durmió esa noche en los pabellones de la Penitenciaría. Todos los presos y hasta algunos carceleros estaban llenos de pena y horror, solidarios con las primeras víctimas de ese régimen de muerte que mostraba su verdadero rostro. Cuando, a las cinco de la mañana, se escucharon los disparos en el patio de la prisión, gritos de rabia, de indignación, llenaron las bóvedas de la cárcel. ¡Verdugos, malditos! ¡Asesinos..! Y después todo fue silencio y dolor..
¿Te acordás, G.G.? ¿Cuándo para poder penetrar en el patio donde iban a ejecutarlos, te disfrazaste de guardiacárcel? ¿Y vos, Enrique, que también estuviste, y volviste enfermo y puteando?” Enrique, ya pálido de por sí, está cadavérico. “Todavía lo tengo presente”, musita. “Cuando se consumó el crimen, el sacerdote que estaba a mi lado exclamó: “¡Está bien muerto!”. Y yo le grité con bronca, con llanto: “¡Su deber es rezar por él!”. El cura no dijo nada, agachó la cabeza y se fue rumiando quien sabe qué… Y nuestro Roberto Arlt, que por entonces ya trabajaba en El Mundo y estuvo en el acto, me contó que allí se había dado cita la crema de la sociedad, como si concurriera al circo romano, para ver a esa fiera con figura humana, ese tipo alto, lindo, de ojos pardos y soñadores con sus companeros, duros y “fanáticos” para los fascistas, que despreciaba todo lo que ellos adoraban y soñaba con un mundo que les causaba pesadillas… ¡Ahora podrían dormir tranquilos..!”
“Nosotros, interviene conmovido Horacio, venimos de estar junto a sus tumbas. Se acaba de cumplir un año de sus fusilamientos y quisimos rendirles un homenaje, y en ellos a todos los martirizados por el terror del estado. También en La Antorcha, agrega, publicamos una nota muy bella de Josefina América Scarfó, la hermana de Paulino, el gran amor de Severino, a la que tengo entendido Salvadora empleó después en el diario”. “En los versos que dediqué a Di Giovanni, recuerda con ternura Raúl, puse: “América Scarfó te llevará flores y cuando estemos todos muertos, muertos, América Scarfó nos llevará flores”…
“Muy bello, Raúl, le dice Badaraco pero no esperemos a estar todos muertos. Mire, la nota de América se llama “in Memorian”, y termina recordando la frase de Nicolás Vanzetti, el mártir de los trabajadores del mundo: “¡Todos los caídos deben ser vengados! ¡Guay si no lo son!”… La venganza más dulce será hacer justicia, y creo que es de eso de lo que estamos conversando. Después de todo, los que conocen en carne propia los horrores de la violencia y la injusticia son los que mejor pueden entender el significado de la libertad, así corno los que sufren las tragedias de la guerra son los mejores defensores de la paz”.
Los ruidos del café disminuyeron, la noche se diluye en un gris amanecer. Debernos irnos, pero somos concientes que hay cosas pendientes. Habrá que seguirla. Será la semana entrante, o la otra. Ya arreglaremos. (¡Puf! Menos mal que terrniné de transcribir lo charlado mientras lo tengo fresco en la memoria; la mano ya no me responde y en un par de horas tengo que rajar para el diario. Au revoir, cuaderno!).