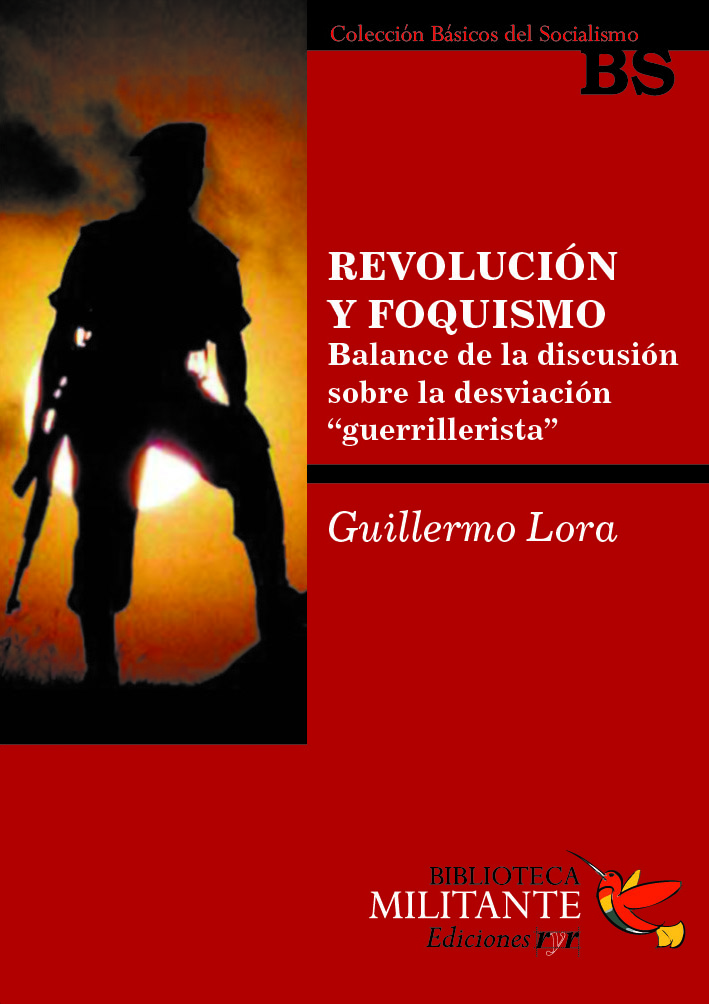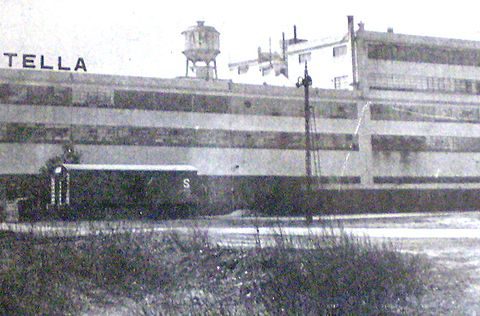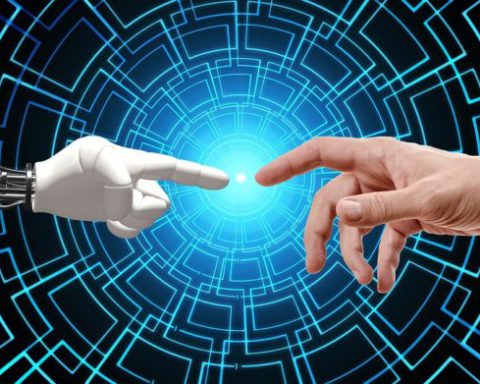Una aparente discusión terminológica, una «ingenua» preocupación por definir palabras, concluye por conducirnos al núcleo del último episodio de la oleada revolucionaria que se inicia con la Revolución Rusa y culmina con la Segunda Guerra Mundial. ¿Pudo ganarse la «guerra civil»? ¿Era inevitable la victoria de Franco? ¿Existió una revolución española fracasada? Este artículo, con sencillez y coherencia replantea cada uno de estos temas y ofrece respuestas contundentes.
Por Enric Mompó (Doctor de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. Se especializa en la Guerra Civil Española)
La interpretación de la historia, con frecuencia, sufre la agresión de la ideología de los historiadores. Con esto no pretendo caer en el positivismo, defendiendo la idea de que sólo puede existir una interpretación imparcial de la historia, sino recordar que, en última instancia la historia, es historia política. Esta es la causa de que a menudo, los historiadores llegamos a conclusiones distintas y contradictorias. La interpretación de la historia se hace a través del crisol ideológico y los intereses de clase de los historiadores. Sin duda, uno de los grandes debates que sacudió la vida política en la zona antifascista durante la guerra civil, cuyos ecos han llegado hasta nuestros días, es el de la naturaleza de la revolución española.
El fracaso de la República
Para hallar una respuesta hay que remontarse al 14 de abril de 1931, fecha en la que fue proclamada la II República española, acompañada de una inmensa ola de popularidad. Cinco años bastaron para que el régimen democrático burgués se hundiera, sin pena ni gloria, sin representar ya los intereses de ninguna clase social.
Ninguna de las tareas democráticas con las que los políticos republicanos se habían comprometido, fue resuelta. El problema histórico que arrastraba el país, la reforma agraria, quedó en una serie de tímidas medidas que frustraron las esperanzas del campesinado, asustaron a los terratenientes pero en ningún momento pusieron en peligro la existencia de los latifundios. Las cuestiones nacionales catalana y vasca seguían sin resolverse, limitándose en el primer caso a un estatuto de autonomía gravemente recortado por el Parlamento español, mientras que en el segundo, no llegaría a ponerse en marcha hasta una vez empezada la guerra. La reforma del ejército no afectó a su naturaleza tradicionalmente golpista y ultrarreaccionaria. La Iglesia mantuvo intacto su poder y sus inmensas propiedades.
El secreto del fracaso de la II República no es tal. Los republicanos no podían llevar a cabo sus reformas democráticas sin cuestionar los intereses de la burguesía y de los sectores dominantes. Los republicanos no eran revolucionarios, su proyecto era la modernización del capitalismo español, aprovechando el apoyo prestado por las principales organizaciones obreras. Por lo tanto, para completar la revolución burguesa, no podían ni querían enfrentarse a una burguesía que se sentía amenazada por ella y que no estaba dispuesta a llevarla adelante.
La historia de la II República se pierde en tímidas reformas e inacabables debates parlamentarios, que no llevaban a ningún lado. La clase obrera y el campesinado pobre vieron difuminarse sus esperanzas de satisfacer sus reivindicaciones de forma pacífica. A medida que la frustración crecía, las clases populares se radicalizaban, depositando su confianza en sus propios métodos. Simultáneamente, la burguesía que había apoyado a la república como un mal menor, fracasados sus intentos para realizar, por la vía parlamentaria, una reforma autoritaria de ésta, entregó la defensa de sus intereses al ejército, el único obstáculo que todavía se interponía entre la amenaza revolucionaria y sus propiedades:
Decepcionado hasta el tuétano de la república parlamentaria instaurada el 14 de abril y de sus políticos liberales, ya no confiaba más que en sus propias fuerzas, en sus organizaciones clasistas; ya no creía en programas «mínimos», en las medias tintas. Puede decirse sin exagerar, que su programa mínimo era la revolución social.[1]
¿El ejército contra la república?
La historia oficial actual nos presenta la sublevación como el intento de un sector del ejército de aplastar a la república, un régimen democrático parlamentario. Sin embargo, la realidad fue otra muy diferente. En la noche del 18 de julio de 1936, el ejército no se levantó contra la república sino contra el movimiento revolucionario que tendía a desbordarla. Agotadas las ilusiones democráticas de las clases populares, la II República era una cáscara vacía. En los meses que van desde febrero, fecha del triunfo electoral del Frente Popular, hasta julio, cuando se da la sublevación militar, el gobierno republicano, apoyado por socialistas y comunistas, fue incapaz de detener el ascenso revolucionario. La república intentaba sostenerse inútilmente entre las dos grandes fuerzas sociales que se aprestaban a enfrentarse.
En las primeras horas del levantamiento, el gobierno intentó negociar con los militares el final de la sublevación. Fracasados los primeros intentos, y como muestra de buena voluntad, se formó un nuevo gobierno, presidido por Martínez Barrios, situado a la derecha del Frente Popular, en el que se guardaban varias carteras para los sublevados, en el caso de llegar a un acuerdo: «El propio Mola, Aranda en Oviedo, Patxot en Málaga, contemporizaron, parecieron vacilar en cortar los puentes, en el caso que las concesiones republicanas se precisaran.»[2]
El proyecto de los sublevados no era desencadenar una guerra civil. El desarrollo de la conspiración demuestra que lo que pretendían era realizar uno de los clásicos pronunciamientos, al estilo de los del siglo XIX. Su intención era provocar la dimisión del gobierno del Frente Popular y el inicio de negociaciones para la formación de uno nuevo. Pretendían conseguir con un golpe de mano lo que los partidos derechistas habían intentado en vano: una reforma autoritaria que les permitiera acabar de una vez por todas con la amenaza revolucionaria.
Por su parte, los republicanos estaban dispuestos a negociar la vuelta a la normalidad. Todo con tal de evitar que los acontecimientos provocacen aquello que unos y otros temían: la entrada del movimiento revolucionario en la escena política. Los republicanos eran conscientes de que se podía llegar a un acuerdo con el ejército que salvase las instituciones legales, de la misma forma que también sabían que con quien no se podía negociar era con la revolución. Mientras gobierno y sublevados negociaban, los partidos obreros del Frente Popular llamaban a la población a la calma: «El gobierno manda, el Frente Popular obedece». Sin embargo, y a pesar de todo, las negociaciones fracasaron cuando la población trabajadora ocupó las calles.
¿Hubo o no, una revolución socialista?
Algunos historiadores de la talla de Manuel Tuñón de Lara todavía hoy se empeñan en sostener que en España no hubo una revolución socialista.[3] Una semana después de la sublevación militar la geografía política, social y económica del territorio que no controlaban los sublevados, había cambiado por completo. El gobierno republicano y la Generalitat de Catalunya, desposeídos de su poder, eran meros fantasmas de lo que habían sido. Veamos lo que dice el presidente del gobierno autónomo catalán, recordando aquellos momentos:
El 19 de julio, yo tocaba el timbre de mi despacho llamando a mi secretario. El timbre comenzaba por no sonar, porque no había corriente eléctrica. Si me dirigía a la puerta de mi oficina, el secretario no estaba; no había podido llegar al Palacio de Gobierno; pero, si se encontraba allí, no podía comunicar con el secretario del director general, porque éste no había llegado a la Generalitat. Y si el secretario del director, venciendo mil dificultades, se encontraba en su sitio, su superior jerárquico no había acudido a la cita.[4]
La mayor parte del ejército se había sublevado, las unidades que no lo habían hecho se habían disuelto, víctimas del contagio revolucionario. La burguesía y los terratenientes habían huído abandonando sus propiedades por temor a las represalias de los revolucionarios, esperando la victoria de los sublevados. Las fábricas, los talleres y los latifundios eran ocupados y expropiados por los obreros y campesinos, que empezaban a reorganizar espontánea y colectivamente la producción. Las instituciones republicanas habían desaparecido para dar paso a las patrullas obreras, que controlaban el orden público y dirigían y organizaban la vida cotidiana en los pueblos y ciudades. La policía y la guardia civil habían desaparecido para dar paso a las patrullas obreras, que controlaban el orden público y dirigían la represión contra los simpatizantes de la sublevación. El ejército había sido sustituido por entusiastas e improvisadas milicias revolucionarias, que se enfrentaban a los sublevados allí donde éstos se habían hecho fuertes. Todo fue llevado a cabo por los trabajadores de forma espontánea, sin que mediara para ello la dirección de los partidos y sindicatos obreros, ni siquiera los más radicales:
En aquel momento no teníamos la menor intención de ocupar, expropiar o colectivizar ninguna fábrica. Pensábamos que el levantamiento sería aplastado rápidamente y que todo quedaría más o menos igual que antes. ¿De qué iba a servir entusiasmarse con las colectivizaciones si todo iba a terminar otra vez en manos del anterior sistema capitalista?[5]
La obra revolucionaria que acabamos de describir no figuraba en las páginas de ningún programa político de ninguna organización. Frente a la sublevación, los trabajadores se agruparon en torno a sus organizaciones, crearon sus propios organismos de poder, desoyendo las llamadas del Frente Popular para que se subordinaran a las instituciones republicanas. ¿No es todo esto una prueba irrefutable del carácter socialista de la revolución española?
Mientras los republicanos desaparecían prácticamente de la escena, los partidos obreros del Frente Popular ocupaban su lugar en la defensa de la república. El Partido Socialista y el Partido Comunista negaban, desde los primeros momentos, que lo que estuviera en el orden del día fuera la revolución socialista. Las colectivizaciones, los comités, las expropiaciones, la negativa de la población trabajadora a reconocer la legitimidad del gobierno (desprestigiado por haber permitido, con su pasividad, que el golpe militar no hubiera sido derrotado definitivamente en los primeros momentos) eran, para los dirigentes de estas organizaciones, la obra de una minoría de exaltados que manipulaban a las masas. Pero si la revolución socialista no era posible, ¿de dónde les venía la capacidad a los «incontrolados» para «manipular» a las masas? Si en los programas de las organizaciones más radicales, la CNT, la FAI y el POUM no figuraban esas acciones, ¿de dóndo procedía esa forma de actuar espontánea? ¿No será que respondía a la conciencia y a la voluntad de los trabajadores? ¿No sería esto más real que los estereotipados esquemas que condenaban a España a recorrer una larga etapa de desarrollo capitalista antes de poder optar por el socialismo?. Cuando los trabajadores salieron a la calle en las jornadas de julio, no lo hacían en nombre de la república sino de sus propias reivindicaciones, utilizando sus propios métodos, además del nuevo orden social al que aspiraban.
Los dirigentes socialistas y comunistas calificaron la guerra civil como un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo, como una guerra de «independencia nacional», en la que la República era agredida por las potencias fascistas, en colaboración con un sector del ejército que estaba traicionando la soberanía del país. Pese a las diferencias que existían entre las diferentes corrientes que apoyaban al Frente Popular, existe un elemento común entre todas ellas: el rechazo a la existencia de una revolución socialista española.
La explicación de estas posturas hay que buscarlas en sus intereses políticos. Los líderes socialistas, de las diferentes tendencias en las que se encontraba dividido el PSOE, no estaban dispuestos a lanzarse hacia una revolución en la que no creían. Preferían seguir defendiendo la república, un sistema parlamentario que les permitía seguir siendo los intermediarios entre la burguesía y la clase obrera, posición política que era la fuente principal de sus privilegios. Los dirigentes socialistas de izquierdas, dirigidos por Largo Caballero, se habían subido a la cresta de la ola revolucionaria, pero tampoco ellos creían en la revolución. El socialismo, la dictadura del proletariado, que en algún momento habían defendido en sus discursos, se limitaban a un simple cambio pacífico del gobierno de la república. Los socialistas de izquierda jamás contaron con un programa acabado, que les permitiera encabezar con éxito una revolución. Confiados en su fuerza, bascularon durante toda la guerra entre los dos polos en los que se encontraba dividido el campo «antifascista». El Partido Comunista, férreamente controlado por los agentes de Stalin, era un simple peón de la política internacional del Kremlin. La diplomacia estalinista pasaba en aquellos momentos por establecer alianzas con Francia y Gran Bretaña, que contrarrestaran la amenaza hitleriana que pesaba sobre la URSS. Una revolución socialista triunfante en España era doblemente «inoportuna»[6]. Por un lado habría asustado a las potencias capitalistas «democráticas» y las habría lanzado en brazos de Hitler. Para consolidar las buenas relaciones era necesario demostrar que la URSS había abandonado definitivamente el sueño bolchevique de la «revolución mundial». El primer Estado Obrero de la historia no sólo ya no era una amenaza, sino un valioso aliado a la hora de aplastar cualquier movimiento revolucionario que pudiera poner en peligro los intereses británicos y franceses. Por otro lado, una revolución triunfante en España, que no estaba controlada por su peón incondicional, el Partido Comunista, sino por dos organizaciones, el anarcosindicalismo y el socialismo de izquierdas, que tenían escasas simpatías por su tiranía, era un serio peligro para su liderazgo sobre el movimiento comunista internacional, y podía llegar a cuestionar incluso su propio dominio sobre la URSS.
Si los líderes socialistas y comunistas hubiesen reconocido lo que resultaba evidente, que estaban ante una revolución socialista, habrían perdido todos los argumentos para seguir defendiendo los compromisos de Frente Popular, y se habrían visto obligados a apoyar a un movimiento revolucionario en el que no creían. La negación de la revolución socialista era una coartada ante sus bases sociales para justificar la defensa de la república. Para poder cuadrar el círculo, el fascismo se transformaba en los últimos coletazos del feudalismo, contra los que había que defender a la joven república burguesa, y no en el instrumento de la burguesía española para evitar la revolución socialista. Si realmente el fascismo tenía una naturaleza feudal, ¿cómo explicar que hubiera surgido en dos países europeos como Italia y Alemania, dos países donde el feudalismo había desaparecido hacía mucho tiempo, para dar paso a una economía capitalista plenamente desarrollada?
Aunque para alguna pueda ser una concesión herética a la especulación, vale la pena reflexionar sobre la viabilidad histórica de una república burguesa y parlamentaria en una época en la que el sistema capitalista internacional atravesaba su crisis más profunda, expresada en el ascenso de los fascismos europeos. Resultan significativas las opiniones de políticos republicanos, como Azaña, durante el último período de la guerra, cuando se esforzaron por entablar nuevas negociaciones con Franco, en aras de la «reconciliación nacional». En el caso de que la República se hubiese salvado, bien por la vía de la victoria militar, bien por la de la paz negociada, se habrían salvado sus instituciones, pero habría sido a costa de vaciar su contenido democrático. Ni el ejército sublevado, ni la burguesía que apoyaba a Franco, ni tampoco la internacional (de los países «democráticos» o fascistas), estaban dispuestos a correr el riesgo de un hipotético resurgimiento del movimiento revolucionario en España, que pudiera poner de nuevo en peligro sus intereses. La salvación de la república sólo habría sido posible a costa de hacer imposible un nuevo ascenso, y ésto sólo era viable a costa del sacrificio de las organizaciones populares, es decir, cumpliendo la principal reivindicación de los sublevados: la reforma reaccionaria y autoritaria de la república.
El debate sobre la naturaleza de la guerra y la revolución derivó hacia otro, no menos falso, ¿había que hacer primero la guerra y después la revolución, o era al revés?
Guerra o revolución. Un falso debate
Si la naturaleza de la revolución española era democrática y burguesa, ¿qué había que hacer con la obra revolucionaria que se había llevado a cabo de forma espontánea? Desde la óptica del Frente Popular, la profundización de las conquistas revolucionarias suponía el debilitamiento de la lucha «antifascista». Francia y Gran Bretaña jamás apoyarían una revolución. Una revolución aislado no podía vencer la agresión de las potencias fascistas. Era necesario reconstruir la república y sus instituciones, era necesario recobrar la respetabilidad internacional para que las potencias democráticas interviniesen en el conflicto. Por lo tanto, los obreros y los campesinos tenían que renunciar a sus conquistas, había que devolver la tierra a sus antiguos propietarios, reconstruir la policía y el ejército, borrar cualquier huella que hubiera dejado la revolución. Primero era necesario vencer en la guerra contra Franco, después, ya madurarían las condiciones para la revolución.
Sin embargo, las burguesías francesa y británica estaban mucho más cerca de Franco que de una república que no había sido capaz de contener al movimiento revolucionario. ¿Quién les aseguraba que una vez vencido el ejército franquista no iba a estallar una segunda revolución?. Derrotado el movimiento revolucionario, después de las jornadas barcelonesas del mes de mayo de 1937, las potencias «democráticas» continuaron negociando con Franco el respeto a sus intereses económicos en la península. Para las potencias democráticas, para Francia y Gran Bretaña, Franco era el mal menor. A pesar de sus evidentes simpatías por los fascismos europeos, aseguraba el exterminio definitivo de la revolución española. No había que arriesgarse, ni siquiera en nombre de la democracia.
Las organizaciones situadas a la izquierda del Frente Popular, la CNT, la FAI y el POUM, creían en la revolución y estaban dispuestas a defender sus conquistas. Sin embargo, y por distintas razones, consideraban que lo prioritario era el mantenimiento de la unidad «antifascista», frente al principal peligro, el ejército sublevado, aunque fuera a costa de detener y aplazar la revolución.
El anarcosindicalismo, preso de su antiestatalismo, no estaba preparado para la toma del poder que siempre había rechazado. La CNT era prácticamente la dueña de Catalunya (la zona más industrial y dinámica de la economía española), de gran parte del Levante, del Aragón reconquistado y de extensas áreas de Andalucía, además de contar con una importante influencia en el resto del estado. A pesar de que la obra revolucionaria que se estaba llevando a cabo no figuraba en el programa anarcosindicalista, sus militantes eran sus principales protagonistas, arrastrando tras de sí a las bases socialistas, comunistas e incluso católicas. Poco antes de la sublevación, la CNT había realizado su Congreso en Zaragoza. Pese a los rumores cada vez más insistentes sobre los avances de la conspiración militar, los debates se centraron en cuestiones tan ingenuas e intranscendentes como la forma que adoptaría en el futuro el comunismo libertario. Los llamamientos del sector más clarividente de la CNT, los llamados anarcobolcheviques, para la formación de una milicia, fueron rechazadas por la mayoría. La idealización del espontaneísmo de las masas iba a hacerles pagar un precio muy alto.
Para comprender el desconcierto de los líderes libertarios basta seguir los debates que se llevaron a cabo en la regional de la CNT catalana, reunida improvisadamente el 21 de julio, en la que la mayoría de los cuadros se decidió por el rechazo del poder que los trabajadores les habían entregado, para colaborar con el semidesmantelado gobierno autónomo. Los cuadros libertarios consideraban que la respuesta popular a la sublevación y la revolución no iba a ir más allá. Sin embargo, pronto descubrieron, desconcertados, que la movilización popular había dado paso a una revolución espontánea, que avanzaba poderosamente, sin directrices. La reacción sindical no empezó a darse hasta unos días más tarde, cuando la revolución ya era un hecho.
La CNT no estaba preparada para enfrentarse al reto de un poder que no deseaba. No podían tomar el poder, pero tampoco podían entregárselo a sus circunstanciales aliados del Frente Popular, cuando las masas se lo acababan de entregar. Finalmente optó por una vía intermedia, la colaboración con los partidarios de la reconstrucción del orden republicano. A grandes rasgos los dirigentes libertarios se decantaron por «invernar» la revolución hasta después de la guerra. Olvidaban que una situación revolucionaria no puede detenerse hasta que existan condiciones más propicias. Sin atreverse a tomar el poder, y en aras de la «unidad contra el fascismo», tuvieron que ir cediendo, poco a poco, ante las presiones de sus nuevos aliados. En última instancia, el anarcosindicalismo optaba por primar la guerra, frente a la revolución. Las palabras de uno de sus dirigentes más destacados, Diego Abad de Santillán, describen perfectamente la trampa en la que se encontraban atrapados:
Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución si no se triunfaba antes en la guerra, y por la guerra los sacrificábamos todo. Sacrificábamos la revolución misma, sin advertir que ese sacrificio implicaba también el sacrificio de los objetivos de la guerra.[7]
Por último, es necesario describir la postura del POUM. Algunos historiadores consideran que se le ha dado demasiada importancia a este partido, que sólo estaba bien implantado en Catalunya. Sin embargo, si aceptamos que las revoluciones son fenómenos extremadamente complejos y dinámicos, tendremos que aceptar que la importancia de poumismo no residía en el número de sus militantes, sino en la influencia de su política y en su capacidad para dar respuestas al movimiento que se estaba desarrollando.
Desde los primeros momentos de la guerra y la revolución, el POUM se situó en un segundo plano político. Para el poumismo la dirección de la revolución española eran el anarcosindicalismo y el socialismo de izquierdas. El POUM se situó en el papel de consejero de la dirección de la CNT, esperando convencerla de que podía y debía tomar el poder. Al no lograrlo, a medida que el anarcosindicalismo retrocedía, el POUM se vería arrastrado en su caída, sin poder llegar a ser alternativa para el creciente descontento entre sus bases.
Después de este pequeño resumen sobre las diferentes opciones políticas que existían en la guerra y la revolución española, tendremos que convenir que, en realidad, nos encontramos ante un falso debate. Desde diferentes puntos de vista, ninguna alternativa política, ni siquiera las más radicales, era partidaria de llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, por lo menos mientras la guerra no hubiese terminado con la derrota del ejército franquista.
La antítesis «guerra o revolución» no era real. Ambos términos, lejos de contraponerse, se complementaban. El triunfo del bando antifascista en los primeros momentos se debió sin duda alguna a esta confluencia. El entusiasmo revolucionario que desencadenó la lucha contra la sublevación, fue uno de los factores fundamentales que decidieron la caída de la república y la derrota de los militares en la mayor parte del país:
En efecto, carentes de organización y experiencia militares, de armas y de mandos, los obreros sólo podían compensar este desequilibrio mediante el entusiasmo, y el entusiasmo no podía generarse por la idea de defender una república que había persegido a buena parte del movimiento obrero y que había permitido que estallara la guerra civil. Ese entusiasmo, que debía ocupar el lugar del ejército, de las armas, de la experiencia militar, sólo podía surgir de la convicción de que se defendía la propiedad del pueblo, es decir, de la revolución.[8]
Sólo así conseguimos explicar la vertiginosa transformación que se llevó a cabo en el territorio republicano. Guerra y revolución eran dos términos que iban unidos para gran parte de las clases populares españolas. La victoria sobre el ejército sublevado equivalía a tomar el destino en sus manos, apoderarse de la tierra, expropiar los centros de trabajo, acabar con la odiada guardia civil y con la policía, terminar con el hambre, la miseria y la explotación que habían soportado durante siglos. Sin duda alguna, el desenlace de la revolución que se estaba desarrollando iba a condicionar, de forma importante, el destino de la guerra.
¿Por qué venció Franco?
La dualidad de poderes que existió entre julio de 1936 y mayo de 1937 terminó con la derrota de los revolucionarios. Al negarse sus direcciones a tomar el poder, acabaron entregándoselo a sus adversarios del Frente Popular, más audaces y clarividentes. Después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, el aparato de Estado republicano estaba reconstruido. Los comités revolucionarios que tuvieron el poder local durante los primeros meses de la guerra, habían desaparecido y en su lugar estaban los ayuntamientos y las instituciones republicanas. Nuevos cuerpos policiales habían sustituido a las patrullas obreras. Las milicias revolucionarias de los primeros momentos habían desaparecido, para dar paso a un nuevo ejército similar al sublevado. Como la burguesía continuaba en el bando franquista, las colectivizaciones continuaron funcionando para ocupar el vacío económico que había provocado la huida de sus antiguos propietarios, pero habían perdido su fuerza y estaban controladas por funcionarios republicanos. La revolución había muerto y en su lugar volvía a alzarse la república resucitada.
En el bando sublevado, el ejército, convertido en la columna vertebral de la reacción, había conseguido unificar a las formaciones políticas de la derecha y la extrema derecha. Falangistas, requetés y monárquicos alfonsinos, tuvieron que subordinarse a regañadientes al proyecto militar. Unificadas las diferentes fracciones, la burguesía y los sectores sociales dominantes estaban en mejores condiciones que sus adversarios para alcanzar el triunfo. Transformada la guerra revolucionaria en una simple guerra civil, en la que ya no estaba en juego el tipo de sociedad, o los intereses de distintas clases sociales, la victoria militar estaba en manos del bando mejor armado y organizado. El triunfo franquista sólo era cuestión de tiempo.
[1] Claudín, Fernando: La crisis del movimiento comunista, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978, p. 173
[2] Broué, Pierre, Emile Témime: La revolución y la guerra de España, Comuna, p. 108
[3] Tuñón de Lara, Manuel: Historia de España. La crisis del Estado: dictadura, república, guerra (1923-1939), Labor, Barcelona, 1981, t. IX, p. 224
[4] Miravitlles, Jaume: Episodis de la guerra civil espanyola, Pórtic, Barcelona, 1972, p. 69
[5] Fraser, Ronald: Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, Crítica (Grijalbo), Barcelona, 1979, t. I, p. 316
[6] El término «revolución inoportuna» para referirse a la revolución española, es acuñado por Claudín (op. cit.).
[7] Abad de Santillán, Diego: Por qué perdimos la guerra, Plaza y Janés, Barcelona, 1977, p. 180-181.
[8] Alba, Víctor: La revolución española en la práctica, Jucar, Madrid, 1977, p. 23.