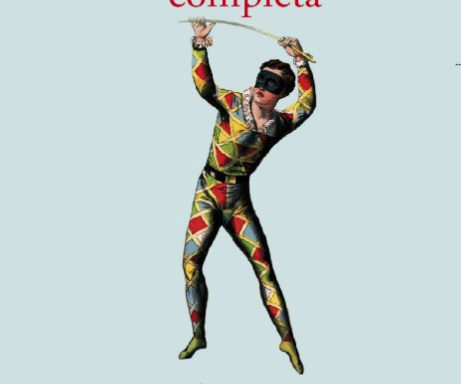Por Luis Mattini.
Días atrás en una mesa de la Organización Cultural Razón y Revolución compré La Herencia, subtítulo, Cuentos piqueteros, de Rosana López Rodriguez.
Lo leí con mucho interés y, en tal sentido, voy a opinar como lector, como un lector que ha leído mucho literatura ficción. Esto dicho sin alarde, sólo informar cómo hace para leer un asalariado. Siempre encontré tiempo para leer y bibliotecas públicas o populares, además de comprar libros a costa de “sacrificar” otras necesidades. Suele haber muchas ofertas en las mesas de saldos o, como en este caso, libros baratos a costa de renunciar al derecho de autor y distribuir con esfuerzo militante. Por otro lado, gran parte de ese tiempo que a otros parece faltarles, lo he ahorrado al optar por leer a los autores en lugar de inscribirme en una “carrera” de letras escuchando y leyendo a los que teorizan sobre ellos.
En este caso se trata de un conjunto de relatos con contenidos que buscan explícitamente cumplir un programa como “la expresión de una voluntad colectiva”, y que, una vez leídos, se me ocurrió que podrían se excelentes si la autora se liberara de esa faceta “programadora” que aherroja la imaginación. Esa fue admitido mi primera impresión de la lectura de los cuentos.
Después leí el prólogo. Acostumbro a leer los prólogos al terminar una obra. Ahí me di cuenta que me había equivocado.
Porque entonces descubrí un recurso literario original, el que, hasta donde yo sepa, nunca se había ensayado en literatura: en realidad, el prólogo es un muy bien logrado cuento y, viceversa, los cuentos podrían “funcionar” como prólogo.
Con sugestivo título “Por una literatura piquetera” la autora logra liberarse del estilo monografía universitaria, soltar la subjetividad, sorprender al lector, y revelar su pasta para la ficción. El eterno equívoco, común en los lectores poco aficionados, de confundir el autor con el personaje, (en el cine suele ocurrir con el actor) aquí podría leerse como una experimentación literaria intencional.
Para no traicionar lo dicho sobre mi propia práctica de lector, y no robarles a ustedes el tiempo de disfrutarlo, me limito a la siguiente reseña, la cual, cabe decirlo, también podría ser ficción.
En dicho relato, una voz omnisciente pone en escena un personaje “tácito” (vaya mi licencia literaria) en un peculiar monólogo que se explaya sobre arte y literatura escribiendo un prólogo a un libro de cuentos. Dicho personaje está muy bien logrado como caricatura; uno no puede menos que verlo con ternura. Este señor, o señora, no se sabe (pero el hecho de no revelar la edad indicaría femenino, pues parece ser que ni las feministas pueden librarse del prejuicio, o la coquetería, de ocultar la edad.) uno puede imaginar a un/una docente (un conspicuo docente, no un maestro, digamos un/una licenciado/a en letras) este personaje, digo, intenta demostrar para qué “sirve” el arte.
Semejante arranque de humor desde el inicio me recordó la vez que un adolescente, muy inteligente y ávido de saber, me pregunto muy serio. “¿Decíme Luis: para qué sirve el Universo?”. Pregunta que me descolocó y me hizo pensar. ¿Pensó Ud. alguna vez para qué “sirve” el Universo? ¿Equivale esto a preguntarse para que “sirve” la vida? ¿Tiene que tener una utilidad?
El/la “docente” del cuento explica la diferencia entre arte y trabajo y cómo en la sociedad capitalista el arte es una mercancía. Y aquí aparece otra vez el juego de sutil humor, porque, según esta definición, por un lado el trabajo no contendría arte y por otro el arte estaría exento de trabajo, un simple placer sin esfuerzo. Asimismo quedaría a la vista que el arte sólo es mercancía para los artistas “proletarios” (y, por supuesto, sus “aliados pequeño burgueses”), que deben “vivir del arte” porque no tienen quien los mantenga. La paradoja sería que sólo los burgueses, como les sobra el dinero, pueden producir un arte no comercial.
Hay que destacar que el personaje, el que cada vez más se va pareciendo sagazmente a un comisario político, hace hincapié en la razón como fuente de todo saber, frente a las pretensiones de los iracundos “románticos” que sufren porque no “entienden” la lucha de clases. (El problema es que los románticos murieron hace muchos años y este personaje no nació a tiempo para avivarlos). Por ello es que el lector, el que quizás se reconozca influido por la alienación y el idealismo filosófico de la sociedad de clases, intenta seguir el razonamiento desalienante del “comisario político”. Y de acuerdo a éste, queda claro que si los proletarios y pequeño burgueses se ven obligados a transformar su arte en trabajo, en actividad de “reproducción de la vida”, sometidos a la ley del valor; los pobres harían, entonces, un arte “útil”, los únicos que pueden hacer un arte genuino (pero inútil), son los ricos. Lo que no queda claro es si es “útil” hoy leer a los románticos ¿Y a los llamados clásicos?
Aquí las carcajadas del lector sensible a la ironía son homéricas (Ahora me doy cuenta que ese “comisario” no me instruyó para saber si Homero era proletario, pequeño burgués, esclavo, burgués o aristócrata) Después de festejar esta nueva humorada, el razonamiento del personaje del cuento me recordó a “Rogelio, el hombre que razonaba demasiado” una creación de Landrú de hace unas décadas atrás. (Entre paréntesis, ¿Landrú será, burgués o pequeño burgués?).
También el personaje, explica que el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas es lo que hace que el arte pueda ser ejercido sólo por los que no laburan. Eso que el viejo Marx llamó división entre el trabajo manual y el intelectual, la primera gran división del trabajo, madre de todas las divisiones de clase. Cuando ese desarrollo, llamado “progreso”, llegue a su punto óptimo, desaparecido el capitalismo (por la fuerza del amor al progreso de los progresistas), se eliminarán las diferencias de clase, incluso entre emisor y receptor y todos podremos hacer arte. Mientras tanto hay que resignarse a lo enunciado con claridad ya por el propio Aristóteles y dejar que otros (¿quiénes?, ¿los burgueses o los pequeñoburgueses?) hagan ese arte no “conservador” que canta al movimiento positivo, para disfrute de nosotros y en nuestro nombre.
A medida que el relato continua, el “comisario”, (perdón por abusar, pero es una figura que me ha seguido toda la vida) digo, el personaje, explica cómo el arte debe de ser reflejo de la realidad. La autora se cuida muy bien de no cometer el mal gusto literario de citar la teoría del reflejo de Parlov (sic), mucho menos a Lysenko y sus teorías psiquiátrico-materialistas sobre la “ideología del proletariado”. Esta delicadeza permite al lector seguir disfrutando de un relato que nos muestra hasta dónde puede llegar el absurdo de la educación moderna: ahora el/la docente previene contra la separación entre el arte y la ciencia por parte de quienes no ven su “utilidad” y lo consideran sólo un pasatiempo. La autora utilizando muy bien el recurso de los silencios, las no-palabras, delinea con destreza narrativa a este/esta docente, como un producto del sistema educativo capitalista, que aprendió tanto con Sarmiento como con el Martín Fierro a “aprender cosas útiles”. Empachado/a de “teorías del arte”, “historias del arte”, el personaje no se percata, ni siquiera para polemizar, que mientras en la ciencia y la técnica hay progreso, en el arte sólo hay permanente resignificación. Si fuera así, Charly García debería ser necesariamente “superior” a Beethoven o Víctor Hugo “inferior” a García Márquez.
Siempre con pluma de filigrana en esa orfebrería de presencia y ausencia de palabras, la autora pone en evidencia, ahora por omisión, cómo su personaje nunca se detuvo a reflexionar con cabeza propia, cómo es posible, por ejemplo, que un hombre o mujer (pues quien sabe) hace varios miles de años, pintó, en las cuevas de Altamira, un bisonte con tal maestría que la mayoría de nuestros contemporáneos no podríamos hacer al menos sin un largo entrenamiento. Ah, y dicho sea de paso, es difícil pensar que ese hombre o mujer o esos hombres o mujeres, tuvieran en aquel tiempo mecenas o una vida de rentistas burgueses, porque tampoco se entiende cómo la falta de “desarrollo de las fuerzas productivas”, les dejaba tiempo libre para esas fantasías “inútiles. Si es cierto como dice la vulgata o el dogma en ciertos cursos de historia del arte, que lo hacían como acto mágico para “encerrar” la caza…pues vaya, vaya, esa magia dejaba mejores resultantes que nuestra “actual” racionalidad.
El cuento llega al clímax cuando el personaje analiza a la potente luz de un materialismo dialéctico de Academia que la autora tiene el buen gusto de no explicitarlo las posiciones “de clase” de Cervantes, Shakespeare, Moliere, Poe, Kafka, Rubén Darío, incluso no se priva de nombrar a Borges. Y resulta que al humor de Cervantes que se correspondía a una visión de añoranza de la sociedad feudal, se le opone la tragedia de Shakespeare sufriendo la monarquía absoluta. Por supuesto, este personaje insiste que no se puede entender la literatura sin entender la sociedad que la produce, con lo que le otorga a las ciencias sociales (y hasta a las exactas y naturales) el papel de explicarnos para qué “sirve” la literatura. Lysenko lo hubiera premiado “Gran trabajador de la Cultura, Héroe de la Unión Soviética y del proletariado universal”. Si al personaje se le hubiera ocurrido pensar algo más “dialéctico”, por ejemplo, que podría ser la literatura la que no sólo “comprende”, sino que sobretodo, interpela, cuestiona, critica, desmenuza a la sociedad de un modo distinto al de la ciencia, hubiera sido confinado en Siberia.
Ni modo, el personaje tendría bien ganado el título, porque en el desenlace del cuento rescata el carácter vital de la literatura en relación a las diversas formas de movimientos. Hacia atrás, detenido, negado, en círculos, todas con sus valores estéticos, pero, la única que vale la pena es la que va hacia adelante (Un pequeño detalle: no se ve claramente cuál es la que va hacia adelante, menos aún qué atributos tiene para ser literatura para el cambio). Como se ve, el “comisario” no puede explicar (y aquí la autora recrea los juegos de silencios) cómo es que los que escriben “hacia adelante” parecen ser pocos, incluso cómo hacen, ya que, como quedaba dicho, se supone que ellos también son explotados. Este hueco intencional en la narrativa, encaja perfectamente con un cierre magistral: el/la docente termina, como corresponde a un comisario político recomendando una serie de nombres de escritores sin explicar por qué esa literatura canta al movimiento emancipador. Sólo los lectores informados sabemos que esos pocos escritores nombrados y muchísimos otros, además de escribir como los dioses, asumieron un compromiso político militante a veces a costa de la literatura (recalco el “además” y el “a costa”) Remark (sic), Gorki, Brecht, Hernández, Lorca, por supuesto Rodolfo Walsh, (si se nombra a Borges hay que nombrar a Walsh, no faltaba más) Tuñón, y otros comunistas o “nacionalistas populares”, la mayoría de ellos pobres. O sea que escribieron aherrojados por la ley del mercado. (Quizás por eso el personaje no menciona a Neruda o Saramago quienes, sin perjuicio del compromiso militante, han hecho sus buenos pesos con los premios y los derechos de autor) Pero el cierre, insisto, es genial, porque también menciona a Haroldo Conti (por lo menos a una de sus obras) Haroldo, paradigma del escritor comprometido, pero también de la libertad de la literatura con su inagotable humor, su desprecio a los comisarios políticos, su desdén por el utilitarismo, y sobre todo su rotunda negativa a escribir literatura “por encargo”, ni siquiera por encargo de un nonato porvenir en el dedo índice de una “vanguardia” política que actúa “en nombre de”… Haroldo Conti, que se ganaba la vida como Profesor de latín, relacionaba la literatura con la vida, sin especular si la suya era “conservadora” u otra cosa, se hubiera descarretillado de la risa y re-preguntando al personaje de nuestro cuento; “Che, pibe/piba ¿Por qué no te preguntás para qué sirve hacer el amor?”.
El cuento finaliza con una frase del personaje que es de antología porque nos enseña a hacer literatura revolucionaria: “esto es una literatura piquetera” dice. “Quede claro, entonces, que quien busque en ella sólo palos y gomas quemadas, no ha entendido nada”.
Y termino aquí, pero, con el debido permiso de los lectores y, por supuesto, de la autora, me permito parafrasear esa oración final del personaje: quede claro entonces, que quien busque en este comentario otra cosa que no sea la búsqueda de un compromiso con la literatura, no ha entendido nada.