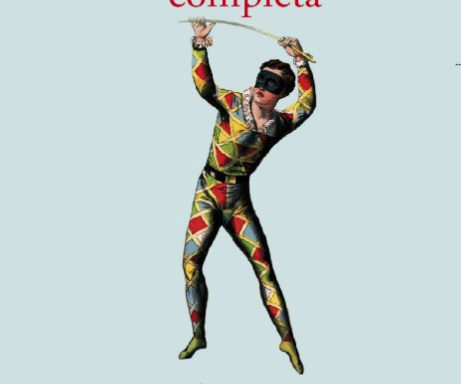Hernanito, de Alejandro Acobino
Hernanito, de Alejandro Acobino
Una obra que relata las peripecias de la burguesía nacional. Una tragedia grotesca de Alejandro Acobino. Hernanito, representada en el Teatro del Abasto, es objeto de análisis de Rosana López Rodríguez en un debate con el autor: ¿destino trágico del país o de su clase dominante?
Por Rosana López Rodriguez (Grupo de Investigación de la Literatura argentina-CEICS)
Enciendansé, las nuevas luces del viejo varieté / kuede volver el bailarín que initaba a Jred Astaire. / Hoy cono ayer, necesitanos del olvido y del klacer, / de ver a los artistas, esos ilusionistas… / que hacen al nundo desakareceeeeer…1
Las obras de Alejandro Acobino han sido consideradas grotescos por los escasos comentarios críticos que se han ocupado de ellas. Sin embargo, nada se ha dicho con relación a un eje de interpretación más importante: que el teatro acobiniano se construye sobre preceptos trágicos. Sin dudas, la discusión acerca de los géneros y de sus límites es un problema teórico muy difícil de resolver. Las taxonomías artísticas tienen siempre una utilidad y aplicación limitadas y flexibles, en función de sus desarrollos históricos y de las particularidades propias de la innovación en el arte. Es en este sentido que propondremos una categoría híbrida para la dramaturgia de Acobino, en la que enfatizaremos el componente trágico: sus obras son tragedias grotescas.
Una tragedia dada puede incluir entre sus recursos el grotesco, aunque ello no resulta indispensable. En el mismo sentido, el grotesco, como género, no necesariamente resulta en una tragedia. Es decir, la combinación de ambos no es el resultado necesario de la estructura característica de ambos géneros. Es menester que el autor haya decidido, consciente o inconscientemente esa mezcla: que a lo propio del destino y los dioses, se contraponga el humor producido por la mezcla de lo deforme y lo sublime. El grotesco es una variante de la tragedia, aquella que añade crueldad y realismo. Crueldad por la vía del humor; realismo por la naturaleza de sus personajes.
Empecemos por estos últimos. Comparados con la tragedia clásica, los protagonistas del grotesco violan la norma aristotélica según la cual debe tratarse de individuos superiores al espectador: Edipo, Electra, Antígona. No cabe reírse de ellos. La risa, dirá Aristóteles, solo corresponde en relación a los inferiores. De allí que el grotesco no parezca encajar en esta preceptiva. Sin embargo, si se mira bien, Stefano, Mateo y, por supuesto, el J.J. de Hernanito, tampoco son individuos normales: inmigrantes que se juegan el futuro a todo o nada, industriales que empeñan sus ahorros por un sueño, no son el común de los mortales. Su factura indudablemente humana habilita el recurso humorístico que da la nota común de crueldad propia del grotesco. Nos reímos de esos hombres, pero sólo hasta el final. En ese punto, la risa se invierte en una profunda ternura hacia un personaje que evoca en su tristeza que el destino vale para todos, incluso para el espectador. La risa encubre hasta el final, la magnitud de la tragedia y la grandeza del protagonista. Es, si se quiere, la terrenalización de la tragedia, la tragedia del aquí y ahora. Hernanito y, como veremos en sucesivas entregas, todas las obras de Acobino, encajan perfectamente en este género y su variante: la tragedia grotesca.
Hernanito, o la tragedia de la industria
En el año 2010 se estrena Hernanito bajo la dirección de su autor; hoy, ya por su quinta temporada, sigue en cartel en el Teatro del Abasto. Ahora, formando parte de un ciclo cuyo eje es el mundo del trabajo. Y sin embargo, poco y nada tiene que ver con las relaciones laborales; antes bien, el tema de este drama son las posibilidades del desarrollo industrial de la Argentina, entendiendo esto como base del desarrollo general del país. Aquí el protagonista es el patrón; su crisis es la tragedia que él, en tanto representante de la burguesía, vive con relación a todos los otros elementos de la sociedad: tanto contra su antagonista histórico (la clase obrera) como en relación con otras fracciones de la burguesía y otras fracciones pequeño burguesas (los artistas/intelectuales).
La historia transcurre en un taller, pequeño y precario, en el que una novedosa máquina de origen japonés aparece como una presencia disruptiva. Hay también una oficina pequeña en el fondo a la derecha, espacio destinado al dueño, Juan Jorge Berrueta, “Jota Jota”. Esta PyME metalúrgica tiene, según su dueño, un buen nombre2: Sylpaf SRL. Pero esa máquina, “esa intrusión híper moderna en vetusto taller”, necesita de alguien que la opere y el dueño se encuentra, al comienzo de la obra, en trance de selección de personal. El favorecido con el empleo es Salinas, un obrero evangelista que trabaja con dedicación y seriedad. Hay un tercer personaje, Charulo, el muñeco que Jota Jota ha heredado de su padre, un ventrílocuo y un artista popular muy reconocido en su momento. Con sus giras por todo el territorio nacional y su presencia en televisión, había obtenido buenos resultados económicos, dato importante en la interpretación final de la obra.
Charulo expresa la esquizofrenia de Juan Jorge, que tiene con su muñeco una relación de amor-odio de la cual no puede despegarse: Charulo es la segunda conciencia de este patrón de PyME. En el protagonista residen dos tendencias, la artística y la industrial. La primera está ligada a los ’90, época en la cual su padre hizo el dinero que sería el sostén económico de la apuesta del hijo. Los años menemistas aparecen con toda su carga de despilfarro y descomposición, pues el padre se ha gastado gran parte de los ingresos “en minas y merca”, pero también ha alcanzado para que su hijo estudiara en una escuela industrial, así como para financiar el pequeño taller y su maquinaria. Con ese taller, que materializa la segunda tendencia, el protagonista pretende sostener el sueño de la industrialización argentina a la manera pequeño burguesa, es decir, identificándolo con su propio destino: “un pequeño paso para la industria, pero un gran paso para mi recuperación personal”, afirma. Se trata de toda una redefinición generacional, porque el abuelo de Juan Jorge ha sido metalúrgico y el nieto cree posible, en la Argentina K, retomar ese pasado industrial. Veremos que en eso radica su tragedia.
Contradictoriamente, la utopía industrial argentina se apoya en el mercado sojero, pues su máquina japonesa hace piezas “responsables de que millones de hectáreas puedan sojearse de manera moderna y eficaz.” Juan Jorge está obsesionado, como buen patrón, con la productividad, de allí su fijación con los paradigmas de trabajo japonés. Quiere que Salinas trabaje más, pero también quiere que trabaje mejor, idea corporizada en una escena en la que patrón y obrero juegan ping pong, una supuesta forma de mejorar la relación laboral y la producción a partir de los intercambios dialógicos inter-clasistas.
Hay otro empresario en la obra, Mastronardi, cuya presencia fantasmal se revela a partir de las respuestas que recibe por parte de los que hablan con él por teléfono, Juan Jorge o Salinas, y de las apreciaciones políticas con que lo caracteriza el protagonista. Juan Jorge dice que es gorila, de derecha, explotador. De hecho, es el que compra todo lo que Sylpaf produce. Esa dependencia de JJ no es simétrica: Mastronardi, cuando la ecuación económica lo aconseje, condenará a la empresa del protagonista reemplazando su producción con la importación.
El otro frente de conflicto de JJ es con Salinas. El obrero, que es evangelista, piensa el mundo como dicotomía entre dos órdenes morales, el orden del bien y el orden del mal, y está convencido de que el trabajo responsable forma parte del orden del bien, de lo que se debe hacer. Cree que el trabajo asalariado es la única forma de superación de la miseria y se opone a su hermano, quien se niega a tomar tres colectivos para llegar a un trabajo donde será “recompensado” con un sueldo indecoroso. En esa perspectiva dual de la vida, ser un buen obrero es resignarse al trabajo con responsabilidad, tal como él mismo lo hace; por oposición, el mal está personificado en su hermano cuya opción es la delincuencia. Y aun cuando Salinas proponga que los conflictos entre hermanos deben superarse, abandonando el rencor, no puede perdonar a su hermano pecador. Ya sobre el final, reacciona desesperadamente ante el inminente despido, pero lo que aparece inicialmente un arranque de dignidad termina siendo una expresión de la necesidad imperiosa: Salinas se rebaja a la altura de su hermano, robándose una computadora como parte de pago.
La tragedia pequeñoburguesa
Hemos visto cómo el protagonista se niega a desarrollar un modus vivendi del estilo menemista, en el rechazo que manifiesta hacia la profesión de su padre y hacia Charulo. Este alter ego hará que, en el desenlace, la máscara (el deseo imposible de JJ) caiga: la industria nacional es una utopía que no puede realizarse. JJ niega su pasado reciente (el padre y, por ende, Charulo, su hermano), añorando el pasado lejano (su abuelo). La verdad le llega cuando se impone la lógica que domina al capital en la Argentina: lo único que funciona es el campo y todo lo que el campo necesite se consigue más barato importado. De allí que el fin de la empresa se produce cuando Mastronardi rechaza el acuerdo hecho con JJ y decide importar los insumos que éste intentaba fabricar localmente.
Finalmente, JJ se reconcilia con Charulo solo para permitir que el muñeco lo basuree públicamente, exponga sus miserias y las de su obrero y constituya la voz lúcida y cruel que resume la enseñanza final: en este país no se puede nada. Mastronardi y su padre tenían razón: este es el país de la joda. Un industrial no tiene ninguna tarea seria para realizar, hecho que se evidencia en la acusación permanente que Charulo esgrime contra JJ: “onanista esquizojrénico”, como adjetiva el muñeco a su “hernanito”, es la condición propia de aquel que no puede volcar sus energías a la creación real pues resulta imposible, quedándole sólo el refugio del delirio.
Como le había sucedido a Edipo, lo trágico no solamente reside en la inevitabilidad, sino en la conciencia, en el ver con nuestros propios ojos aquello que se puede entender, pero que no puede ser remediado. La industria, en la Argentina, es un imposible. Acobino da aquí una vuelta de tuerca, implícita, transformado la tragedia de la industria en la tragedia nacional: no puede esperarse nada de la burguesía argentina, pero tampoco de los obreros.
Una tragedia argentina
La desgracia inevitable es más amplia aún y excede la imposibilidad de industrializar y la imposibilidad de reproducirse como clase dominante: la propia nación está en riesgo. Un solo protagonista podría haber tomado el control de la producción en sus manos y no lo hace, no puede hacerlo. ¿Cuál es la condición de Salinas que nos deja completamente a la deriva? Salinas es la expresión del programa político dominante en la clase obrera; Salinas es peronista: dignidad limitada (conciencia reformista), conciliación de clases (no al rencor, evangelismo), cultura del trabajo como un bien (del trabajo a la casa y de la casa al trabajo) y respuesta a los intereses individuales inmediatos (se lleva la CPU de JJ en el desenlace). Acepta la explotación y por eso no decide la organización radicalmente transformadora, sino el reformismo/ conformismo/consuelo que brinda el programa peronista. No por casualidad, Charulo lo adjetiva duramente también a él: pelotudo. Charulo le reprocha su ingenuidad criminal, su incapacidad para ver el engaño detrás de la máscara: Salinas se ríe de tonterías, entra fácilmente en el engaño, y se sienta al final a escuchar la actuación mediocre del muñeco, tomando como gracia lo que en realidad es insulto puro. Ya se había podido apreciar esta característica de Salinas cuando, hablando con Mastronardi, se deja arrastrar por la confianza populachera que éste le ofrece recurriendo al fútbol.
¿Podría la Argentina sobrevivir al naufragio social con una clase dominante como la de JJ o Mastronardi y con una clase obrera “incorregiblemente” peronista? Pues no. No hay futuro posible. Solo podemos alcanzar esa conciencia lúcida de nuestra progresiva marcha (eso sí, alegremente, como dice Charulo en el epígrafe) hacia nuestra destrucción. Esta conclusión expresa al mismo tiempo la conciencia del autor y sus límites, que veremos repetirse en sus otras obras, Absentha, Continente viril y Rodando: si no hay salida capitalista, no hay salida. No existe otra clase capaz de derrotar al destino. Ese, creemos, es elemento indispensable de la tragedia acobiniana, elemento que corresponde, no tanto a la realidad, sino a los límites de su lucidez como intérprete de la realidad argentina.
Notas
1 Canción final de Charulo, el muñeco.
2 La cuestión del nombre es un problema para el protagonista. Considera que un buen nombre puede constituir un buen objeto o persona, como si en la denominación de ese algo o alguien estuviera cifrada su importancia y su valor; como si fuera posible imponer ciertas características a partir de un nombre que sea prestigioso o que suene rimbombante. Es por eso que se empeña en valorar la denominación que ha elegido para su empresa, así como también de rechazar el “apodo” que le impone Charulo: Hernanito. Juan Jorge no es el “hermanito” de Charulo y con ese gesto niega, asimismo, su ascendencia. Rechaza el pasado poco digno que no quiere heredar porque ya está inscripto en el apellido que le “ha tocado en suerte”: Berrueta (“berreta”).