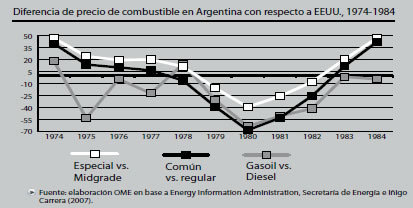Francisco Martínez Hoyos
Francisco Martínez Hoyos
Colaborador
¿Cree usted en los libros de autoayuda? ¿Le parece que son simplemente pasatiempo barato? Pasatiempo, puede ser. Barato, no. Nuestro colaborador, en este artículo, le explica lo caro que le salen a la conciencia, lo nocivos que son y cómo convencen a la población de adherir a la ideología burguesa más reaccionaria.
“Hay que ir donde el corazón te lleve, confiar en la emoción”. Multitud de libros y películas están llenos de estos u otros mensajes vacíos. Peligrosamente vacíos, porque contienen un mensaje irracionalista que recuerda al fascismo. ¿Pensar? Escritores de éxito como el argentino Jorge Bucay nos invitan a desconfiar del pensamiento, al que tachan de cortesana poco sincera. En su lugar, hay que atreverse a sentir sin miedo lo que sentimos y no lo que otros sentirían en nuestro lugar. Porque lo importante es afirmar heroicamente nuestra identidad frente al mundo, ese rebaño de ovejas que todavía no han descubierto la inanidad de su existencia, imagino que por no haber comprado aún los libros de algún gurú de la autoayuda. Llegado a este punto, he de confesar mi perplejidad. Sucede que los seres humanos somos capaces del bien lo mismo que del mal, por lo que nada permite suponer que lo que hay en nuestro interior valga la pena sólo por el hecho de ser nuestro. ¿Qué hacemos, pues, con nuestros impulsos indeseables, con nuestro lado oscuro, en definitiva?
Consejos peligrosos
Para los gurús de la autoayuda, la pregunta estaría fuera de fuera de lugar porque sus enseñanzas se basan en un optimismo antropológico desaforado. Para vencer el mal que hay dentro de nosotros mismos, sólo hay que desearlo. Porque el pensamiento crea la realidad. Si deseamos algo con fuerza, ese algo, como en los cuentos de hadas, acudirá a nosotros. Se trata, pues, de elegir la felicidad y no el sufrimiento. Cómo hacerlo en un contexto donde existen clases sociales e injusticias estructurales, sencillamente no se explica. Porque la injusticia aquí no existe para ser denunciada sino legitimada, en tanto que origen de nuevas oportunidades. Por ejemplo, cuando pierdes tu empleo. De todo ello se deriva un conformismo aún más brutal que el predicado antiguamente por los sacerdotes en nombre de Dios. No hay lugar para cuestionar el statu quo, ya que la protesta se define, axiomáticamente, en términos negativos. Bernardo Stamateas lo defiende al advertir que “la queja hará que te quedes donde estás”. Se trata, en resumen, de formar personas que no se rebelen. Si deseas avanzar, debes adaptarte al sistema, no intentar cambiarlo.
El peligro de la autoayuda, lo acabamos de ver, va más allá de su banalidad. En su antropología, en su moral, no hay sino una apología descarada del narcisismo. Bucay nos cuenta cómo, en su juventud, le parecían imprescindibles ciertas personas, determinadas novias o amigos, o cosas como el hecho de tener un trabajo o casa propia. Así hasta que tuvo una revelación, suponemos que como la de Saulo en el camino de Damasco. Según su propio relato, un 23 de noviembre de 1979 descubrió que no podía vivir sin él. “Yo nunca me había dado cuenta de esto, nunca noté que yo que yo era imprescindible para mí mismo”, afirma enEl camino de las lágrimas.
Vamos, que nuestro hombre está encantado de haberse conocido. Si queremos encontrar más pruebas de su desmesurado ego, ningún ejercicio más útil que ojear Mente Sana, una herramienta concebida para su mayor gloria. ¿Por vanidad? Tal vez sólo por coherencia. Como nuestro terapeuta predica la autoestima, comienza por aplicar sus teorías a sí mismo.
En la misma línea se sitúa su libro sobre la “autodependencia”. Un mensaje demagógico que sin duda tendrá buena acogida en un mundo como el nuestro, donde la búsqueda colectiva de la utopía hace ya años que dejó paso al sálvese quien pueda. Decía Norberto Bobbio, el gran filósofo italiano, que nuestro deber fundamental es darnos cuenta de que “vivimos entre otros”. La autoayuda, en cambio, nos propone sumergirnos en una orgía del yo. Si alguien nos resulta molesto, “tóxico” en la jerga de ciertas superventas, no se propone otra solución que sacarlo de nuestra vida. En el fondo, se nos sugiere que el otro constituye un ente desechable, de usar y tirar. Algo propio de la modernidad líquida que tan bien ha teorizado Zygmunt Bauman.
Por otra parte, tanto énfasis en la independencia corre el peligro de presentar como “natural” lo que no es sino un producto de una determinada cultura, la occidental, acostumbrada a fabricar seres competitivos, en los que la agresividad está a flor de piel. En cambio, en otras civilizaciones, como la japonesa, se apuesta por los valores de humildad e interdependencia, como ha destacado Takeo Murae, especialista en la cultura nipona [1].
Puesto que la prioridad es el individuo, cualquier ética del deber queda de inmediato pulverizada. ¿Obligaciones? Una antigualla. Para Bernardo Stamateas, sucumbir a la palabra “debería” significa convertirse en verdugo de uno mismo. Bucay, a su vez, no entiende que alguien diga que fulanito de tal no puede ser tan hijo de puta. ¿Por qué no? ¿Por qué no debe? Según nuestro terapeuta, una mala persona no tiene porqué responder ante nadie. Ha elegido, desde su libertad, un comportamiento entre otros. Nuestra es la responsabilidad de enfrentarnos a las consecuencias negativas de sus actos. En un sentido similar se manifiesta Don Miguel Ruiz, en su best-seller Los cuatro acuerdos, al definir el pecado únicamente en función del yo: “Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti”.
Individualismo extremo
Si no hay porque dar cuentas ante el resto de los mortales, si ningún código de conducta nos resulta vinculante, tampoco hay razón para que nos sintamos culpables por lo que hacemos o dejamos de hacer. Se acabó, pues, lo de juzgarte a ti mismo, tal vez porque eso es lo más difícil, tal como dice el rey con el que se encuentra el principito de Saint-Exupéry. Si yo estoy satisfecho… ¡Ya se puede hundir el mundo! Muy expresiva de esta laxitud extrema resulta la anécdota que cuenta Bucay sobre Fritz Perls, el fundador de la Terapia Gestalt. Un día, Perls fue invitado a dar una conferencia en un Centro Evangelista de California, junto a otros terapeutas. Mientras esperaba su turno, empezó a fumar. Hasta que alguien le advirtió amablemente que en aquel lugar eso estaba prohibido. Puesto en la disyuntiva de continuar o no, optó por marcharse a su casa. Cuando uno de los organizadores, preocupado por su desaparición, le localizó y le pidió explicaciones, él respondió que le debían haberle advertido sobre la prohibición de fumar. No habría asistido al acto y punto.
Para Bucay, la actitud de Perls equivale a un canto a la libertad individual (la suya, como fumador) y al respeto por las decisiones ajenas (no fumar). En realidad, nos encontramos ante una apología de la irresponsabilidad. ¿Acaso es más importante el ansia de nicotina que el respeto al público que espera escucharte? ¿Tan imperiosa resulta la necesidad de tabaco como para no esperar a que acabe la conferencia? Nos encontramos ante una moral que absolutiza de tal modo los propios deseos que se convierte en una legitimación muy útil del capitalismo, donde no hay más prioridad que satisfacer los caprichos. El impulso inmediato, en este caso la pasión por los cigarrillos, conspira contra los intereses a largo plazo: vemos como Perls, desacreditado por su reacción estúpida, recibe menos invitaciones. En consecuencia, la difusión de sus teorías se ve frenada. Aunque… ¿qué más da? Él ya tuvo lo que deseaba, su dosis de humo.
Bucay, como tantos teóricos del llamado pensamiento positivo, parte del individuo, no de las clases sociales ni de los proyectos colectivos. Todo ellos, del signo que sean, se fundamentan en la apelación a la solidaridad, porque, obviamente, sin esta argamasa es imposible construir ninguna alternativa al status quo. Aquí, en cambio, no se predica otra cosa que el sano egoísmo. Porque egoísmo, según Bucay, es una palabra con mala prensa que nada tiene que ver con mezquindad. Consiste, más bien, en hacer el bien pensando en uno mismo, no en los demás. Si yo te hago un favor, no lo hago porque tú lo necesites, ni porque me sienta obligado a ello. Lo hago por complacerme a mí mismo ya que, de lo contrario, perdería mi preciada independencia.
Una vez más, lo que se propone es el hombre isla, desconectado de su entorno, que si da es por el placer de dar, no por ningún tipo de imperativo ético. Este hombre autárquico nos parece un mutilado emocional, vista su incapacidad para salir de sí mismo. No parece casualidad que los teóricos del capitalismo aseguren lo mismo cuando proclaman que, si todos nos afanamos en perseguir nuestros intereses particulares, el sistema funcionará. Eso es exactamente lo que Mandeville, en el siglo XVIII, explicaba a través de su conocida fábula de las abejas: vicios privados, beneficios públicos.
Los gurús de la autoayuda, como buenos evangelistas, construyen su edificio a partir de la premisa de que algo falta en tu vida. “Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre”, leemos en Los cuatro acuerdos. Menos mal que, entre tanto “veneno emocional”, aún nos queda una esperanza de salvación. Tal vez seas inconsciente de tus propias cadenas, domesticado como estás por la sociedad, pero no importa. Siempre encontrarás a un escritor o conferenciante dispuesto a develarte la buena nueva que sanará tus heridas. Que te desprogramará de tantos prejuicios e ideas opresivas que obstaculizan tu felicidad, por más que el escéptico intuya que lo que se propone es cambiar una tiranía por otra. Y si la terapia no tiene resultado, el culpable eres tú porque no has tenido bastante fe. La coartada, por tanto, es perfecta. No hay forma de comprobar –de falsar, en terminología de Popper- la verdad o mentira de las teorías que se venden como palmarias evidencias.
NOTAS:
1 Citado en Marina, José Antonio y Rodríguez de Castro, María Teresa: El bucle prodigioso. Barcelona. Angrama, 2012, p.83.