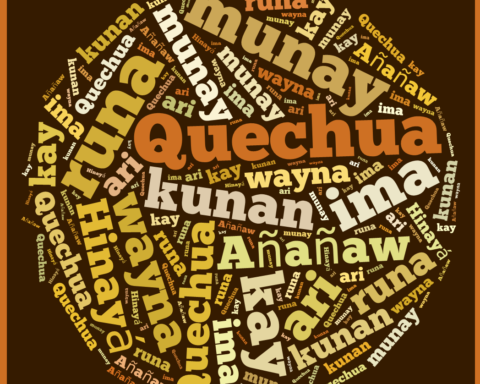La izquierda que aún hoy sigue repitiendo viejas recetas que plantean alianzas con sujetos inexistentes para desarrollar tareas retrógradas, está condenada al fracaso.
Por Guido Lissandrello – Grupo de Investigación de la Izquierda Argentina -CEICS
Una característica común de la izquierda (al menos, de la que se desarrolla en la Argentina) es la de desechar la carta en función de la identidaddel cartero. De este modo, se priva de analizar el contenido mismo de lo que se enuncia, sobre todo si este es contrario a su programa (o, la mayoría de las veces, a lo que las sagradas escrituras maoístas, trotskistas o la vertiente que sea, dicen), presuponiendo que si el enunciador es burgués todo lo dicho es falso. Esto no es más que un síntoma del profundo antiintelectualismo que la caracteriza. A nosotros, por ejemplo, se nos ha tildado de sojeros por llevar a Grobocopatel a discutir a un panel, o de cómplices de los planes ajustadores de la burguesía, por haber hecho lo mismo con Javier González Fraga. Rehuyendo a estos debates, en realidad, la izquierda se pierde dos oportunidades. Una, la de acceder a cierto conocimiento que estos personajes poseen en función de las tareas que desarrollan para su clase. O al menos, de conocer datos que por pereza no buscan autónomamente. La otra, la de disputar el sentido político de ese conocimiento.
En esta nota mostramos este déficit a partir del análisis del tratamiento que el desarrollismo y el liberalismo hicieron de la cuestión agraria argentina en los ’70. Esto nos permitirá calibrar aquello que venimos señalando en notas pasadas -la debilidad de la izquierda para comprender la realidad del país que pretendía transformar- en relación a la superioridad que en ese mismo plano detentaron políticos e intelectuales de la burguesía. Para ello, examinamos el libro El problema agrario argentino[1], publicado en 1965, que contiene, entre otros, textos de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, por parte del desarrollismo; y de Federico Pinedo, exponente del liberalismo. Todos ellos reflexionan sobre la naturaleza agraria del país, la estructura de clases y las políticas que deberían darse para ese sector. Como veremos, sostienen análisis más lúcidos y certeros que los de las organizaciones revolucionarias.
Antes de entrar en tema, recordemos brevemente la imagen que la izquierda setentista, con sus matices entre maoístas, trotskistas, estalinistas y guevaristas, reprodujo casi sin fisuras sobre la estructura agraria. En pocas palabras, el campo argentino estaría dominado por grandes terratenientes que acaparaban enormes extensiones de tierra para llevar adelante una explotación ineficiente, o bien para oprimir por medio de la extracción de una renta, a una masa de pequeños productores familiares o campesinos que pagaban un arriendo que los sumergía en las más profunda de las miserias. Dicho de otro modo, el capitalismo no había penetrado por completo más allá de la tranquera, subsistiendo una enorme masa de productores directos. Naturalmente, algunos concebían esto como una realidad precapitalista, feudal, semifeudal o aún capitalista pero deformada u atrofiada. Todos coincidían en desarrollar una tarea burguesa: la reforma agraria (en ocasiones llamada “repoblamiento del campo” o “nueva colonización”) que hiciera propietarios a los “verdaderos” productores (el campesino, chacarero o pequeño productor familiar). Nuestro país, entonces, no estaba aún preparado para las tareas socialistas, particularmente para la expropiación de todos los burgueses agrarios y la colectivización de la tierra.
Contra la utopía campesina
En 1963 la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) sufría un desprendimiento partidario, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), encabezado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, Presidente y Secretario de Relaciones Socio-Económicas entre 1958 y 1962, respectivamente. Fieles exponentes del desarrollismo, ambos estaban interesados en encontrar la vía para que la Argentina despegara económicamente, incrementando los niveles de producción y productividad. El agro, en este esquema, tenía un rol fundamental en tanto generador de divisas.
Frondizi y Frigerio consideraban al campo argentino como plenamente capitalista. Esto se fundaba en cuatro elementos: 1. Las relaciones entre arrendatarios y propietarios, y entre éstos y los obreros agrícolas, estaban regidas por contratos y no por “status”; 2. La producción tenía como destino el mercado y no la autosubsistencia; 3. La renta de la tierra era una renta capitalista; 4. La mano de obra libre se utilizaba en forma masiva. Ello venía a confirmar que el problema del desarrollo no se encontraba en la necesidad de superar estructuras económicas precapitalistas, ni resolver un problema de concentración de propiedad en una sociedad predominantemente campesina.
Comenzando a descartar falsos problemas del agro, los desarrollistas cuestionaban la idea de que el nudo que impedía el desarrollo estuviera en el régimen de propiedad de la tierra. Siendo que su preocupación era el incremento de la productividad, lo primero que advertían era que la propiedad de la tierra no influía para nada en ese punto. Las zonas con mayor presencia de tractores y maquinaria agrícola eran aquellas típicamente pobladas por arrendatarios; mientras que la ganadería, una actividad mayoritariamente de propietarios, se encontraba menos tecnificada. Ofreciendo cifras, Frondizi señalaba que en 1937 había un 40% de productores agrarios propietarios, y ya para 1960 esa cifra se había elevado a 50% sin ser acompañada de un aumento de la producción. Ello “nos está diciendo que el postulado de la propiedad de la tierra no es un factor sine qua non para el incremento de la productividad agrícola.” Dicho más sencillamente, la entrega de títulos de propiedad no cambia el asunto.
Otro de los elementos que el desarrollismo discutió fue la cuestión de la extensión de la explotación. Enfrentando el mito latifundista, sostenido por quienes defendían a la mediana y pequeña producción como las que detentan mayores índices de eficiencia, Frondizi señalaba un punto obvio: el tamaño de la explotación no puede analizarse en abstracción de su ubicación geográfica, la aptitud de la tierra, el tipo de cultivo y la inversión realizada en ella, pues en condiciones de producción intensiva “la extensión deja entonces de jugar papel determinante” (p. 19). Esto quitaba argumentos a buena parte de la izquierda, que ofrecía espectaculares cifras de concentración del suelo, sin atender a la productividad y la producción real, poniendo en la misma bolsa a las grandes, pero poco productivas, extensiones patagónicas y a las más modestas, pero enormemente eficientes, producciones pampeanas.
El grado de generalización de la explotación familiar también fue motivo de debate en el desarrollismo. A este respecto, Frondizi destacaba que el trabajo sostenido por la mano de obra que aporta el núcleo familiar tiende históricamente a disminuir, mientras que crece el número de obreros agrícolas, ya sean fijos o temporarios. La siguiente etapa histórica corresponde a la disminución del número de obreros por el incremento del grado de mecanización. En ambas, lo común es la tendencia a la disminución absoluta del peso del trabajo familiar. Al verificarse estas tendencias, la defensa de la explotación familiar se muestra históricamente inviable. Las ilusiones en una “clase media agraria” o “chacarera” se diluyen, toda vez que esa fracción social se enfrenta a dos posibilidades:
“a) que se produzca una mayor concentración de las extensiones, cosa hasta cierto punto inevitable; b) que la chacra evolucione hacia su conversión en empresa agrícola. En ambos casos desaparecería esa clase media, bien sea por absorción, bien sea por su conversión en empresaria” (p. 21).
En este punto, el desarrollismo se mostraba más perspicaz que buena parte de la izquierda argentina al denunciar el carácter regresivo de la explotación “campesina”. Fomentar ese tipo de explotación implicaría “congelar el desarrollo económico”. Incluso, Frondizi señalaba que la forma de trabajo familiar “no existe en la chacra media de la zona cereal; lo que allí predomina es la contratación de mano de obra” (p. 23). Frigerio reforzaba este aspecto ofreciendo cifras que muestran que mientras que para 1914 el trabajo familiar en los predios representaba el 70,8% del total, ya para 1957 los asalariados representan el 75%. Así, el campesinismo se revela como una utopía reaccionaria:
“lo que es ya un embrión de empresa retrocede hacia las formas atrasadas del patriarcalismo campesino: a la cabeza de la explotación, el jefe de la familia, el resto trabajando como no asalariado. Es la autoexplotación familiar. Esta forma envuelve un autoengaño: a base de no contabilizar gastos en salarios, el jefe de la explotación cree obtener más beneficio que en aquellas chacras que contratan mano de obra; y los obtiene, sin duda, sobre la explotación de su familia. […] el ahorro es el resultado de la autoexplotación. […] Se produce entonces un fenómeno social regresivo; las horas-trabajo familiares resultan en detrimento del descanso y de la expansión cultural; los hijos son encadenados a la explotación, sin posibilidad de acceder a la escuela o a los estudios superiores.” (pp. 23-24).
La cita ofrece una imagen completamente contraria a la que primaba en la izquierda campesinista, que creía encontrar en la pequeña explotación familiar un escenario bucólico, de armonía y eficiencia. Desnuda lo que debiera ser una verdad de Perogrullo: que la producción familiar reduce todo a la mera subsistencia, donde las relaciones familiares no hacen sino encubrir mayores niveles de autoexplotación y degradación de las condiciones de vida, material y cultural. No es vector de progreso, sino todo lo contrario.
Va de suyo, entonces, que el MID rechazaba una reforma agraria en términos de redistribución de la tierra. Explícitamente, Frondizi y Frigerio combatían la supuesta necesidad de una “vuelta al campo”. La solución no se encontraría en el repoblamiento del campo, sino en su capitalización mediante la inversión y tecnificación. En sintonía con su evaluación del desarrollo capitalista rural, sostenían que “no estamos en los tiempos de los Gracos ni en cualquier período de la historia precapitalista”. Y, consecuentemente, tildaban de reaccionaria a la izquierda:
“la izquierda criolla -desde los comunistas y socialistas hasta los Radicales del Pueblo- se coloca en un terreno cada día más anacrónico y divorciado de la realidad. Lo que caracteriza a la reacción es, precisamente, su doble desubicación en el tiempo y en el espacio: es inactual y desconoce el ambiente físico en que se mueve. Nuestras izquierdas manejan ideas y técnicas anquilosadas y cada vez ignoran más completamente las necesidades objetivas del país que habitan.” (pp. 137-138)
Una tarea innecesaria e irrelevante
Federico Pinedo tenía, al momento de realizarse el volumen que analizamos, una extensa carrera como funcionario y era considerado un claro exponente del liberalismo. En calidad de economista había sido Ministro de Hacienda de Agustín Justo (1933-1935), de Roberto Ortiz (1940-1941) y de José María Guido (1960). La década del 60 lo encontró participando de varios debates con exponentes del desarrollismo, del cual la reforma agraria fue parte.
Pinedo, al igual que el desarrollismo, caracterizaba el campo argentino como una estructura capitalista, en la que no se presentaba ninguna supervivencia de tipo feudal, en tanto no existían formas de dependencia personal, ni se vislumbraba un campesinado dedicado a la autosubsistencia explotando pequeñas chacras. Por el contrario, sostenía que la actividad rural era “una industria que produce para el mercado; para el mercado interno y para el mercado internacional y que es necesario que lo haga cada vez mejor produciendo cada vez más y a menos costo” (p. 109). A su vez, la idea de un agro dominado por grandes propietarios que explotan a los arrendatarios, era cuestionada:
“pesa más de lo debido la creencia heredada de que la República es hoy, como lo fue originariamente -por razones que no corresponde analizar aquí- un país de enormes propiedades, deficientemente explotadas por un pequeño grupo de terratenientes, que al monopolizar la tierra impedían el establecimiento de una numerosa población campesina, capaz de explotar el suelo convenientemente. […] Se sigue diciendo o creyendo que ésa sigue siendo la situación de hoy; que la tierra sigue monopolizada […] por un grupo de terratenientes holgazanes, suficientemente ricos para contentarse con percibir lo que la tierra les produce con una inapropiada explotación extensiva […] [o que] lo hacen explotando a colonos arrendatarios cuyos pagos, [son] un tributo arrancado por el propietario al que labora el suelo.” (p. 110)
Dicho esto, Pinedo pasaba a derribar lo que consideraba (y no le faltaba razón) mitos infundados. En primer lugar, señalaba una tendencia al fraccionamiento de las grandes propiedades, lo que debilitaba la imagen de un agro dominado por el latifundio. Las cifras que arrojaba muestran que, según el censo de 1914, en Buenos Aires las explotaciones de más de 5000 hectáreas representaban casi el 30% de la tierra, mientras que hacia los ’60 habían descendido al 17%.
En segundo lugar, señalaba que la tierra explotada por sus propietarios no constituía una excepción, alcanzando esa situación en Buenos Aires al 53,4% de las explotaciones, con unidades promedio de 266 hectáreas. Esa situación era extensiva al resto del corazón de la pampa húmeda. Estas cifras enseñan que no se verificaba la existencia de una pequeña proporción de propietarios frente a una mayoría de arrendatarios. Sin embargo, Pinedo advertía otro elemento de peso, al analizar la situación del agro norteamericano. Allí se verificaba una evolución hacia la reducción de la proporción de propietarios: en 1880 los arrendatarios representaban el 25,6% del total de explotaciones, mientras que 50 años después habían ascendido al 42,4%. De allí concluía algo evidente: la extensión del arrendamiento no es una “prueba de malestar campesino”, sino expresión de la tendencia de los productores “más enérgicos” a adquirir medios modernos de producción en detrimento de la compra de tierras. En efecto, el arriendo constituyó por aquellos años (y hoy también) una estrategia orientada a evitar la inmovilización de capital a largo plazo.
En tercer lugar, el intelectual liberal cuestionabala idea del arrendamiento como un elemento de expoliación, al señalar lo que es un ABC del marxismo: el canon pagado corresponde a una porción de la renta diferencial, de manera que el arrendatario “no está pagando como arrendamiento nada que se deba a su trabajo […] la diferencia no es fruto del trabajo del productor que tiene la suerte de ocupar el suelo mejor, sino renta del suelo.” (pp. 118-119)
Finalmente, y esta es la parte más jugosa del trabajo, Pinedo evaluaba la viabilidad concreta de una reforma agraria. En primer lugar, calibraba la magnitud del problema. Según informes, que no citaba, de los 240.000 arrendatarios existentes, solo 30.000 manifestarían voluntad de acceder a la propiedad. De allí concluía que un problema que afectaba a menos del 1% del país (si se tiene en cuenta al conjunto de la familia), no era significativo en el orden nacional. No contento con ello, buscó además mostrar la inutilidad de la tarea de distribución del suelo. Para ello trabajó con las siguientes cifras de la provincia de Buenos Aires:
| Tamaño de la explotación | Número de explotaciones | Hectáreas que ocupa | Superficie media (en hectáreas) |
| 50 a 299 | 45.341 (69,3%) | 6.259.945 (22,1%) | 138 |
| 300 a 999 | 14.804 (22,6%) | 7.593.415 (26,8%) | 512,9 |
| 1.000 a 4.999 | 4.702 (7,2%) | 9.453.530 (33,4%) | 2.010,5 |
| 5.000 o más | 559 (0,9%) | 4.971.422 (17,6%) | 8.893,4 |
| Total | 65.406 (100%) | 28.278.312 (99,9%) | 432,35 |
A partir de allí señalaba que, como índica el total de la cuarta columna, de repartirse el conjunto de la tierra, cada unidad productiva tendría en promedio un tamaño similar al de la segunda categoría (unidades entre 300 a 999 hectáreas). Por ello, este sector escaparía a la división propiciada por la reforma agraria, lo que también se aplicaría a la primera categoría (50 a 299) y a toda explotación inferior a las 50 hectáreas. En decir, casi un 49% de la tierra quedaría fuera de la medida. De este modo, las tierras susceptibles de división serían las que corresponden a las últimas dos categorías. Si las tierras comprendidas en la categoría de 1.000 a 4.999 hectáreas fueran divididas en función de la superficie media general (432 hectáreas) eso daría por resultado unas 21.900 explotaciones, es decir 17.200 más de las que ese rango detentaba (4.702). Respecto a la última categoría, este mismo proceso arrojaría un total de unas 11.700 de 432 hectáreas, es decir un aumento de poco más de 11.000 explotaciones respecto del número original de ese rango (559). En síntesis, la expropiación de todas las unidades superiores a las 1.000 hectáreas arrojaría un total de 28.200 unidades nuevas. Justipreciando este número contra la población total del país arroja que sólo serviría para dar tierra al 1,4 por mil de la totalidad de los argentinos. De ello concluye Pinedo que:
“se percibe claramente que tal traspaso de propiedad no puede ser considerado seriamente como una alteración fundamental de las condiciones del pueblo argentino, cuya inmensa mayoría quedaría después de la ‘reforma agraria’ en la misma condición que antes de ella […] no tiene el carácter de una revolución reparadora y niveladora” (p. 129).
A ello se le suma la inexistencia de un sujeto con intereses en tal distribución:
“Tampoco puede decirse que sea un fenómeno real de la vida argentina la existencia de grandes masas humanas ansiosas de llevar una existencia bucólica, cuidando cada familia algunos animales y sacando de la chacra propia el alimento con el esfuerzo de los propios brazos, y que estén impedidos de hacerlo por un régimen jurídico-social que mantiene la tierra estancada y estéril en manos de un pequeño grupo social.” (p. 129)
Así, defender la reforma agraria “es aferrarse a una concepción anacrónica y adoptar a destiempo un ideal retrógrado, que en nada contempla la realidad” (p. 129).
Un déficit nunca superado
Es evidente que los intelectuales de la burguesía que aquí analizamos alcanzaron a percibir la realidad del campo argentino con una lucidez mayor que la de la izquierda revolucionaria.
Naturalmente, tanto los desarrollistas como los liberales ofrecían políticas burguesas a un problema que ya estaba listo para ser resuelto por el socialismo. Los primeros, creían que el mejoramiento de la economía agraria pasaba por la conversión de las estancias en “empresas modernas”, es decir, en el incremento de su eficiencia por la vía de la tecnificación, que a su vez debía ir acompañada de una simplificación de la legislación agraria que garantizara la llegada de nuevas inversiones. Los segundos, apuntaban a la clásica utopía liberal: anulación de todos los impuestos al agro y libertad plena para exportar, de manera que los productores tuvieran mayores ganancias y pudieran reinvertir.
De la vereda de
enfrente, la izquierda ofrecía soluciones regresivas en base a diagnósticos
equivocados. Seguía repitiendo la imagen de un agro inexistente en la Argentina: el de los
grandes latifundistas opresores de una capa de pequeños productores directos
que recurrían a la mano de obra familiar y que, al entregar grandes cuotas de
sus excedentes en concepto de arriendo, se veían descapitalizados y no podían
ser vectores del desarrollo capitalista agrario, en un supuesto tipo ideal
“farmer”. Para ello, obviaban los más elementales datos de la realidad, que
podrían haber tomado de sus propios rivales o de cualquier estadística perfectamente
asequible en la época. Con estos balances, todos planteaban la resolución de
tareas burguesas, en concreto la reforma agraria. Una política que en las
condiciones de la estructura económica argentina no podía conllevar sino a
recrear un problema que ya estaba superado: la creación de una enorme masa de
productores ineficientes que serían una traba para las tareas socialistas, es
decir, para la colectivización. En efecto, el campo ya estaba preparada para
ese entonces (y más aún hoy), para la más racional, urgente y efectiva de las
medidas económicas que puede generar el bienestar para el conjunto de las
masas: la revolución socialista. La izquierda que aún hoy sigue repitiendo
viejas recetas que plantean alianzas con sujetos inexistentes para desarrollar
tareas retrógradas, está condenada al fracaso.
[1]Frondizi, Arturo: El problema agrario argentino, Editorial Desarrollo, Buenos Aires, 1965.