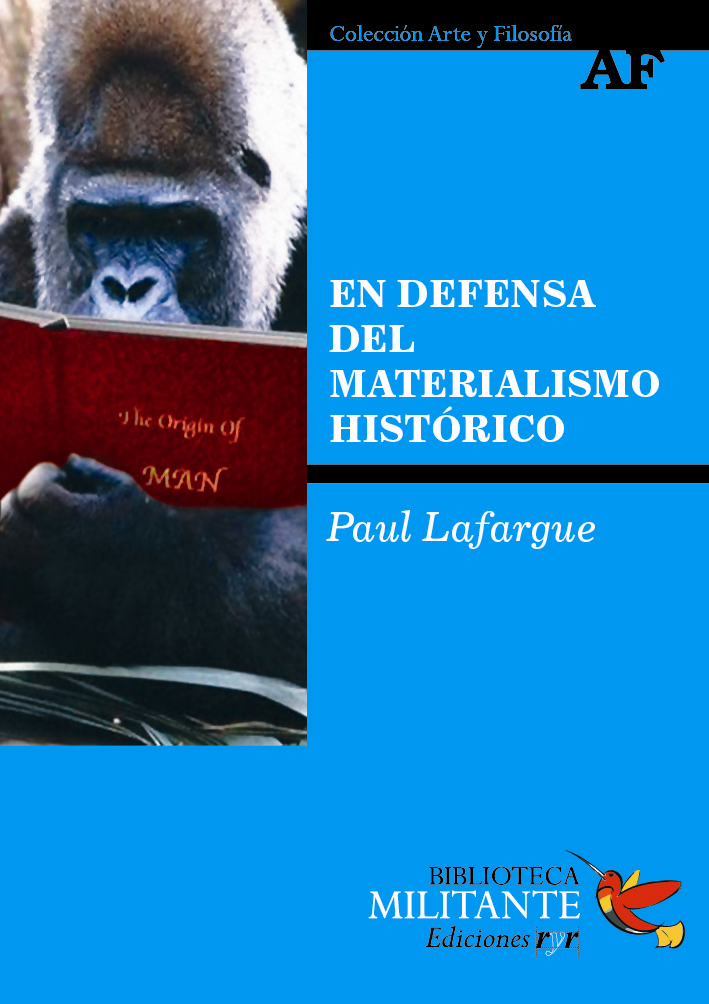Paul Lafargue[1]
La Civilización Capitalista ha gratificado a los trabajadores a sueldo con los metafísicos Derechos del Hombre, pero esto es tan sólo para sujetarlos más cerca y más firmemente a sus tareas económicas. “Libre te hago” dicen los Derechos del Hombre al trabajador, “libre de ganarte miserablemente la vida y transformar a tu empleador en millonario; libre de venderle tu libertad por una puñado de pan. Él te encarcelará diez o doce horas en sus talleres; no te dejará ir hasta que extenuado hasta médula de tus huesos, tan sólo te quede fuerza para engullir un poco de sopa y hundirte en un pesado sueño. Tienes tan sólo un derecho que no has de poder vender, y ese es el derecho a pagar impuestos”.
El Progreso y la Civilización puede que sean duros para la humanidad que trabaja a sueldo pero tienen toda la ternura de una madre para los animales a quienes los estúpidos bípedos denominan “inferiores”. La Civilización a favorecido especialmente a la raza equina: sería una descomunal tarea recorrer la larga lista de beneficios; nombraré tan sólo algunos, de notoriedad general, que pueden despertar e inflamar los deseos pasionales de los trabajadores, ahora aletargados en su miseria.
Los caballos están divididos en distintas clases. La aristocracia equina disfruta de tantos y tan opresivos privilegios, que si las bestias de facciones humanas que les sirven de jockeys, entrenadores, criados y mozos de establos no estuvieran degradados moralmente hasta el punto de no sentir vergüenza propia, se hubiesen rebelado contra sus amos y señores, a quienes almohazan, acicalan, cepillan y peinan, también hacen sus camas, limpian sus excrementos y reciben sus mordidas y patadas a modo de agradecimiento.
Los caballos aristocráticos, al igual que los capitalistas, no trabajan; y cuando se ejercitan en los campos miran con desdeño, con desprecio, a los animales humanos que aran y siembran los campos, siegan y rastrillan las praderas, para proveerles de avena, tréboles, forrajes y otras suculentas plantas. Estos cuadrúpedos favoritos de la Civilización ejercen tal influencia social que imponen su voluntad a los capitalistas, sus hermanos en privilegio; obligan a los más excelsos de ellos a venir con sus hermosas damas a tomar el té en los establos, inhalando los ácidos perfumes de sus sólidas y líquidas evacuaciones. Y cuando estos lores acceden a desfilar en público, exigen que de diez a veinte mil hombres y mujeres se apilen en incómodos asientos, bajo el sol ardiente, para admirar sus exquisitas formas cinceladas y sus proezas en salto y corrida. No respetan ninguna de las dignidades sociales frente a las cuales los devotos de los Derechos del Hombre se reverencian. En Chantilly hace no mucho tiempo uno de los favoritos para el primer premio le lanzó una patada al rey de Bélgica, porque no le gustó como lucía su cabeza. Su real majestad, que adora a los caballos, murmuró una disculpa y se retiró.
Es una fortuna que estos caballos, que pueden contar más auténticos antecesores que las casas de Orleans y Hohenzollenrn, no hayan sido corrompidos por su alto rango social; de haberse empecinado en competir con los capitalistas en pretensiones estéticas, lujo libertino y gustos per-versos, tales como vestir de encaje y diamantes, y beber champaña y Chateau-Margaux, una desgracia más negra y faenas aún más abrumadoras, habrían caído sobre la clase de trabajadores a sueldo. Tanto mejor para humanidad proletaria es que esos aristócratas equinos no hayan tomado el fastuoso gusto de alimentarse de carne humana, como los viejos tigres de Bengala que merodeaban alrededor de las aldeas de la India para hacerse de mujeres y niños; si desgraciadamente los caballos hubieran sido comedores de hombres, los capitalistas, que no pueden negarles nada, hubieran construido mataderos para trabajadores a sueldo, donde hubieran trinchado y preparado solomillos de niños, brazos de mujeres y asados de niñas para satisfacer sus gustos antropófagos.
Los caballos proletarios, no tan bien dotados, han de trabajar por su ración de avena, pero la clase capitalista, a pesar de su estima por los aristócratas de la raza equina, concede a los caballos trabajadores derechos que son mucho más sólidos y reales que aquellos inscriptos en los “Derechos del Hombre”. El primer derecho, el derecho a la existencia, que ninguna sociedad civilizada reconocerá para los trabajadores, es poseído por los caballos.
El potrillo, incluso antes de nacer, aún en el estadio de feto, comienza a disfrutar del derecho a la existencia; su madre, cuando su embarazo apenas ha comenzado, es relevada de todo trabajo y enviada al campo para formar este nuevo ser en paz y tranquilidad; ella permanece cerca suyo para criarlo y enseñarle a escoger deliciosos pastos en la pradera, donde juguetea hasta que crece.
Los moralistas y políticos de los “Derechos del Hombre” piensan que sería monstruoso conceder tales derechos a los trabajadores; levanté una tormenta en la Cámara de Diputados cuando solicité que las mujeres, dos meses antes y dos meses después del parto, debieran tener el derecho y los medios para ausentarse de la fábrica. Mi propuesta trastocó la ética de la civilización y sacudió el orden capitalista. Qué abominable abominación –demandar para los bebes los derechos de los potrillos. En cuanto a los jóvenes proletarios, apenas pueden caminar sobre sus pequeños piececitos son condenados al trabajo duro en las prisiones del capitalismo, mientras los potrillos se desarrollan libremente bajo la noble Naturaleza; se toman los recaudos necesarios para que estén completamente formados antes de ser puestos a trabajar y sus tareas son proporcionales a su fuerza con tierno cuidado.
Este cuidado por parte de los capitalistas los acompaña a lo largo de toda su vida. Podemos recordar aún la noble indignación de la prensa burguesa cuando conoció que las compañías de ómnibus[2] estaban utilizando restos de estiércol y curtiduría en las casillas de establo en vez de paja: ¡Pensar a los tristes caballos teniendo tan pobres literas! Las almas más delicadas de la burguesía han organizado en cada país capitalista sociedades de protección a los animales, para probar que no pueden ser agitados por el devenir de las pequeñas víctimas de la industria. Schopenhauer, el filósofo de la burguesía, en quien se encarnó tan perfectamente el grosso egoísmo de los filisteos, no podía oír el crujir de un látigo sin que su corazón se partiera con el mismo.
La misma compañía de ómnibus, que hace trabajar a sus obreros de catorce a dieciséis horas al día, requiere de sus queridos caballos tan sólo de cinco a siete horas. Les ha proporcionado verdes praderas en las que pueden recuperarse de la fatiga o indisposición. Es política suya la de gastar más en el entrenamiento de un cuadrúpedo que en pagar el salario de un bípedo. Jamás se le ocurrió a ningún legislador ni a ningún abogado fanático de los “Derechos del Hombre” el reducir las raciones diarias del caballo para así asegurarle un retraimiento que le servirá tan sólo después de su muerte.
Los Derechos de los Caballos no fueron notificados; son “derechos no escritos”, del modo en que llamaba Sócrates a las leyes implantadas por la Naturaleza en la conciencia de todos los hombres.
El caballo ha demostrado su sabiduría al contentarse a sí mismo con estos derechos, sin pensar en demandar aquellos de los ciudadanos; ha juzgado que sería tan estúpido como el hombre si hubiera sacrificado su plato de lentejas por el metafísico banquete de Derechos a la Revuelta, a la Igualdad, a la Libertad, y otras trivialidades que para el proletariado son tan útiles como un cauterio en una pierna de madera.
La Civilización, aunque parcial respecto de la raza equina, no se ha mostrado indiferente respecto del destino de otros animales. Las ovejas, pasan sus días en una ociosidad placentera y abundante; son alimentados en el establo con cebada, alfalfa, nabos y otras raíces, cultivadas por los trabajadores a sueldo; los pastores las conducen para alimentarse en copiosas pasturas, y cuando el sol abrasa la planicie, son llevadas a dónde pueden pacer sobre los tiernos pastos de las montañas.
La Iglesia, que ha quemado a sus herejes, y lamenta no poder educar nuevamente a sus fieles hijos en el amor al “cordero”, representa a Jesús, bajo la forma de un buen pastor, cargando sobre sus hombros a un fatigado cordero. Cierto, el amor por el cordero padre y la oveja es en última instancia sólo el amor por la pierna de cordero y el costillar, tal como la Libertad de los Derechos del Hombre no es más que la esclavitud del trabajador a sueldo, en tanto nuestra jesuítica Civilización siempre disfraza la explotación capitalista con principios eternos y al egoísmo burgués con nobles sentimientos; aunque al menos la burguesía guarda y ceba la oveja hasta el día del sacrificio, mientras que apresa al trabajador todavía tibio de los talleres y agotado por la labor para enviarlo a los mataderos de Tonquin o Madagascar.
Trabajadores de todos los oficios, ustedes que se afanan tanto para crear su pobreza al producir la riqueza de los capitalistas, ¡levántense, levántense! En tanto los bufones del parlamento despliegan los Derechos del Hombre, demanden en conjunto por ustedes, sus esposas y sus hijos, los Derechos del Caballo.
Notas
[1] Traducido de: Lafargue, Paul: The Right to be Lazy and Others Studies, Inglaterra, Charles Kerr and Co., cooperative, 1883. Versión electrónica del Lafargue Internet Archive.
[2] El autor se refiere a una compañía de tranvías a caballos. [N. de la Traductora]