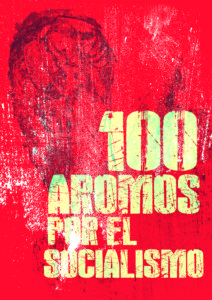 Eduardo Sartelli
Eduardo Sartelli
Director del CEICS
La convicción básica es que no puede reconstruirse la izquierda revolucionaria si no se toma nota de las transformaciones sociales producidas por la crisis. Sin adecuarse a los tiempos, la crisis terminará pasando y la burguesía se asegurará el futuro por el que lucha
Hablar de revolución a comienzos del siglo XXI, presupone asumir una serie de problemas planteados por la historia del movimiento socialista, por las transformaciones recientes de la estructura social y los cambios políticos e ideológicos producidos por la crisis en su movimiento hacia su resolución. Veamos uno por uno esos problemas, para plantear una estrategia de intervención hacia el final. Aclaremos, antes de comenzar, que dado el carácter de este texto, hemos preferido omitir toda cita de autoridad o toda referencia empírica, entendiendo que lo que importa es el argumento. Por otra parte, las discusiones, debates y posiciones a las que se hace mención, son suficientemente conocidas como para que el lector pueda reponerlas por sí mismo.
La crisis
El mundo se encuentra en medio de una crisis económica de una magnitud comparable a la de los años ’30. Para entender por qué, es necesario comprender la crisis no como una interrupción momentánea de la acumulación, sino como un proceso económico, social y político de vastos alcances.
En general, suelen entenderse las crisis económicas como crisis económicas. Lo que parece una obviedad, es en realidad uno de los más graves errores del análisis que se pretende marxista. No solo porque se confunde una forma de abordar un fenómeno con el fenómeno mismo, sino porque se termina reduciendo el análisis a los resultados “económicos” del proceso social más vasto que le da origen. Así, lo que es causa se convierte en consecuencia y viceversa.
Aquello que se llama “crisis” es, cuando hablamos de crisis generales u orgánicas, un proceso de descomposición amplia de relaciones sociales, que incluyen las que se trazan en el proceso productivo, pero sobre todo las que hacen posible la continuidad de esas relaciones “económicas”. Continuidad, en tanto las aseguran cotidianamente, como en cuanto las reconstruyen y remodelan en el procesamiento de la crisis. El no observar el conjunto de las relaciones sociales lleva a la ilusión óptica que confunde “determinación” con “reducción” del conjunto de relaciones sociales a las relaciones económicas. Así, todo se reduce al estudio de la tasa de ganancia, que no es más que un resultado numérico que, en sí, no nos indica demasiado acerca de en dónde estamos parados. Qué ha producido ese resultado y no otro, es lo que hace falta explicar, si es que en lugar de consolarnos hemos de tomar un lugar en el combate.
El problema de la tasa de ganancia
Que el mundo se encuentra en una crisis generalizada provocada por la caída de la tasa de ganancia en los años ’70 es una idea no muy compartida, aunque tiene sus adherentes aún. Para un conjunto de académicos defensores de la Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ella explica la crisis actual. Ya sea porque el análisis de la “curva” muestra que la crisis ya pasó, estabilizándose a un nivel bajo, pero compatible con la expansión del conjunto del sistema, o porque ese mismo análisis comprueba lo contrario, a saber, que la crisis no ha logrado superarse.
Tirios y troyanos llegan hasta el borde del análisis económico y allí se detienen. La curva es para casi todos, la misma o con un resultado parecido: llega al punto más profundo hacia comienzos de los ’70, para recorrer, desde allí, con fuertes recaídas una tendencia ascendente que, sin embargo, nunca llega más allá de la mitad del nivel alcanzado en la inmediata posguerra. Obviamente, se plantea allí el problema del vaso medio lleno-medio vacío, cuya solución es imposible y, hasta cierto punto, no tiene importancia.
En efecto, salvo que se tenga una concepción catastrofista, según la cual la revolución solo adviene en el paroxismo de la crisis, lo importante es una cuestión de tiempo: cuándo volverá el capital a expandirse en forma rampante. Solo en ese momento la posibilidad de la revolución se hace más débil (aunque sin desaparecer nunca del escenario). Mientras tanto, mientras el capital no pueda hacer otra cosa que revolverse sobre las condiciones de existencia presentes, la posibilidad de la acción revolucionaria está sobre la mesa. Analicemos este punto.
Por qué la crisis continúa
Concebida como la interrupción simple de la acumulación, la crisis se accidentaliza y multiplica. Hay crisis todos los días, que se resuelven al día siguiente. Si se entiende crisis como un proceso de descomposición general de relaciones que abarcan el conjunto del edificio social, por un lado, y como un estado anormal de la acumulación de capital, por otro, un momento tal solo puede corresponderse con un período histórico completo. Durante la acumulación normal, el capital crece impulsado por la tasa de ganancia positiva y elevada. Las fuerzas productivas crecen rápidamente, absorbiendo todas las contradicciones. La propia competencia lleva a la caída de la tasa de ganancia, exponiendo todas las contradicciones y quebrando el conjunto de relaciones sociales. Ahora, en la etapa de acumulación anormal, es donde se observa con más claridad que las relaciones económicas descansan en el resto de las relaciones, que son las que hacen posible su continuidad.
En efecto, la etapa anormal instala en primer plano las relaciones políticas e ideológicas, en cuyo terreno habrán de darse las batallas fundamentales. Los economistas marxistas suelen enunciar las tareas necesarias a la recuperación de la tasa de ganancia (concentración y centralización del capital, abaratamiento del capital constante, aumento de la tasa de explotación, etc.). Se olvidan de señalar que todas ellas son cuestiones técnicas solo realizables luego y como consecuencia de la reestructuración de las relaciones políticas e ideológicas, es decir, que el fundamento de la continuidad de la acumulación y de su normalidad, es una tarea política. O lo que es lo mismo, que la lucha de clases es, en última instancia, la clave del sistema. “Fuera del poder, todo es ilusión”, dijo un hombre sabio, máxima que debieran recordar economistas y contadores.
La curva capitalista tarda en ascender. Si hiciéramos caso de las teorías sobre las ondas largas, hace rato que el capital debiera haber resuelto la crisis. Sin embargo, la situación dista de un escenario claramente expansivo. Hay por lo menos dos elementos que introducir aquí: el primero, el “combustible” de esta recuperación; el segundo, la “mecánica” de la crisis. Es un hecho reconocido, incluso por los defensores de la recuperación, que buena parte del combustible proviene de la expansión del capital ficticio (deuda, sobre todo). Por otra parte, a diferencia de los años ’30 o incluso anteriores, esta crisis se despliega en el tiempo, en lugar de concentrarse en un período relativamente breve. En lugar de una sola gran explosión, que da paso a la depresión, tenemos una serie ininterrumpida de crisis de mediano alcance, que se repiten al ritmo de las crisis “decenales”, de las que se sale con capital ficticio y que estallan como burbujas (1974; 1982; 1989; 2001; 2008, etc.).
Esto no significa que la crisis no vaya buscando y encontrando una salida, sino que en esta ocasión, probablemente novedosa en términos históricos, la crisis no puede resolverse de modo violento y rápido, al estilo de las del siglo XIX. Tal vez sea la crisis del ’30 la última en alcanzar dimensiones unificadas y concentradas en tiempo y espacio. La razón de esta forma de resolución lenta yace fuera de la economía. En los casos anteriores, la burguesía tenía no solo mayor peso numérico en la vida social, sino que podía encontrar aliados fuera de sí, en particular, en el amplio mundo del artesanado y el campesinado, ya fueran estos efectivamente relictos pre-capitalistas o nuevas capas pequeño-burguesas. En cualquier caso, la burguesía podía arriesgarse a conflictos de masas. El nazismo, la Primera y la Segunda guerras mundiales y la Revolución rusa, enseñaron a la burguesía los peligros de un enfrentamiento a gran escala. Consecuentemente, se trata ahora de una “guerra de baja intensidad”, de un lento erosionar de posiciones, sin alcanzar nunca el choque frontal. Esta estrategia estaría avalada y apoyada en el enorme peso que el proletariado ha alcanzado en la estructura social de casi todos los países, incluyendo aquellos de larga tradición “campesina”. Pero también, en el vastísimo alcance que debiera alcanzar la destrucción de capital sobrante, dentro y fuera de los países centrales. Todo ello lleva a una curva que no puede alzarse vigorosamente, y a una crisis que se prolonga casi sin un fin a la vista.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva política
Una idea errónea acerca de la crisis, es la que supone la inmovilidad de la situación presente. Si la crisis no se supera, pues entonces no pasa nada. Nada más equivocado. La crisis es un momento de rápida aceleración de transformaciones de todo tipo. Ese dinamismo exacerbado se explica precisamente por la necesidad de la burguesía de encontrar una salida. El primer paso es siempre la ofensiva política.
En efecto, ya a comienzos de la crisis, la burguesía, sobre todo bajo la dirección del imperialismo norteamericano, tomó el toro por las astas e impulsó una triple política: las dictaduras militares, para acabar con la insurgencia comunista en el Tercer mundo; los gobiernos “fuertes” en el Primer mundo, para contener el renacimiento de la actividad del movimiento obrero; la reanudación de la Guerra fría, como marco internacional de su nueva estrategia. Esta iniciativa dio resultados más o menos rápidos, gracias a la política anti-insurgente, que estableció en buena parte del Tercer mundo, en particular en América Latina, una serie de gobiernos no solo dispuestos a suprimir físicamente a los destacamentos revolucionarios, sino a aplicar políticas económicas que iban en línea con las necesidades de la crisis. Al mismo tiempo, la derrota de una serie de huelgas importantes y consideradas “testigo”, la de los controladores aéreos en EE.UU., la de los mineros en Inglaterra, entre otras, dio paso a la primera oleada de ataques a las condiciones de la clase obrera en los países centrales. La iniciativa para la Guerra de las galaxias y el renovado gasto militar sirvieron de base a la reinstalación del poder del capital en el mundo, luego de la crisis de la Embajada de Irán. El éxito de la dupla Thatcher/Reagan va a coronarse en 1989 con la caída del Muro de Berlín.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva ideológica
El grueso de la ofensiva ideológica se jugó sobre la base de ese resultado político. La caída del “socialismo real” abrió el camino a la reacción posmoderna, cuyos orígenes no muy lejanos hay que buscarlos en el postestructuralismo y el postmarxismo, por un lado, y en la emergencia de los “nuevos movimientos sociales”, por el otro. La idea de la crisis de los “grandes relatos” y de que la historia ya había llegado a su fin con la instalación de la democracia “occidental”, conjugaba bien con la crisis de las dictaduras que se hicieron cargo de la “guerra sucia” en el momento más complejo de la lucha de clases, y la apertura de las “transiciones” a la “democracia” no solo en el Tercer mundo, sino en el otrora mundo socialista. El triunfo definitivo de “Occidente” parecía tener, entonces, un correlato en la evolución reciente desde regímenes “totalitarios” a la “libertad” democrática.
La piedra de toque de la ofensiva ideológica fue una concepción puramente atomística de la vida social, profundamente individualista y subjetiva. Desde ese punto se eliminaban todas las certezas y, por lo tanto, cualquier posibilidad de acción colectiva. Lo colectivo aparece ahora como la fuente del totalitarismo, de la reivindicación por una voluntad específica, única e intransferible, de la voluntad general. Sería imposible aquí seguir todos los caminos por los que se ha desplegado esta ontología particular, que no es más que la radicalización de la concepción burguesa del mundo. En economía dio en llamarse “neoliberalismo” a lo que no era más que el renacimiento de la escuela austríaca que, vía Milton Friedman y Escuela de Chicago, llevaba al poder las doctrinas de Friederich Von Hayek. Los “Chicago Boys” llegaron a las carteras de economía de numerosos países y monopolizaron los premios Nobel. En ciencias sociales, el asunto tomó la forma de “desmarxización”, sobre todo en aquellos países en los que el marxismo había tenido un peso decisivo, como Francia. El individualismo metodológico, incluso a la derecha de Max Weber, lo que ya es mucho decir, termina en un subjetivismo populista que descarta las “viejas categorías” en nombre de una aproximación a la “diversidad”. Filosóficamente hablando, una ontología nietzcheana viene a dar soporte a la variopinta multitud de doctrinas “post”, todas coincidentes en una filosofía de la historia que ya no concibe la realidad social, precisamente, como historia. En política, la “democracia” es la expresión más cabal de este subjetivismo que solo se transforma en social por adición. El respeto a la “diversidad” y el “pluralismo” da pie a la política de la identidad: cada uno es cada uno según lo sienta.
La importancia de este movimiento generalizado hacia el individualismo y el subjetivismo es la eliminación de cualquier noción de “bien común”. De allí su carácter fuertemente anti-estatista y su moral asentada en el darwinismo social. Demostrar la imposibilidad de cualquier respuesta colectiva, aceptar el statu quo como hecho definitivo, de eso se trata el corazón de la ofensiva ideológica.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva económica
La victoria política e ideológica sobre el “movimiento socialista”, cualquiera sea el contenido que le demos a esta última expresión, tenía por finalidad hacer posibles las tareas de la reconstrucción de la tasa de ganancia. Sin esta tarea política, que afecta las relaciones de fuerza sociales generales, la implementación de las transformaciones económicas en el proceso productivo en general y en los procesos de trabajo en particular, habría sido imposible.
La ofensiva económica comenzó como un movimiento amplio hacia la “flexibilización” y la “desregulación”, es decir, la destrucción del marco regulatorio y de las relaciones jurídicas que organizan la producción capitalista, ya sea entre capital y trabajo, como entre las diferentes fracciones y capas burguesas que pueblan el mercado mundial. Obviamente, se trataba del lenguaje de los triunfadores, la burguesía más concentrada y poderosa a nivel mundial, que forzaba una reestructuración del andamiaje capitalista a lo largo y ancho del planeta.
La consecuencia de este proceso de flexibilización y desregulación fue la creciente apertura de mercados a los flujos de capital, eufemismo por concentración y centralización del capital a escala mundial. Esto iba a provocar, a la corta o a la larga, la desaparición de capas y fracciones enteras de la burguesía nacional de muchos países, haciendo estallar incluso las mismas experiencias nacionales.
A nivel del proceso de producción, el principal instrumento de la lucha, sobre todo contra los proletariados más díscolos o más duros aunque conservadores en el fondo, fue la relocalización del capital. Empresas de todo tipo migran en busca de mayores tasas de explotación, sobre todo allí donde el capital variable es dominante. El resultado ha sido la expansión del capital en los reservorios de mano de obra, provista generalmente por una vasta población rural constituida en desocupación latente. China, la India, el sudeste asiático, México y Brasil se han beneficiado de este movimiento, pero también países del sur y el este de Europa, que ataron sus economías al centro dominante alemán. Otro resultado de este movimiento es el debilitamiento del proletariado en los países centrales, como consecuencia de la expansión del ejército industrial de reserva.
Otro movimiento afecta también a los trabajadores. Se trata del estímulo a la migración de fuerza de trabajo barata proveniente de los países en los cuales los procesos anteriormente descritos dan como resultado el crecimiento desmesurado de la población sobrante. En efecto, el agro latinoamericano, sudasiático, africano, se ve impactado por la creciente renovación técnica, cuya principal consecuencia es el aumento de la composición orgánica del capital, el aumento de la productividad del trabajo, el aumento de la escala de la explotación y, por lo tanto, la expulsión masiva de población.
La revolución técnico-científica que se produce con la introducción de las computadoras genera, sobre todo en el Primer Mundo, la reducción de puestos de trabajo y potencia el efecto sobre el mercado laboral que ya se producía con la migración de personas y capitales. Este efecto destructor de empleo de la tecnología, se observa también y quizás con mayor intensidad, en el mundo “en desarrollo”.
Un nuevo escenario
Sería largo enumerar aquí los procesos a los que aludimos y ejemplificar con ellos cada punto del argumento que aquí desarrollamos. Como ya dijimos, el lector puede reponer la falta allí donde le resulte necesario. Lo importante es siempre el argumento. Lo que intentamos señalar es que los resultados de la lucha de clases en los años ’70 y la forma en la que ella se procesó, explican la continuidad de la crisis. Porque todo esto que hemos relatado siguiendo un orden analítico pero no histórico, solo fue posible por el triunfo de la burguesía en la lucha de clases, pero también por la naturaleza incompleta, lenta y contradictoria de esa victoria. Los procesos a los que aludimos más arriba, desde los políticos a los económicos, pasando por los ideológicos, no pudieron ser implementados todavía en la magnitud que la crisis exige ni los que pasaron, lo hicieron sin resistencia, sin retrocesos e, incluso, sin fuertes derrotas coyunturales.
En efecto, la magnitud de la crisis actual exigiría una resolución comparable, relativa pero no absolutamente, a la que significó la crisis del ’30, cuando el corazón del capitalismo mundial (Inglaterra, Alemania, Francia, Japón) fue destruido y la clase obrera de esos mismos países, con la excepción del primero, aplastada por regímenes represivos nunca vistos antes. Digo relativa pero no absolutamente, porque dado que el sistema hoy es mucho más grande, la magnitud de la destrucción de capital sobrante debiera ser todavía mayor. No hemos visto algo parecido a eso. La burguesía entendió la lección política de la crisis del ’30: los grandes enfrentamientos son muy peligrosos. Por esta razón es que la crisis se prolonga y desemboca en una recuperación ficticia con recaídas reales. Esto no significa que no se hayan producido transformaciones, sino lo contrario: que las transformaciones producidas se explican por la resolución que la burguesía pudo imponer, hasta ahora, a una crisis en el contexto de una clase obrera muy poderosa estructuralmente hablando pero débil organizativa e ideológicamente, de ausencia de aliados externos y de una vasta masa de burguesía sobrante que resiste a participar de la fiesta como alimento de los comensales más grandes.
Las transformaciones de la estructura social y la vida política
Si hay algo que ha cambiado radicalmente en relación a los últimos cincuenta años es la estructura social mundial. No porque hayamos entrado en otro modo de producción, sino porque el capitalismo ha crecido, se ha mundializado definitivamente y se ha desarrollado en profundidad. Ello ha sido acompañado con cambios políticos notables y cuya consecuencia más importante es el mayor retroceso histórico de la “idea” socialista. Veamos.
Los cambios sociales
Vista a escala mundial, la estructura social se ha transformado profundamente. La primera transformación es del orden de lo cuantitavo: el crecimiento exponencial del proletariado. Sobre todo en el llamado “Tercer mundo”, la pirámide social se ensancha por abajo, dejando en solitario una cúpula burguesa cada vez más reducida. El fenómeno coincide, también con una abrupta caída de la población rural. Al mismo tiempo, se ha producido una relocalización de capas y fracciones de la clase obrera y un empobrecimiento generalizado, que es correlativa a una redefinición del valor de la fuerza de trabajo no solo por la vía de la plusvalía relativa, sino, sobre todo, por la redefinición del componente histórico social del salario.
La burguesía se ha concentrado más, como consecuencia de la nueva oleada de mundialización que ha cubierto el planeta en los últimos cuarenta años. La concentración es observable no solo a escala nacional, sino internacional. El mismo proceso ha creado una cúpula internacional burguesa, asentada sobre un puñado de empresas que dominan segmentos enteros del mercado mundial y organizan la política económica mundial, una coordinación macroeconómica impensable en la crisis anterior. Frente a ella, una masa importante pero cada vez más reducida, de burguesías nacionales muy menores en tamaño y capacidad, que son, normalmente, la punta de lanza de todo movimiento que se pretende “anti-globalización” o “globalifóbico”.
La más afectada por estos cambios ha sido la pequeña burguesía rural, a menudo presentada bajo la forma de “campesinado”. Las transformaciones tecnológicas, ya sea en el propio proceso productivo y de trabajo, o en el mercado mundial, ha producido un éxodo importante, al punto de hablarse en muchos lugares de “un agro sin agricultores”, aludiendo por ello a la ausencia de pequeños y medianos propietarios.
Indudablemente, la transformación más importante es la universalización del proletariado. Este proceso fundamental es frecuentemente negado, pretendiéndose la “extinción” de la clase obrera. El 99% de falsedad en este argumento, se revela en el 1% que contiene de verdadero. En efecto, que la clase obrera esté desapareciendo es absolutamente falso. Lo que sí es cierto es que, al menos en “Occidente”, la clase que conocíamos ha sufrido cambios radicales. En efecto, como producto de las relocalizaciones, de las migraciones y la revolución tecnológica, en particular, de la robótica, en los países centrales se ha observado (en realidad en casi todo el mundo, salvo en el sudeste asiático y la India) una caída relativa y hasta absoluta del proletariado fabril. Esta disminución del peso numérico (aunque no de su importancia productiva, puesto que esta caída es la contracara del ascenso de su productividad) es la que ha dado pie a esa leyenda interesada.
En el sudeste asiático se ve el fenómeno contrario, un ascenso del proletariado fabril en detrimento de la sobrepoblación relativa flotante rural. En el antiguo reino del obrero de planta, por el contrario, crece la sobrepoblación relativa y se expanden los obreros de la cooperación simple (“servicios”, “agrícolas”, etc.), así como los estatales, que ven incrementado su número como forma de disimular la desocupación y como consecuencia del creciente gasto “social” del Estado para atender a la masa de población sobrante que se amontona (servicios sociales, docentes, empleados de salud, sistema penitenciario, etc.). Cambia también la relación jurídica, en tanto los migrantes carecen de derechos y se forman, como destacamento de clase, aparte y en oposición a los viejos sindicatos.
La masa de la población sobrante se acumula, sobre todo, en África y Medio Oriente. El resultado es el estallido de las estructuras estatales que las contenían. Es el fenómeno que se ha conocido bajo el nombre de “crisis de los migrantes” en Europa, acelerado por la “Primavera árabe” y la guerra civil en Siria.
Los cambios políticos
A nivel mundial, los cambios políticos más importantes tienen que ver con la crisis del sistema de la Guerra Fría y la emergencia de un mundo multipolar, donde la potencia militar dominante tiende a perder el dominio económico. Aunque la economía americana tiene todavía un peso determinante en la economía mundial y es todavía por lejos la primera en tamaño, complejidad y productividad, la erosión de posiciones es obvia y se acelera a lo largo de todo este período. Que la crisis que comienza en los ’70 la tiene en su epicentro, no hay dudas. Que logra “exportar” su crisis, tampoco. De allí la “erosión”. No hay un desplome completo, más bien un lento descender escalón por escalón, marcando el paso de la crisis mundial. Algo similar sucede en Japón. Europa, como conjunto, vive un proceso distinto: si lograra procesar la crisis con una potente centralización en torno al capital alemán, desafiaría seriamente la primacía. Hay, sin embargo, demasiada resistencia a ese proceso, y demasiados estados a disolver.
Al mismo tiempo, observamos el ascenso de China, la única potencia de los “BRICS” que puede tomarse en serio. Se trata de un ascenso contradictorio. Por un lado, la hinchazón. China es la gran aspiradora de capital mundial, sobre todo volcado a la manufactura moderna. Grande, su economía no tiene todavía la complejidad de la de EE.UU, Japón o Alemania. Sin embargo, avanza en ese camino con la expansión creciente de la gran industria. La conclusión es sencilla: cuanto más “capital intensivo” se vuelve su crecimiento, más lento se hace, más afecta sus otrora siderales tasas de ganancia, más pone en peligro el equilibrio social que permite una expansión veloz e “inclusiva”. China se vuelve una verdadera bomba en el mercado mundial. Mercado central de materias primas, taller del mundo, no cumple en la política mundial un papel acorde a esa centralidad creciente. Depende del mercado europeo-norteamericano, al punto de constituir el principal sostén (por la vía de la absorción de dólares-deuda, es decir, capital ficticio) del enemigo que tiene que destronar, se encuentra en una encrucijada que exige un salto de calidad, económica y política, equivalente a la que EE.UU. produjo entre la Primera y la Segunda guerra mundial.
El escenario se completa con la reaparición de una economía que carece del tamaño adecuado para el rol político que pretende cumplir, Rusia. Actuando como una especie de Prusia del resto de Europa, el país de Putin pretende generar un liderazgo más ligado a la supremacía militar heredada que a la dinámica económica. Resulta difícil ver en qué termina este intento, pero está claro que genera un “ruido” importante en la política internacional y contribuye a la confusión general que produce la falta de una estructura clara de relaciones entre las fracciones nacionales burguesas que se disputan el control mundial.
Esta confusión generalizada por arriba, se une a la descomposición también generalizada de amplios espacios nacionales que dan, como resultado, pie al surgimiento de configuraciones parciales, fragmentarias y, sobre todo, efímeras, de poder. Es el caso de la amplia franja que va desde Irán hasta Marruecos y se interna por África. Terreno fértil a grupos armados y política “religiosa”, constituían hasta hace poco el cinturón de seguridad de la Guerra Fría, el espacio de una disputa institucionalizada entre la URSS y EE.UU. Ahora se trata de un estado de guerra permanente por la descomposición que produjo la destrucción de ese marco normado de relaciones mundiales, por un lado, y el fracaso de los proyectos estatales del nacionalismo árabe, por el otro. Masas enteras de población sobrante dan a estas situaciones, carácter dramático, sesgo de extrema violencia y amalgamas ideológicas insólitas sobre la base de la religión.
Visto fronteras adentro, lo que caracteriza al mundo “Occidental”, es el fin de la estabilidad bipartidista de posguerra. Durante medio siglo, la política en los grandes países “occidentales” tendía a organizarse en el centro del espectro político, coincidiendo allí una centro-derecha que oficiaba como “partido del orden”, y una centro-izquierda que retenía para sí el lugar de la reforma política y social. Ese consenso, en el que los roles podían intercambiarse fácilmente y las fronteras se desdibujaban, comenzó a fracturarse en los ’80, con la llegada de sectores más a la derecha de lo usual, o “Nueva derecha”. Este primer paso, esta declaración de guerra al consenso anterior fue seguido, más que por un nuevo brío reformista, por una capitulación en toda la regla, expresando un nuevo consenso mucho más a la derecha, en el que republicanos, populares, democristianos y liberales, se convertían lisa y llanamente en conservadores, y los demócratas, socialistas y laboristas se transformaban en centro-derechistas, con mucho éxito. “Tercera vía” fue el nombre elegido para esta conversión en toda la línea.
El siguiente paso fue la crisis de este nuevo consenso, que alumbró brevemente ilusiones más a la izquierda, como las que celebraron el ascenso de Obama o la campaña de Sanders. El desencanto fue rápido y brutal. La aparición de candidatos, hechos y estructuras políticas que destruyeron el bi-partidismo en forma casi definitiva fue el certificado de defunción de ese viejo consenso político: Trump, Brexit, Podemos, Syriza, Cinco Estrellas, etc. En este cuadro, deben incorporarse las “viejas” economías asiáticas (Japón, Corea del Sur, Taiwán, etc.), víctimas de un estancamiento de largo plazo, que ha comenzado a mover las férreas líneas políticas que se marcaron a fuego luego del último gran conflicto mundial. Con mayor o menor fuerza, el consenso de posguerra asentado en ese “centro” desapareció y hoy la política burguesa va a la deriva.
En cierto sentido, América Latina aparece hoy como una posible vía de desarrollo de la crisis política. La desaparición de ese “centro”, que sólo llegó a existir entre los ’80 y los ’90 del siglo pasado, fue provocada por la irrupción de una de las tantas vueltas de la crisis, en torno al 2001. La emergencia del “populismo” es lo que hoy se discute en Europa y EE.UU., justo cuando la región empieza a abandonarlo, tumultuosamente, en el caso venezolano, subrepticiamente, en Ecuador, sin demasiados visos de agotamiento, en Bolivia. El mejor ejemplo de transición “exitosa” es, sin dudas, la de Macri en Argentina, al menos por ahora. Difícilmente la secuencia europea reproduzca la latinoamericana, pero es cierto que todavía no ha entrado de lleno en la fase “populista”, es decir, del bonapartismo. Si termina ingresando en ella, la crisis habrá parido una instancia particularmente compleja e interesante para la revolución mundial.
La caída del movimiento socialista
La gran novedad de esta última crisis es una conclusión sorprendente para cualquiera que se hubiera puesto a reflexionar sobre el futuro a comienzos de los años ’70. En efecto, para un observador tal, el porvenir, luego de la Revolución cubana, la ola de la descolonialización, el tercermundismo, el despliegue de organizaciones armadas revolucionarias hasta en los países centrales, Mayo del ’68, la Primavera de Praga, etc., etc., luciría más que prometedor. Nada presagiaba que dos décadas después, no solo todos los procesos revolucionarios en marcha hubieran fracasado, sino que todo lo construido a lo largo de las siete posteriores a Octubre se cayera estrepitosamente, más por implosión que por otra cosa.
La caída del Muro de Berlín resultó el final simbólico de un proceso de descomposición interna visible por lo menos dos décadas atrás. Hubo quién, dentro de las filas revolucionarias, festejó el evento como la desaparición de un obstáculo a la marcha ascendente del socialismo. El resultado fue fatal. No tanto por la importancia del hecho en sí, sino por su repercusión ideológica. En términos de su fuerza moral, la causa socialista retrocedió a una situación peor a la previa a la Revolución rusa.
En efecto, el socialismo protagoniza una marcha ascendente de dos siglos, desde la Conspiración de los iguales (1796) hasta la Revolución nicaragüense (1979). En esa larga marcha, los errores se transformaban en “desviaciones” que prometían ser subsanados en el episodio siguiente. Como fuera, desear el socialismo, organizarse para conquistar el poder, conseguirlo y retenerlo, desarrollar profundas transformaciones sociales y políticas, instalarse como alternativa real al mundo capitalista, todo eso resultaba posible y al alcance de la mano. En esos doscientos años, el socialismo pasó del margen de Europa a su centro, desbordó por Asia y África y llegó a América. Aparecía como un ideal objetivamente universal.
El resultado de la caída del socialismo real y de todo lo que lo acompañó resultó en una conciencia del fracaso muy aguda y en un convencimiento en su imposibilidad. Peor aún, en su “malignidad” intrínseca. Las revoluciones, se dijo, no pueden terminar de otra manera, el socialismo es contrario a la naturaleza humana. Este es el mejor de los mundos posibles. Cualquier otra cosa, ya se ha probado, es peor. La diferencia entre la “ilusión” socialista del siglo XIX y la del siglo XXI es este “ya se ha probado”. A partir de allí, todo revolucionario ha de remar contra la corriente.
- Las ideologías y la ciencia
Todo intento de transformación radical actual no solo se enfrenta a un escenario social y político complejo, sino a una devastadora destrucción de la teoría revolucionaria, sin la cual, como ya se sabe, no hay revolución. La clave de esa destrucción es la desviación de la ciencia hacia la ideología, tanto como efecto de la presión burguesa sobre los destacamentos intelectuales de la izquierda, como por una tendencia intrínseca al anti-intelectualismo propio de los destacamentos destinados a la militancia práctica. Así, caen dentro del primer campo la influencia del posmodernismo, la política de la identidad y el populismo. Dentro del segundo, el renacimiento de la religión en el marxismo.
El posmodernismo y la política de la identidad
El posmodernismo es, finalmente, un refugio difícil para la burguesía. Le sirvió adecuadamente para el momento “deconstructivo” de la política revolucionaria: el cinismo propio de un mundo sin certezas resulta útil para combatir “verdades” tambaleantes y faltas de cimientos profundos o erosionados por la crisis. Conclusión lógica de la ontología atomista del liberalismo, ornamentable con figuras prestigiosas de la “crítica” despiadada del mundo, de Nietzsche a Heidegger y, por qué no, Foucault y Derrida, el posmodernismo aparecía como un rival de fuste a la “filosofía de la historia” marxista, sobre todo por presentarse como un realismo de nivel superior.
Obviamente, el problema con esta ontología es que solo apoya el statu quo “por default”, es decir, como consecuencia indirecta de la destrucción de los mitos del enemigo. Puede resultar peligrosa si, volviéndose hacia la derecha, ejerce la misma tarea. En ese punto, en el momento del reconocimiento de que resulta difícil sobrevivir en un mundo sin ilusiones, como ya hizo con Napoleón o luego de la Comuna de París, la burguesía reconoce la necesidad de una “religión”, una “utopía”, que haga más soportable un camino que no lleva a ninguna parte. Por esta vía es que aparece un posmodernismo “radical” o de “izquierda”.
Esta variante conserva el individualismo radical de la ontología liberal, expresándose ahora como “política de la identidad” y reconociéndose heredera de los otrora “nuevos movimientos sociales”, aunque una frontera nítida la separa de estos últimos. En efecto: el feminismo, la lucha anti-racista, el movimiento homosexual, la lucha “étnica”, anclaban fuertemente en la izquierda si no marxista, al menos filo-socialista, es decir, la reivindicación de un particularismo como posibilidad universal. La clave de la política de la identidad es el aislamiento y la contención en sí mismo de todo particular, que ya no existe como potencia humana general, sino como definición intransferible y autorreferencial.
Como consecuencia, asistimos a un subjetivismo extremo, que fragmenta a voluntad todo colectivo, fija la conciencia en un punto único y unívoco, amputa potencialidades humanas, congela el devenir e impide toda concentración de poder contra el dominio burgués y la tiranía del capital. Suele ocultarse detrás de un rótulo que retiene mística rebelde, aunque en su interior carezca de toda sustancia: anarquismo. La piedra de toque estratégica de un “movimiento” que solo consigue unidad circunstancial y superficial sobre la base de la adición, es la creencia religiosa en las supuestas virtudes performativas del lenguaje. Ahora, “soy lo que quiero” y el que no me lo reconoce, es “fascista”. Va de suyo que tal concepción destruye toda posibilidad de vida social, puesto que es imposible que los deseos de uno no sean la desgracia de otros y viceversa. Y resulta más que claro que usar la @, la x o la e en sustitución de otras vocales “malvadas”, no solo es incorrecto (un grafema per sé no porta género), sino que es inútil para cambiar la realidad que existe más allá del lenguaje.
Habría mucho que abundar sobre la forma en que la política de la identidad ha pervertido la lucha por las contradicciones secundarias en el marco de la lucha por el socialismo. Lo importante aquí es señalar que es la propia izquierda revolucionaria la que se ha dejado arrastrar por ella. Ello es particularmente visible en relación a los “campesinos” y los “pueblos originarios”. Lo que, en torno a las relaciones de género, queda ya bastante claro, se hace explícito en las “étnicas” y “no capitalistas”: el abandono de la perspectiva y, por lo tanto, la política de clase. Si ya resulta bastante preocupante el silencio de la izquierda frente a “derechos” que son claramente privilegios de homosexuales, travestis o mujeres burguesas, como el “alquiler” de vientres proletarios, mientras homosexuales, travestis y mujeres obreras se degradan en la miseria o, con suerte, logran sobrevivir a fuerza de prostitución y “depósito” temporario de genes ajenos, bastante más lo es ver a partidos que se pretenden obreros abdicar de sus responsabilidades frente a “hermanos originarios” y “trabajadores de la tierra”. Cuando no de separatismos que se pretenden “radicales” y que no son más que revueltas de pequeño-burgueses fracasados. En vez de desplegar en todos esos campos, un criterio de clase (la “tierra para el que la trabaja” es una demanda retrógrada además de inútil para el mismo que lo exige; los “derechos” aborígenes no son más que misticismo burgués que contribuye a mantener en la miseria y a desarrollar mecanismos de control y represión de vastas capas obreras), la izquierda revolucionaria se vuelve liberal: que cada uno haga lo que quiera, porque cada uno es lo que dice ser. Ya no existen ni la ideología ni la falsa conciencia y, por lo tanto, no hace falta dirección alguna. El lugar del partido como vanguardia y de la vanguardia como dirección social es abandonado.
Es obvio que esta izquierda no puede dirigir nada. En el mejor de los casos, puede engañar a las masas y transformarse en lo contrario de lo que dice ser. Evo Morales y el Movimiento al Socialismo expresan esto mejor que nadie.
El populismo globalifóbico
Frente a la evidente impotencia y al carácter conservador de la política de la identidad, el posmodernismo radicalizado suele desembocar en movimientos amorfos que se terminan encolumnando detrás de líderes “carismáticos” y, a la postre, autoritarios. Es la única forma de cohesión que tales movimientos encuentran. Dicho de otro modo, la política de la identidad termina siendo la base “teórica” de la emergencia bonapartista, que es la definición que corresponde a eso que se ha dado en llamar “populismo”. Regímenes que se construyen en medio de las crisis políticas descomunales paridas por la descomposición de las relaciones sociales que produce la crisis general. Estos bonapartismos surgen, entre otras cosas, por la debilidad de la izquierda revolucionaria que, como vimos, tiene su origen más lejano en la derrota del movimiento socialista en los ’70, en particular, en la derrota moral e intelectual.
Como todo bonapartismo, estos movimientos que expresan un empate social, comienzan por izquierda, captando las energías de las fuerzas sociales desatadas, pero rápidamente limitan todo radicalismo, una vez llegados al poder, a concesiones en torno a las relaciones secundarias. Generan, con esto, un vasto consenso y se rodean rápidamente de un corifeo de intelectuales que explican que la “novedad” de la crisis requiere de nuevas ideas y que, por lo tanto, el bonapartista no puede ser juzgado con la vara de las tradiciones pasadas. Curiosamente, los bonapartismos suelen excusar su impotencia en una especie de bujarinismo mal disimulado: en última instancia, la sociedad no está a la altura del socialismo, debe de recorrer un largo camino todavía dentro de los marcos del capitalismo, claro que de una forma particular. Surgen así los “socialismos del siglo XXI”, los “capitalismos andinos”, los “nuevos modelos”, etc., etc. Un porcentaje nada despreciable del personal político bonapartista proviene también de esa “vieja izquierda” a la que se critica, entre otras cosas, porque el discurso bonapartista no hace otra cosa que reproducir viejas orientaciones programáticas apenas disimuladas: lo que antes de ayer era “revolución permanente”, “anti-imperialismo” o “frente popular”, es ahora discurso estatal conservador.
El bonapartismo, por supuesto, es profundamente estatal. Con lo cual, arribamos a la paradoja de “anarquistas” y “autonomistas” que apoyan regímenes que no podrían existir sino con la forma más arbitraria del poder del Estado: la dictadura personal. Si Cristina Kirchner y Rafael Correa no llegaron hasta ese punto, ese camino fue recorrido hasta el final por Nicolás Maduro. Evo Morales solo necesita el pequeño empujón de la crisis.
Esta experiencia política se apoya, en el caso latinoamericano al menos, en el ciclo de ascenso de las commodities que se inició a comienzos del siglo XXI. La renta petrolera, gasífera o agraria, en particular. Pero no requiere de ellas con exclusividad. Puede apoyarse en la deuda pública (Syriza, por ejemplo), en la expansión monetaria (¿Trump?) o, simplemente, en la expansión normal de la economía (¿Putin?). No hay una relación directa entre un “motor” particular y el bonapartismo. Obviamente, cuánto más débil sea su base de apoyo, más dificultades encontrará en su camino. Por otra parte, cuanto más fácil de controlar estatalmente y más dependiente de factores económicos internos sea ese “motor”, más fuerza tendrá el bonapartista. Es la diferencia entre el chavismo y el kirchnerismo. Cuanto más fuerte sea esa base material, más tiempo durará la fase izquierdista del bonapartismo. Algunos terminarán su recorrido sin haber girado excesivamente a la derecha, otros se habrán derechizado apenas llegar al gobierno, otros incluso antes de llegar (Podemos).
Por otra parte, la principal base social del bonapartismo se encuentra entre los viejos obreros perjudicados por la destrucción de sus condiciones de existencia, que reaccionan a discursos nacionalistas y proteccionistas (como en Inglaterra y el Brexit, por ahora canalizado por la estructura política tradicional, o como EE.UU. de Trump, expresión de una crisis profunda de esa estructura política). Sin embargo, la tónica ideológica la dan los “nuevos”: capas del proletariado que se originan en la descomposición de las viejas “clases medias” expropiadas. Jóvenes de extracción pequeño-burguesa que no pueden reproducirse como tales, es decir, como sus padres, que rápidamente se movilizan, mezclados con los hijos desocupados de los viejos obreros, en particular, de los migrantes. En general, estas capas de población sobrante carecen de experiencia política y de toda vinculación con la tradición proletaria de izquierda. De allí que sean, por razones estructurales y políticas, difíciles de encuadrar por la izquierda tradicional: no están organizados por el propio proceso productivo (porque no trabajan), ni por ideologías que ya no operan en la realidad (porque han sido destruidas por la avanzada burguesa de los ’90). Occupy Wall Street, los “mileuristas”, los “piqueteros”, etc., etc., son ejemplo de un radicalismo que se agota rápidamente y solo se centraliza externamente, al estilo de los campesinos “brumaristas”, en la cabeza del bonapartista.
Está claro también que la base “intelectual” del bonapartismo suele encontrarse en profesores normalmente extranjeros, en particular, provenientes de la izquierda académica europeo-norteamericana, fácilmente atraídos por la política del “figurón” bonapartista. El aparato “cultural” bonapartista rápidamente provee de hoteles, pasajes y “doctorados honoris causa”, revistas y medios de comunicación al servicio de un verdadero staff de prestigiosos “marxistas” que santificarán, con su palabra, el discurso bonapartista, una especie de certificado de calidad internacional de fe revolucionaria. Estos intelectuales son los principales vehículos de la destrucción del programa revolucionario y completan la tarea iniciada por la burguesía en los años ’80.
La religión marxista
Frente a este espectáculo tan poco edificante para quien deseara que la realidad siguiera correspondiendo a las estructuras mentales que dominaron casi un siglo la vida política socialista, la respuesta más común de la izquierda revolucionaria ha sido el retorno a la perspectiva religiosa. No se trata de una conversión a la religión en sentido estricto, sino un reforzamiento de las viejas creencias más allá de que ellas tengan correlato real o no. Así, asistimos a profesiones de fe maoístas o castristas, que insisten en que el socialismo no ha muerto porque todavía mora en Cuba o China, por ejemplo, cuando no en Corea del Norte.
Sin embargo, las formas principales de la religión marxista, sobre todo en América Latina, son el trotskismo y el guevarismo. El primero insiste en la validez de la revolución permanente, en países en los que ya no existe el campesinado y en los que ha terminado, hace mucho tiempo, la construcción del Estado-Nación. Termina siendo funcional al bonapartismo, simplemente porque confluye con él en la perspectiva a la postre nacionalista y dependentista que constituye la argamasa ideológica central del discurso bonapartista. También termina confluyendo con el bonapartismo, o resultando inútil como alternativa, en tanto expresión de otras taras de la izquierda del siglo XX, como las de el “capitalismo de Estado” o del “capital monopolista”, que expresan, en el mejor de los casos, un liberalismo reformista que calza bien con la lucha “contra los monopolios” y la “oligarquía”, de la que se jactan los gobiernos bonapartistas. Para todo, por supuesto, se encontrarán citas de Trotsky.
El guevarismo es, simplemente, una actitud vital, más que programática. Nunca tuvo una perspectiva estratégica demasiado clara, como no sea la concentración en el momento militar del proceso revolucionario. Más una llamada a la acción que otra cosa, el guevarismo crece tan rápido como superficialmente. Obviamente, es mucho más débil que el trotskismo ideológicamente, razón por la cual su tendencia a la claudicación ante el bonapartismo es más fuerte, entre otras cosas, porque buena parte del aparato material al que estuvo ligado, los partidos comunistas, han terminado disolviéndose en las variantes nacionales bonapartistas. Sus programas “frentepopulistas” engarzaban bien en las necesidades ideológicas de la dictadura personal sobre una amplia coalición de fuerzas encontradas, unidas por el espanto antes que por el amor.
El espíritu religioso que campea en el marxismo no es expresión, solamente, de la reafirmación de las viejas tradiciones por las estructuras políticas tradicionales. Es también un fenómeno académico mundial. Se expresa en encuentros académicos de gran resonancia internacional, en los que los problemas estratégicos están ausentes y en los que buena parte de lo que pretende pasar por tal, en realidad se resume en el “rescate” de alguna figura clásica u “olvidada”, cuando no en el undécimo recitado de El Capital con pretensión de “nueva lectura”. En general, el principal problema de esta variante de recaída en la religión es su carácter talmúdico, simple comentario de lo que ya sabemos o una forma de exposición que solo tiene de novedosa su expresión literaria.
La rebelión mundial de la población sobrante y la búsqueda de una nueva estrategia
Debiera quedar claro, hasta aquí, que el principal problema de la izquierda revolucionaria es que no ha sabido sacar las conclusiones políticas que se derivan de las consecuencias de la derrota a la que ha sido sometida, a poco de comenzada la crisis actual. Precisamente aquí se encuentra el nudo de la cuestión: la última oleada revolucionaria no comienza con un triunfo sino con una derrota. De allí que la burguesía haya sido capaz de capear grandes temporales, en ausencia de una oposición seria. Al mismo tiempo, las transformaciones que porta la crisis profundizan la derrota, en tanto sumergen a la izquierda en un mar de contradicciones de una realidad que ya no se puede entender con las estructuras mentales del pasado.
Paradójicamente, el mundo está más preparado hoy que nunca para el socialismo. No solo porque la crisis ha deslegitimado la victoria capitalista de los ’90 (el ascenso de las tendencias bonapartistas es prueba de ello), sino porque la estructura social mundial expresa claramente la supremacía numérica del proletariado y su centralidad productiva. Por último, la forma en que se procesa la crisis, gradualmente y sin grandes enfrentamientos, al prolongarla, otorga tiempo suficiente para la construcción de una alternativa. Se deduce, en consecuencia, que el principal problema, para la izquierda, está en la izquierda misma.
Adiós a las tradiciones
En efecto, la principal consecuencia de este análisis es que llegó la hora de decretar la muerte de las tradiciones, lo que incluye al propio Marx. Como ya hemos dicho muchas veces, no existe un lugar al cual volver. No hay una verdad ya expresada que ha pasado desapercibida o que ha sido ocultada por “traidores” a la causa. El conocimiento científico de la realidad siempre parte de la realidad y nada garantiza que lo que hasta ayer sabíamos hoy sirva. Insisto, ello vale también y sobre todo para el propio Marx.
El agotamiento de las tradiciones no significa su entierro. Significa el reconocimiento de su “fecha de caducidad”. En efecto, como sucede con los alimentos, que tienen en algún lugar del envase indicado hasta qué momento es posible consumirlo sin riesgo para la salud, las tradiciones valen hasta que se ha agotado el valor del conocimiento científico que portan. La revolución permanente valió hasta que se agotó el campesinado y se cumplieron las tareas burguesas. En la mayor parte del mundo eso ya sucedió. El maoísmo y el guevarismo tuvieron su momento “nutritivo” bajo el dominio de la población rural en estados débiles. Ya fue. El anarquismo y sus variantes “autonomistas” podía expresar el valor del momento “artesanal” de los inicios del capitalismo. Casi que nació muerto, de allí su naturaleza profundamente reaccionaria. Y así con el resto.
¿Y Marx? Habiendo estudiado una realidad más genérica, el capital como tal, su fecha de caducidad es ciertamente mayor. Por lo mismo, es más inútil estratégicamente. Si bien es cierto que el mundo ha estado corriendo hacia El Capital, es decir, se parece cada vez más a esa ficción metodológica que Marx hace al comienzo de su investigación, su nivel de abstracción lo inhabilita para ofrecer perspectivas estratégicas operantes en la realidad concreta, más allá de vagas indicaciones generales.
Dicho de otra manera, estamos solos frente a la realidad. Siempre es así: fue así para Marx, para Kautsky, para Lenin, para Trosky, para Mao, Castro, el Che. Pero durante toda una larga etapa, pareció lo contrario, que el conocimiento resultaba innecesario frente a una realidad transparente. La crisis borró esas ilusiones.
Un programa de investigación científica
Esto significa que la revolución empieza con un programa nuevo. Que debe brotar del conocimiento de la propia realidad. Nos encontramos en el momento de El desarrollo del capitalismo en Rusia, es decir, en el punto en que tenemos que comprender el estado actual de nuestras sociedades nacionales (el marco en el que necesariamente va a darse la lucha). Ese proceso de comprensión debe hacerse colectivamente, dado lo complejo y vasto de los problemas, que inhabilitan el esfuerzo puramente individual. Dada también la urgencia de la tarea. Aquellos que han aprovechado la larga “pax” bonapartista habrán tenido tiempo de clarificar ideas antes de la acción. Los que no tuvieron esa ventaja, deberán hacerlo a caballo de los tiempos.
Desmontar los mecanismos de funcionamiento económicos de cada sociedad capitalista, más allá de las generalidades que se encuentran en El Capital, entender los procesos históricos concretos por los que atravesó la estructura social hasta llegar al momento actual, comprender las configuraciones ideológicas que han dado vida a las experiencias de la izquierda en cada país, develar la estrategia burguesa de dominación no solo en la historia sino sobre todo hoy, es la tarea esencial con la cual se construye un programa revolucionario. Si no se sabe dónde se está parado, con qué fuerzas se cuenta, contra quién realmente se lucha y cuáles son los aliados posibles, difícilmente se pueda decir hacia dónde debe encaminarse la acción revolucionaria. Para esto no hay texto del pasado al que los revolucionarios puedan remitirse. El programa revolucionario debe ser reescrito y debe reflejar las particularidades de cada espacio en el que le toca actuar.
El partido
La experiencia histórica demuestra que nada se cambia sin la acción consciente y organizada. Tarde o temprano, quien exprese esa superioridad subjetiva, vencerá. El que no sabe dónde ir, qué hacer y para qué, no puede ganar. La burguesía lo sabe y vive preparándose para eso. Si la experiencia histórica muestra la necesidad de la organización consciente (programa) de la voluntad revolucionaria (partido), el presente no ha hecho más que corroborar esta verdad: todas las variantes del anarco-toninegrismo-autonomista han desembocado en un estatalismo burgués que ha alimentado dictaduras personales de bonapartistas cuya función última es la defensa del statu quo. Todas las demandas de “horizontalismo” populista han terminado en simple “verticalismo” burgués.
Al “verticalismo” burgués solo se le puede oponer un “verticalismo” proletario. Que como tal, no puede sino ser internamente democrático. Pero esa democracia interna, solo tiene sentido como sustento de la dictadura externa, la dictadura del proletariado, es decir, la imposición de sus intereses al conjunto de la sociedad. Dado que la masa de la población mundial es proletaria, la dictadura del proletariado se resuelve como expropiación del capital. La organización del poder de clase como voluntad consciente, eso es el partido.
La organización partidaria choca hoy con varios problemas, pero en particular con dos: la construcción de un nuevo programa, atento a las nuevas realidades, es decir, el abandono de las tradiciones, por un lado; la nueva estructura de la clase obrera y todas las contradicciones que ella porta, desde las organizacionales (el fin de la fábrica como organizador espontáneo), hasta las ideológicas. Es decir, el núcleo de los problemas organizacionales se encuentra en las contradicciones de la capa más dinámica políticamente hablando, del proletariado actual: la población sobrante. La idea de que la revolución partirá de la fábrica está en cuestión, lo que lleva a un esfuerzo de imaginación organizativa que debe destruir la inercia sindicalista instalada en la izquierda durante décadas.
La revolución cultural
La crisis ha dejado como resultado, entre las capas que componen la población sobrante, un elemento inesperado. La proletarización de las capas intelectuales de la pequeña burguesía. Se trata de un fenómeno mundial, que coloca a los docentes en un rol sustancial a la hora de la organización del partido y la propaganda socialista. El sueño de una “cultura proletaria” está hoy sorprendentemente cerca.
¿Por qué es importante el desarrollo de la cultura proletaria? Precisamente, porque hemos retrocedido tanto en términos teóricos. Hoy dominan el campo de lucha, la conciencia del proletariado, las diversas variantes de la ideología burguesa, desde la derecha hasta la izquierda. No es simplemente el triunfo (hoy más bien fracaso) del “neoliberalismo”, sino la colonización de la izquierda por todas las formas de la política de la identidad. La categoría de clase social no solo ha perdido lugar en el mundo académico. Ha desaparecido del lenguaje cotidiano. Mientras tanto, el espacio que debe ocupar la izquierda revolucionaria se encuentra poblado por el discurso “progresista”, impulsado por el chavismo y el populismo latinoamericano en general. Si en el espacio liberal se habla de ciudadano, en el “progresista” se habla de “pueblo”, en el mejor de los casos. El arte, la literatura, el teatro, la televisión, las redes sociales, hablan ese lenguaje seudoizquierdista, que supone que la culpa de los problemas no es del capital sino de una ideología (el “neoliberalismo”, como si el keynesianismo no fuera igualmente burgués), de algún gobierno en particular (la “derecha”), de las restricciones al mercado (los “monopolios”), de los extranjeros (el “imperialismo”), de las empresas irresponsables (las “marcas”), etc. Es hora de que la clase obrera vuelva a hablar su propio lenguaje y la izquierda, tras recuperarlo, debe ejercer su rol docente.
La internacional
Nos encontramos en un período en el que la crisis no termina de resolverse, mientras la revolución no termina de organizarse. La organización no puede afirmarse sino como tarea internacional. En momentos de la rebelión mundial de la población sobrante, que hasta ahora solo se expresa como bonapartismo y descomposición, es menester organizar una nueva internacional.
¿Por qué no puede, la nueva internacional, ser una reconstrucción de alguna de las anteriores? Precisamente, porque las anteriores expresan tradiciones muertas. Esta nueva internacional debe tener como punto de partida, una serie de acuerdos elementales. El primero, es el reconocimiento de la necesidad de la organización partidaria. El segundo, el rechazo a todas las formas de ideología burguesa: basta de campesinismo, indigenismo, nacionalismo, populismo, etc. El tercero, el compromiso con el socialismo en sentido fuerte: expropiación del capital, dictadura del proletariado, democracia soviética, etc., etc. El cuarto, el internacionalismo: oposición frontal al nacionalismo y a los movimientos separatistas. El quinto, la intervención en la lucha política en todos los niveles, desde el sindical al cultural. El sexto, el rechazo a las tradiciones establecidas en la izquierda. El último: la flexibilidad estratégica.
Una discusión abierta
Como dijimos desde el título, este texto trata de organizar una serie de notas, de puntos de partida para una discusión. De allí que prescinda de aparato erudito y de citas de autoridad. De allí también que resulte escueto en las descripciones necesarias y en las propuestas. La convicción básica es que no puede reconstruirse la izquierda revolucionaria si no se toma nota de las transformaciones sociales producidas por la crisis. Sin adecuarse a los tiempos, la crisis terminará pasando y la burguesía se asegurará el futuro por el que lucha. Obviamente, el primer paso sería la reunión de quienes comparten, total o parcialmente, lo aquí dicho, en un encuentro internacional que haga avanzar la discusión. Está hecha la propuesta.







A que le dicen la flexibilidad estratégica.?