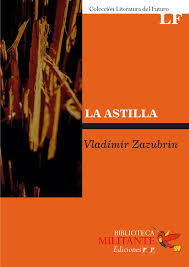Vladímir Zazubrin (1895-1937)
Nacido como Vladímir Zubtzov, en la región del Volga, Zazubrin fue un revolucionario que pasó por los complejos avatares de la formación del partido bolchevique: la clandestinidad, el arresto, la necesidad de financiamiento y hasta la infiltración en la Ojrana (policía secreta zarista). Apoya sin reservas la revolución de octubre y se infiltra (¿otra vez?) en las filas blancas para levantar dos pelotones en favor de los bolcheviques. Fue director de la Escuela del Partido del Ejército y luego colaborador de la revista Los fuegos de Siberia. Su primera novela fue, Dos mundos, fue muy aceptada, pero La astilla, en cambio, no pudo ser publicada. Zazubrin, quien sin embargo se mantiene activo gracias al padrinazgo de Gorki. Sin embargo, es enjuiciado por Stalin y ejecutado en 1937.
¿Qué es La astilla, entonces? Una apología de la Cheka que entraña una profunda admiración por su protagonista. El terror que describe Zazubrin no es por el resultado de la acción, sino por la necesidad de esa acción misma. Bien leída, La astilla no acusa a los fusiladores sino a los fusilados. La locura que domina finalmente a Srúbov es la consecuencia de lo que debe hacer por culpa de quienes no aceptan la revolución. Zazubrin está diciendo: esto no sería necesario si los dominadores pudieran deponer voluntariamente sus armas apenas escucharan el llamado de la razón. No abdica de la revolución, todo lo contrario, se somete a ella, que es una fuerza superior a los individuos. Y esa potencia que todo lo arrastra, no solo genera destrucción entre sus enemigos, sino entre sus propios defensores. Como Saturno, devora a sus propios hijos. Precisamente, por eso, Srúbov es un héroe trágico en el sentido griego: va conscientemente al encuentro de su destino aunque eso le cueste su propia existencia. En última instancia, detrás de los dilemas de la violencia en la transformación social o de las paradojas de su relación con el individuo, aquello que Zazubrin elige no es ni más ni menos que la Revolución, pero no como nos gustaría que fuera, no como debiera ser, no como podría ser, sino como lo que es. Que los filisteos digan ahora lo que quieran. No importa. Se trata de mirar a la cara a la Revolución, tal como es.
Eran cinco los que ejecutaban: Efim Solomin, Vañka Mudinia, Semión Judonógov, Alekséi Bozhe, Naúm Nepómniashij. Ninguno de ellos notó que, entre los últimos cinco, había una mujer. Solo veían reses frescas y ensangrentadas. Tres disparaban como autómatas. Y sus ojos lucían vacíos, con un brillo mortecino y vidrioso. Todo lo que hacían en el sótano lo hacían casi involuntariamente. Aguardaban a que los condenados se desvistieran y se colocaran en posición, levantaban mecánicamente los revólveres, disparaban, retrocedían, cambiaban los cargadores. Aguardaban a que retiraran los cuerpos y trajeran a otros. Solo cuando los condenados gritaban y se resistían, la sangre de los tres hervía de cólera. Entonces insultaban, intervenían a golpes de puño y de culata. Y cuando levantaban los revólveres contra las nucas de los desnudos, sentían en las manos y en el pecho un frío temblor. Era el miedo a errar el tiro, a herir. Había que matar en el acto. Y si el moribundo chillaba, gargajeaba o escupía sangre, el sótano se volvía sofocante, daban ganas de irse y de emborracharse hasta perder la conciencia. Pero no había fuerzas para hacerlo. Alguien enorme e imperioso obligaba a levantar rápido la mano y rematar al herido.
Así disparaban Vañka Mudinia, Semión Judonógov y Naúm Nepómniashij.
Solo Efim Solomin se sentía suelto y ligero. Sabía bien que ejecutar a los blancos era tan necesario como degollar al ganado. Y así como no podía enfurecerse con una vaca que, sumisa, entregaba el cuello a su cuchillo, tampoco sentía cólera hacia los condenados que volvían hacia él sus despojadas nucas. Pero tampoco experimentaba lástima por ellos. Solomin sabía que eran enemigos de la revolución. Y él servía a la revolución con gusto y buena fe, como a un buen patrón. No disparaba – trabajaba.
(En última instancia, a Ella no le importa quién y cómo dispara. Solo necesita aniquilar a sus enemigos.)
Después del cuarto grupo de cinco, Srúbov dejó de distinguir los rostros, las figuras de los condenados, de oír sus gritos y gemidos. El humo del tabaco, de los revólveres, el vaho de la sangre y de la respiración conformaban una niebla que embotaba los sentidos. Refulgían cuerpos blancos, se contraían en los últimos espasmos. Los vivos se arrastraban de rodillas, oraban. Srúbov callaba, miraba y fumaba. Apartaban a los ejecutados. Echaban tierra sobre la sangre. Vivos desvestidos sustituían a muertos desvestidos. De cinco en cinco.
En el oscuro fondo del sótano, un chekista atrapaba los lazos que descendían por la alcantarilla, los ceñía a los cuellos de los ejecutados y gritaba hacia arriba:
-¡Tira!
Los cuerpos, con manos y piernas balanceándose, subían hacia el techo, desaparecían. Y al sótano seguían trayendo y trayendo vivos, que de miedo se defecaban en su ropa interior, de miedo sudaban, de miedo lloraban. Y resonaban y resonaban los pies de acero de los camiones. Con sordos suspiros, desde el sótano hacia el patio…
Sacaban. Sacaban.
Se acercó el comandante.
-Una máquina, camarada Srúbov. Una factoría.
Srúbov asintió con la cabeza y recordó los ígneos haces del salón del patio. Rota el salón, arrojando a la gente de un sótano a otro. Y en todo el edificio luces, ruido de máquinas. Cientos de personas ocupadas días enteros. Y ahí rrr-aj-rr-rrr-aj. Con sonoros rechinos, con crujidos taladran cráneos los taladros automáticos. Saltan limaduras rojas que no llegan a arder. La pomada lubricante vuela en coágulos sangrientos de cerebro. (Pues no solo se perfora o taladra la tierra cuando se quiere cavar un pozo artesiano o encontrar petróleo. A veces es preciso atravesar capas enteras de piedra, filones de minerales para alcanzar la tierra pura; es necesario atravesar con taladros de hierro las capas óseas de los cráneos, el pastoso tremedal de los cerebros, conducir por sumideros y fosos los géiseres de sangre.) En sangre fresca, luego en cáusticos excrementos humanos arde el sótano. Y niebla, niebla, humo. Las lámparas, desde el techo, desencajan con esfuerzo sus enceguecidos ojos de fuego. Las paredes se cubren de un sudor frío. El suelo de tierra palpita, presa de la fiebre. Una gelatina rojo-amarillenta, viscosa, hedionda se extiende bajo los pies. El aire se ha puesto pesado por el plomo. Es difícil respirar. Una factoría.
Derrubiadas, destruidas las paredes del sótano. Anegados el patio, las calles, la ciudad. La lava ardiente fluye y fluye. Las olas de fuego arrojan a Srúbov a una altura inalcanzable. El vasto espacio, luminoso y radiante, ciega los ojos. Pero no hay miedo y dudas en el corazón. Srúbov se yergue firme, con la cabeza levantada, en el estruendo del terremoto, escruta con avidez la lejanía. En la cabeza un solo pensamiento: Ella.
Es que algunos de ellos -más moderados y liberales- querían practicarle a Ella un aborto, mientras que otros -más reaccionarios y resueltos- una cesárea. Y los más activos, los más oscuros intentaban matarla a Ella y al niño. ¿Y acaso no habían hecho así en Francia, donde a Ella -una mujer grandiosa, sana y fértil- la habían esterilizado, ataviado en terciopelo, en brillantes, en oro, convertido en una amante fútil y sin voluntad?
Después, ¿qué es la contrarrevolución de Kolchak? Es una pequeña habitación donde falta el aire y hay mucho humo de tabaco, olor a aguardiente y hedionda transpiración humana; donde el escritorio está atiborrado de papeles -en blanco y escritos-, de botellas -vacías e intactas con alcohol y vodka-, de fustas -de cuero, de caucho, de alambre, de caucho-alambre-plomo-, de revólveres, de bebuts[i], de sables, de granadas. Fustas, revólveres, granadas, fusiles, bebuts sobre las paredes, sobre el suelo, sobre la gente sentada a la mesa y dormida bajo ella y cerca de ella. Durante los interrogatorios, toda la habitación, ebria o con resaca, se arroja sobre el interrogado con cueros, cauchos, alambres, plomo, hierro, botellas vacías, despedaza su cuerpo, lo flagela hasta la sangre, ruge en decenas de gargantas, señala amenazante y con decenas de dedos las bocas de los fusiles.
[…]Pero Ella no es una idea. Ella es un organismo vivo. Ella es un mujer grandiosa y embarazada. Es una mujer que engendra a su niño, que debe parir.
Sí… Sí… Sí…
Pero, para los educados en las togas romanas y en las sotanas ortodoxas, Ella, por supuesto, es una diosa incorpórea y estéril de exánimes rasgos antiguos o bíblicos que viste una clámide antigua o bíblica. Incluso a veces así la representan a Ella en los estandartes y carteles revolucionarios.
Pero para mí Ella es una mujer embarazada, una rusa de trasero ancho y camisa de lienzo remendada, sucia y piojosa. La amo tal como es, auténtica, viva, no imaginaria. La amo porque por Sus venas, vastas como ríos, corre sanguínea y ardiente lava; porque en Su vientre se oye un sano gruñido, como el fragor de truenos; porque Su estómago cuece como un alto horno; porque el latido de Su corazón es como el rugido subterráneo de un volcán; porque la ocupa la gran reflexión de madre acerca de su niño, ya concebido pero aún no nacido. Y se sacudirá la camisa, quitará de ella y de su cuerpo los piojos, gusanos y demás parásitos -tiene muchos adheridos- y los arrojará a los sótanos, a los sótanos. Y nosotros debemos, y yo debo, debo, debo aplastarlos, aplastarlos, aplastarlos. Y que salga su podredumbre, su podredumbre, su podredumbre. Y otra vez la camisa blanca de Marx. Desde la calle, contra la ventana, se pega el congelado morro de la helada, quiebra el marco. Y, tras la ventana, el termómetro que antes miraba el mercader Innokenti Pshenitsin cae hasta cuarenta y siete grados bajo cero.
Notas
[i] ‘Bebut’, tipo de puñal característico del Cáucaso. [N. del T.]