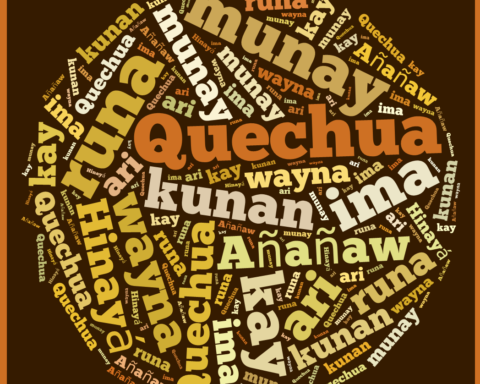Por Martín Kohan
El otro día mantuve un breve debate. Fue corto, muy corto: hubo un texto, luego hubo una réplica, y ya se acabó. Espero que, aun así, haya resultado interesante. A esos dos textos, el inicial y el de la contestación, siguieron decenas de intervenciones; ninguna o casi ninguna de las cuales (hasta donde vi) hacía ya referencia alguna a los temas en discusión, que quedaron prontamente perdidos. Surgieron cosas diversas: bravatas de pandilla, cizañas inconducentes, desvíos de conversación, chistes a veces muy buenos, autenticidades y falsificaciones, y hasta una miserable referencia personal de inconcebible crueldad, de incalculable bajeza. Pero el debate, como tal, ya se había terminado. El texto en cuestión, que me pareció endeble, había sido publicado en Facebook. Yo no tengo Facebook: no me gusta, no me atrae. Pero me comentaron que estaba ese texto y el texto sí me interesó. Y quise ofrecer mi respuesta, porque los debates sí me gustan, sí me atraen (y además, los considero necesarios). Para proponer el intercambio, me vi en la necesidad de ingresar a Facebook, es decir, valerme de uno, pero eso me resultó un asunto menor dado el calibre de los asuntos que se discutían.
Conozco varios enfoques pesimistas acerca de las redes (leo y aprendo de Nicolás Mavrakis, de Sebastián Robles, de Ingrid Sarchman, en nuestro medio); conozco los argumentos de quienes los definen como un antro semicloacal o, en el mejor de los casos, insípido, apto sólo para los agravios cobardes o para las banales pasiones de la autorreferencialidad. Pero, tal como lo planteaba Bertolt Brecht, tenemos que discutir el uso social de los nuevos medios, de las nuevas tecnologías; tenemos que disputar su empleo en un sentido estrictamente político. ¿No es posible debatir en las redes? Entonces habría que tratar de volverlo posible. Los espacios que se reservan en los medios masivos para los comentarios de los lectores, los perfiles de Facebook, el arte de lo sucinto de Twitter, las publicaciones digitales, los antiguos blogs, ¿por qué habrían de servir tan sólo como galería de vanidades personales, o bien, peor aún, como reservorio marginal para las inmundicias de los violentos taimados? ¿Por qué no intentar, pese a todo, usarlos para discutir, intercambiar, pensar mejor algunas cosas? La cuestión, obviamente, es política. Otras fuerzas tal vez se beneficien con la falta de debates genuinos, si el ideario que impulsan es falaz, pernicioso o rudimentario. Para la izquierda marxista, en cambio, las cosas son bien distintas: el debate nos permite siempre pulir ideas, revisarlas, mejorarlas; sin dejarnos distraer por chicanas mustias ni por las miserias de los resentimientos personales, sin dejarnos arrastrar a la resignación de que ahí no hay discusión posible. Y si no, seguiremos jodidos. Que es como mayormente estamos.