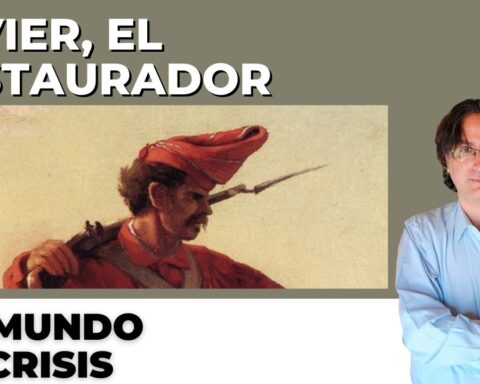Fabián Harari
Fabián Harari
Grupo de Investigación de la Revolución de Mayo-CEICS
Curiosa fiesta. Va a santificarse la nación recordando una secesión. Va a llamarse a la unión nacional celebrando lo que fue una guerra civil. Aquellos que violaron todas las leyes de su época serán los próceres de la legalidad. El rostro de los que mataron, expropiaron y censuraron va a encabezar desfiles en favor de la concordia. Los descendientes de los que se levantaron contra la opresión nos dirán que debemos aceptar gustosamente nuestras cadenas. Y, por qué no, besarlas…
Lo sepamos o no, todo festejo intenta conjurar un pasado. Algo que quedó atrás (o al menos así lo creemos) y que ya no es una amenaza. Sin embargo, entre carteles y desfiles, los fantasmas están ahí presentes. Precisamente, porque toda la parafernalia puesta no tiene otra referencia que celebrar aquello que no está. Toda evocación no es un paréntesis de nostalgia, es una intervención sobre el presente. Por ejemplo, las fiestas mayas (los aniversarios del 25 de mayo, luego de 1810) eran ocasión para dar fuerza a la revolución y hostigar a los enemigos. Se afrentaba a un pasado presente que debía combatirse y, en aquellas noches, se lo hacía de una manera atroz. No faltaban las advertencias y más de un dirigente debió salir a contener ciertas crueldades innecesarias.
Este aniversario será el más pobre que se haya vivido, en todos los sentidos. Ni el gobierno ni la oposición tienen una construcción política que les permita realizar un festejo de masas. Tampoco han podido armar un cuerpo cultural para salir al ruedo. El gobierno, porque no tiene intelectuales capaces de hacerlo. La oposición, porque sus historiadores (Luis Alberto Romero e Hilda Sábato) preferirían que no se festeje nada y, cada vez que los convocan, salen a advertir sobre los peligros de propagar una idea parecida a algo llamado revolución. Poco para hacer y menos para decir. Ante este panorama, ¿qué debe hacer la izquierda? ¿Festejar? ¿Repudiar el festejo? Primero, entender qué pasó en 1810. Si no conocemos el proceso y su resultado, no podemos sacar ninguna conclusión seria. Luego, hay que realizar un balance y salir a explicárselo a la clase obrera. Por ahora, la izquierda, salvo el PCR (de quien nos ocuparemos), ha mirado para otro lado, esperando que pase la fecha y no se note que no tienen nada sustantivo para decir. A lo mejor, llegando al 25 saquen una nota o dos de compromiso, reproduciendo lo que dicen los académicos. Tal vez copien a Milcíades Peña. Es lamentable que, partidos con cientos de militantes y decenas de cuadros, no se hayan tomado el trabajo de producir algo medianamente elaborado sobre un aspecto tan importante y tan vívido de la historia argentina. Vamos, entonces, a lo primero: qué pasó en 1810.
¿Qué revolución?
La primera cuestión que se debe saldar en torno a la Revolución de Mayo es a qué nos referimos con el primer término. Es decir, qué es una revolución. En general, solemos asociar esta palabra con un cambio violento. Como no toda violencia es revolucionaria (pensemos en la dictadura del ‘76), tenemos que preguntarnos sobre el “cambio”. ¿Qué es lo que debe cambiar? Ni un gobierno, ni un régimen político. Mucho menos una “legitimidad” o el “lenguaje”, como suele decirnos la historia dominante: es la estructura misma de la sociedad como tal la que debe mudar. Es decir, sus relaciones sociales de producción y, por tanto, la naturaleza de la clase dominante. Para alguien ya familiarizado con el marxismo (la ciencia, diría) parece una verdad de Perogrullo. Sin embargo, no lo es: tengamos en cuenta que más de una corriente señala a estas luchas como “revolución independentista” o “anticolonial”, en oposición a “burguesa”. Por lo tanto, si sólo hay un cambio de nacionalidad o de fracción de clase, entonces no hay una revolución, por más guerras que se hayan declarado y por más sangre que haya corrido. Menos aún se sostiene la idea ridícula de una “revolución política”, de Peña. Sólo podemos decir que asistimos a un fenómeno revolucionario si vemos un enfrentamiento entre dos clases distintas. En el caso que nos importa, en 1810 asistimos a un cambio en la clase dominante, en el cual la burguesía se hace con el Estado. Es cierto que se le llama revolución no sólo a la lucha victoriosa, sino al proceso mismo. Para el caso, valen ambos interrogantes: en qué medida hubo lucha de clases y en qué medida se produjo una transformación conciente de la sociedad.
En segundo lugar, hay que desbrozar falsos problemas: una revolución burguesa no busca la democracia. Busca desarrollar relaciones capitalistas. La experiencia jacobina puede servir para establecer una alianza más amplia que permita destruir a la nobleza, pero nada más. En cuanto eso se hace, el ala izquierda de la revolución empieza a ser perseguida. Si nos preguntamos por lo “democrático”, perdemos de vista lo principal (lo burgués). Por lo tanto, el término “democrático-burgués” carece de relevancia para este caso e impide comprender los problemas reales.
Una burguesía piquetera
Vamos a los hechos. Sabemos que en 1810 se produjo en el Río de la Plata (entonces no se llamaba ni podía llamarse “Argentina”) y en América toda, una serie de enfrentamientos, ¿qué los motivó? Para algunos, se trató de un hecho puramente político: como España fue invadida por Francia, entonces América decidió darse sus propias autoridades en nombre del rey. Ahora bien, si todos estaban a favor del rey, ¿por qué la guerra? Más aún, existiendo una autoridad en España, el Consejo de Regencia, ¿por qué no se aceptó su autoridad? O también, ¿por qué no se produjeron estos movimientos entre 1700 y 1713, cuando España también fue invadida y no tenía rey legítimo (Guerra de Sucesión)? Se dice que aquí las juntas se hicieron a imitación de España, ¿por qué no se hicieron en aquel entonces, cuando también se formaron juntas? La explicación a los enfrentamientos no está en la política, obviamente…
La clave está donde pocos se animan a mirar: en los antagonismos materiales. El Río de la Plata, como toda América, es parte del sistema feudal español. Cada año, entre un tercio y un cuarto de su producción se envía a la nobleza española gratuitamente y por medio de una coacción política. Las casas comerciales de Cádiz tienen sus consignatarios en los puertos rioplatenses y reciben un drenaje de dinero, en virtud del monopolio que les asegura precios bajos de las mercancías americanas y altos de las que se llevan a las Indias. Sin embargo, ese proceso relaciona la región con el mercado mundial y, bajo ciertas condiciones, surge en el litoral rioplatense una incipiente burguesía agraria, sobre la base de la ganadería, que se extiende también hacia el comercio.
Esa burguesía, entonces, se halla aprisionada por el monopolio y por el sistema impositivo. La tierra es, en su mayor parte, propiedad del rey y de las órdenes eclesiásticas. Por lo tanto, tampoco tiene la seguridad de no ser desplazada y se pierde de embolsarse la renta de la tierra. Las mejoras materiales y la expansión geográfica no pueden hacerse, porque la Corona privilegia sus propias urgencias. En ese escenario, la burguesía comienza a organizarse y a pedir reformas. Algunas de ellas implican todo un cambio de sistema. Sin embargo, como haría cualquiera, antes de poner el mundo cabeza abajo y jugarse el pellejo, se intentan ciertos cambios apelando a la autoridad existente. Y la nobleza, como cualquier autoridad, al principio algo cede…
En la década de 1790, España debe ingresar en la maraña de las guerras europeas, producto de la revolución burguesa. Sus necesidades se hacen cada vez mayores y su capacidad de ejercer el dominio sobre sus colonias se debilita. Para la primera década del siglo XIX, la situación se ha agravado seriamente. Los cuadros burgueses comienzan a esbozar los rasgos de lo que debería ser la sociedad nueva y terminan elaborando un programa general, que puede observarse en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Hipólito Vieytes (el verdadero teórico de la revolución). Las Invasiones Inglesas (1806 y 1807) marcan la quiebra del Estado colonial en Buenos Aires. La clase dominante se dispersa. Las masas se arman. Quienes fueron reformistas, dejan de lado sus pruritos. Quienes predicaron la revolución, se lanzan a acaudillar el proceso. Se inicia, entonces, la revolución burguesa (y Napoleón no puso todavía un pie en España…).
Si examinamos la dirección revolucionaria, vamos a encontrar un predominio de hacendados: Saavedra, Chiclana, Castelli, Belgrano, Pueyrredón, Martín Rodríguez, Antonio y Francisco Escalada, Juan José Rocha, Juan José Aguirre, Esteban Romero. Todos con propiedades rurales. ¿Y Moreno? Abogado de los Escalada y del Gremio de los Hacendados, para el cual escribió la famosa Representación. Ahora bien, esta clase no actuó sola, sino que trazó una alianza con el mundo “popular”: artesanos, jornaleros y esclavos. Clases en disolución (maestros, oficiales y aprendices, esclavos) y en temprana constitución (clase obrera y pequeña burguesía) que componen un entramado altamente heterogéneo y con dificultades para conformar una red política estable. Del otro lado, una nobleza metropolitana asociada a unos comerciantes monopolistas (Agüero, Álzaga, Santa Coloma), una burocracia (Virrey, Audiencia, Ejército de línea) y la Iglesia (Órdenes eclesiásticas terratenientes).
La primera alianza toma el poder porque logra establecer una red más amplia, depurar sus elementos vacilantes y erigir una dirección visible y decidida, que sabe esperar el momento justo (la caída de la Junta Central). Pero, por sobre todas las cosas, porque hacía casi diez años que sabía qué era lo que quería. La organización estaba precedida por un programa.
Tarea cumplida
¿Logró la burguesía llevar a su término la revolución burguesa o fue “traicionada” luego de 1810? Quienes piensan esto último, suelen hacer referencia a diferentes cambios de gobierno o a que se declaró la independencia en 1816 (como si seis años tuvieran alguna importancia en la historia). Tomarnos el trabajo de explicar las sucesiones en la década de 1810 y 1820 nos llevaría dos libros enteros y nos perderíamos una visión de largo plazo. Todo proceso revolucionario es convulsivo y se lleva valiosos elementos puestos. Sin embargo, si miramos a los sucesivos gobernantes: Saavedra, Chiclana, Alvear, Pueyrredón, Martín Rodríguez, Dorrego y Rosas, todos pertenecen a la burguesía agraria.
Si una revolución implica la transformación de relaciones sociales de producción, entonces sus resultados deben medirse en décadas, no en años. Si vemos el desarrollo más general, podemos apreciar un importante crecimiento de la población en general (cuadro 1). En el cuadro 2, vemos que el desarrollo de la economía ganadera no representa un retroceso, sino que permite el crecimiento de la población, de las tierras cultivadas (plano 1) y de la producción exportable (cuadro 3), que representa una mayor inserción en el mercado mundial. Por lo tanto, la revolución logró una expansión de las fuerzas productivas realmente notable, teniendo en cuenta la pobre demografía, la pérdida de territorio (Bolivia, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil) y la presencia de una guerra externa y otra civil. Estados Unidos tardó 90 años en culminar su revolución burguesa (que termina en la Guerra de Secesión) y constituir un Estado nacional. Aquí, eso se logró en 50. Se creó un Estado, un mercado interno (se suprimieron las barreras aduaneras provinciales) y se desarrollaron relaciones capitalistas.
Suele argumentarse, como argumento de la “traición”, la influencia inglesa. Ese argumento revela la propia ingenuidad de quien lo sostiene: nadie en su sano juicio negaría a los revolucionarios el derecho de apelar a la diplomacia con la mayor potencia mundial, en medio de una guerra. Con respecto al predominio económico inglés, hay que hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, el comercio con Inglaterra no era exclusivo. En 1824, Inglaterra compraba el 60% de las exportaciones pecuarias. Es una cifra alta, sin duda, pero no hay “monopolio”. En 1834, ese porcentaje disminuye hasta el 34%. En la década de 1840, el primer comprador es Francia. En la década de 1850, es Estados Unidos. Las presiones políticas existieron y la guerra a otros competidores también, pero esto es parte de la competencia, salvo que se crea que el mercado opera pacíficamente y toda injerencia política es distorsiva.
En última instancia, como vemos, nada de esto impidió el desarrollo. Claro, se dirá, se trata de productos agrarios. ¿Y qué se esperaba? Un desarrollo similar en otras ramas, por el momento, era imposible materialmente: aquí no había metales, ni madera, ni marina, ni comunicaciones accesibles, ni población para producir y consumir (a duras penas había que pelearse por la mano de obra rural). ¿Y el Interior? Un conglomerado de artesanías precapitalistas. Si se hubiesen cerrado las fronteras (como quieren los populistas), nos moríamos de hambre, como relató el maravilloso film Queimada, que trataba sobre una revolución de esclavos en el Caribe.
El comercio (inglés y criollo) no pasó por la revolución indemne: tuvo que pagar, en mayor o menor medida, los gastos de la revolución. El Estado revolucionario se transformó en un voraz recaudador de dinero para una guerra cada vez más larga y más costosa. Para no enajenar el corazón de la riqueza y a su propia clase, las exportaciones agrarias no sufrieron ningún impuesto. Por extensión, no se cobró ningún impuesto a otras exportaciones, salvo las de plata. En cambio, se impusieron fuertes impuestos a la importación. Claro, las cargas se trasladaban al precio final. Bueno, pero eso quiere decir que perdían una parte de la ganancia o debían vender menos. Además, el traslado no siempre fue posible. Los artículos de consumo popular, por lo menos durante la primera década, estuvieron reglamentados. A ello debe sumarse ciertas expropiaciones a las que fueron sometidos algunos comerciantes ingleses. A veces, quienes le prestaban al Estado podían quebrar, como los Robertson, que tuvieron que volverse a Inglaterra. En cualquier caso, el Estado favoreció más a los hacendados que a los comerciantes. En definitiva, no cabe duda que algunos comerciantes ingleses (no todos) amasaron grandes fortunas. Pero eso no quiere decir que fuésemos una “colonia” o “semicolonia”.
¿Qué hacer?
La Revolución de Mayo fue, entonces, el inicio del ciclo de la revolución burguesa en Argentina. Fue una revolución victoriosa y, por lo tanto, no hay nada que reeditar. La existencia de capitales extranjeros operando aquí es el producto de la dinámica de un sistema mundial. Lo que hay que explicar, entonces, es que este país fue hecho a imagen y semejanza de la burguesía, no en beneficio de toda la población. Que esta clase no tiene más nada para dar y, por lo tanto, es nuestra hora, sin atenuantes…
¿Y con respecto al Bicentenario? La burguesía va a celebrar la república. Nosotros debemos reivindicar la revolución. La “unión nacional” debe ser desenmascarada. En 1810, todos eran españoles, pero la burguesía advirtió que esa identidad ocultaba una opresión de clase. Hay que salir y explicar la verdadera naturaleza de la fecha: se conmemora una insurrección. Ellos van intentar legitimar una experiencia histórica hoy caduca. Nosotros, el derecho a destruirla. No podemos dejar que dirigentes que enfrentaron y destruyeron un sistema sean presentados como adocenados respetuosos de las instituciones, sólo porque fueron burgueses. Sí, lo fueron, ¿y qué se esperaba en aquel entonces? Al celeste y blanco debe oponerse un Bicentenario rojo. Ellos van al pasado para encontrar razones de su lugar en el mundo. Nosotros, para reclamar nuestra herencia: esos revolucionarios, que elaboraron un programa bajo la censura y la persecución, que enfrentaron un sistema vulnerando toda su legalidad, que construyeron organizaciones de masas, que comenzaron una revolución y fueron hasta el final son también, qué duda cabe, nuestros predecesores. Llegará el tiempo de tomar su cetro y darles el homenaje que merecen.