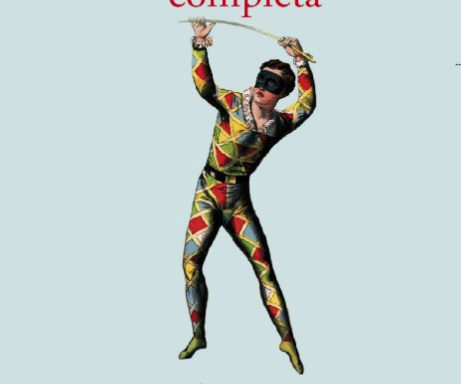Rosana López Rodríguez
¿En qué situación se encuentra la narrativa argentina hoy? ¿Quiénes publican y qué cosas escriben? ¿Se lee esa literatura? Y si no se lee (como parece a primera vista), ¿cuál es la razón? Iniciamos aquí un análisis de situación que se irá completando en los siguientes números de este periódico.
Para comenzar, haremos una crítica del análisis con el cual el semanario Ñ, conspicuo representante de la intelectualidad pequeño burguesa, intenta dar cuenta del mismo problema. En su edición nº ¿???, del ¿????, Elsa Drucaroff, autora de la nota central, caracteriza elogiosamente a la narrativa argentina de la nueva generación. Se trataría de muy buenos escritores cuyos libros no se leen. ¿Por qué? En el artículo se aventuran tres posibles respuestas. La primera, culpa a las editoriales, responsables de querer hacer solamente un buen negocio (y además, en forma rápida), por lo que no se permiten una inversión a largo plazo. La segunda explicación, que corre por cuenta de Ana María Shua, entrevistada por Drucaroff, es la que adjudica responsabilidad a la dictadura militar, que se ocupó de “destruir los canales que vinculaban a los lectores argentinos con los textos de sus escritores”. Por último, aparece la explicación académica: “las carreras de Letras organizaron su propio canon aristocrático (…) construido artificiosamente desde teorías literarias posmodernas”. Entonces, sigue Drucaroff, “lo que se vende es sospechoso por principio, lo que se lee con facilidad es malo, lo que cuenta una historia que no se autojustifica con teorías literarias no vale. Que la vida y la literatura vibren juntas sin pasar por la academia es una mala palabra.”
Vayamos de a poco. La política editorial tuvo siempre las mismas características, que brotan de su naturaleza capitalista: lo que no se vende se descarta. En los ’60 las editoriales apoyaban la novedad; hoy la desdeñan. La diferencia no radica en un cambio de política, ayer menos especuladora que hoy, sino probablemente en que aquella novedad se adaptaba a los gustos del público y ésta, no. Con respecto al segundo argumento, es relativamente sencillo echarle la culpa al Proceso de la destrucción de la cultura nacional. Sin embargo, se fractura con ello la continuidad de la política cultural de los militares con respecto a la democracia burguesa que le siguió (y le sigue). Se le quita responsabilidad a la misma clase que gobierna, cuya persistencia explica el marasmo cultural general de la Argentina, del cual la literatura no es más que una expresión. El argumento en contra de la construcción del canon académico es endeble: acordamos con la autora del artículo en que “la vida y la literatura deben vibrar juntas”, sin embargo, muchos de los autores canonizados no son “difíciles” y no se autojustifican con teorías literarias posmodernas: de Echeverría a Roberto Arlt, por poner sólo dos ejemplos distantes entre sí temporalmente. Tal vez sea un requisito para los escritores argentinos más actuales. Pero ¿qué teoría literaria autojustifica la narrativa de Andrés Rivera, David Viñas o Abelardo Castillo? Narrativa que sí se lee y se incluye en seminarios de doctorado de la misma Facultad de Filosofía y Letras.
Podría decirse que la situación no es la misma para escritores noveles. Por eso, Drucaroff intenta explicar su situación particular: nuestros jóvenes narradores evitan el “realismo decimonónico” y “las entonaciones trágicas” y ello se debe a que viven “en un entorno detenido y resignado”, “en un presente sin raíces” en el que la realidad “está suspendida en la nada”. Por esta razón, escriben policiales con resoluciones fantásticas o relatos de horror, de fantasmas o acerca de “realidades indiscernibles o metafóricas”. El pasado está presente pero inexplicado, acechante pero inmóvil porque “no hay urgencias”. Ese mismo entorno quieto tiene “ventajas estéticas”, afirma Shua y suscribe Drucaroff, porque hemos adquirido libertad temática y genérica: los escritores son más libres, por eso su escritura es mejor, sin la “autocensura de las buenas intenciones”. Así, insiste Drucaroff, “la razón política no puede [dar cuenta de, explicar la realidad], el arte [la literatura] sí: el inconsciente de la creación”. De esta manera, los jóvenes narradores describen una realidad desagradable que el público no quiere aceptar. Se trataría entonces, de una literatura rechazada por incómoda para el público en general, por la pequeña burguesía arrepentida del Argentinazo y por una academia que siempre mira para otro lado.
¿Cuál es el problema con esta explicación? Que las dos partes del argumento son falsas: la primera, que no hay urgencias sociales, que la sociedad argentina se ha detenido en un presente rodeado de fantasmas sin raíces, que la realidad no tiene ninguna entidad porque está suspendida en la nada. Nadie (a menos que viva adentro de un tupper) podría afirmar que en la sociedad argentina no hay urgencias. Nadie que ignore por completo el mundo en el que vive puede decir que hemos nacido de un repollo y que no hay nada que se mueva en la quieta sociedad argentina. Desconoce por completo que se está produciendo un movimiento verdaderamente genuino dentro del proletariado y de la pequeña burguesía argentinas, a instancias, justamente de la existencia de las urgencias que ella no ve. Ese movimiento es el heredero de tantas otras luchas históricamente necesarias, luchas que constituyen sus raíces. Evidentemente, Drucaroff está mirando para otro lado.
¿Se trata realmente de una literatura incómoda, tal cual reza la segunda parte del argumento? Si los narradores jóvenes escriben sobre realidades inexistentes e inmóviles, como afirma Drucaroff, no es extraño que pierdan de vista esa relación imprescindible entre el arte y la vida que la autora del artículo reivindica, pero no ve. Si eso es así, (algo que será examinado en próximos artículos de El Aromo) ellos también estarían mirando para otro lado. Entonces no se trataría de que la pequeña burguesía no quiere reconocerse a sí misma en una literatura que la cuestiona, como dice la autora del artículo. Se trataría más bien de lo contrario: esta joven generación no es capaz de captar la vida que surge del Argentinazo, con sus defectos y sus virtudes, con sus contradicciones. Por eso tampoco puede hacerse cargo de la herencia de los ’70. Tratándose de profesores universitarios, como la propia Drucaroff, no sería extraño que su mirada sobre la realidad nacional estuviera formada por los mismos prejuicios derrotistas que hacen furor en las academias. Esto explicaría también que los viejos escritores setentistas (Rivera, Viñas, Castillo, Piglia, Saer) cuya relación con la universidad argentina es nula o marginal, sean leídos permanentemente.
Drucaroff entra en contradicción al afirmar simultáneamente la necesidad de vincular el arte y la vida y, al mismo tiempo, reivindicar la separación del arte y la política. Entonces, o la política no forma parte de la vida o el arte que se funda en esa separación nace muerto. Ella supone que el arte cuanto más inconsciente sea, más libre es y que para responder a dicha libertad, debe liberarse primero de las “buenas intenciones” (políticas). Así, la “libertad de conciencia” redunda en libertad temática y genérica. Esta posición se fundamenta en el mito del escritor romántico, que consiste en la celebración del individualismo burgués. Este individualismo se funda en una idea de libertad negativa: se es más libre cuanto más solo y aislado se encuentre un individuo. Libertad negativa que se basa en la prescindencia de los otros y se opone a una concepción sustantiva, donde los otros son presupuestos de la libertad del individuo, en lugar de límites y obstáculos. Se es libre a partir de la vida social y no contra ella, porque el ser humano no puede vivir sino en sociedad y la vida es previa a la libertad. Sólo en el capitalismo, donde cada ser humano se enfrenta a otro como su enemigo, en virtud del mercado y la propiedad privada, puede desarrollarse la idea de una libertad basada en el antagonismo y la lucha. Por el contrario, la libertad del individuo presupone la libertad de la sociedad y el artista que quiera ser libre, en lugar de aislarse, debe asociarse. Por el contrario, el mito del escritor romántico combate esta idea reivindicando permanentemente su individualidad, su libertad, su genio, su propiedad y demandando el derecho a verse libre de todo compromiso con persona, gobierno o partido alguno. El resultado es una literatura que se presenta como atemporal y girando sobre sí misma siendo, por eso mismo, rabiosamente politizada.
Hacer consciente la condición política de la producción artística no restringe los temas, ni los géneros ni el valor estético de las obras. De la misma manera que hay obras que pretenden escaparle al compromiso político y tienen un valor estético cercano a cero, se pueden escribir textos realistas con una falsa conciencia política (como lo puede ejemplificar cualquier best seller), así como también se puede escribir ciencia ficción conscientemente política. Baste recordar un caso de los más conocidos: 1984, de George Orwell. ¿Ha sido menos libre Orwell al pretender mostrar su política en su obra? ¿Se le exigió acaso, que escribiera un texto realista? La respuesta en ambos casos, es negativa. No puede ser de otro modo, porque la ciencia ficción es uno de los géneros más politizados, como lo prueban sus clásicos (Ray Bradbury, Ursula Le Guin). Lo mismo podría decirse de la literatura fantástica e incluso, sentimental. Porque el problema no es el género, sino la relación con la vida, que es intensamente política. Tal vez ésa sea la razón por la cual la pequeña burguesía argentina, esa gran consumidora de best sellers traducidos y grandes clásicos argentinos, prefiera ignorar esa literatura que no es capaz de mostrarle su realidad (refractariamente con la elección estética que el autor prefiera), porque está mirando para otro lado.